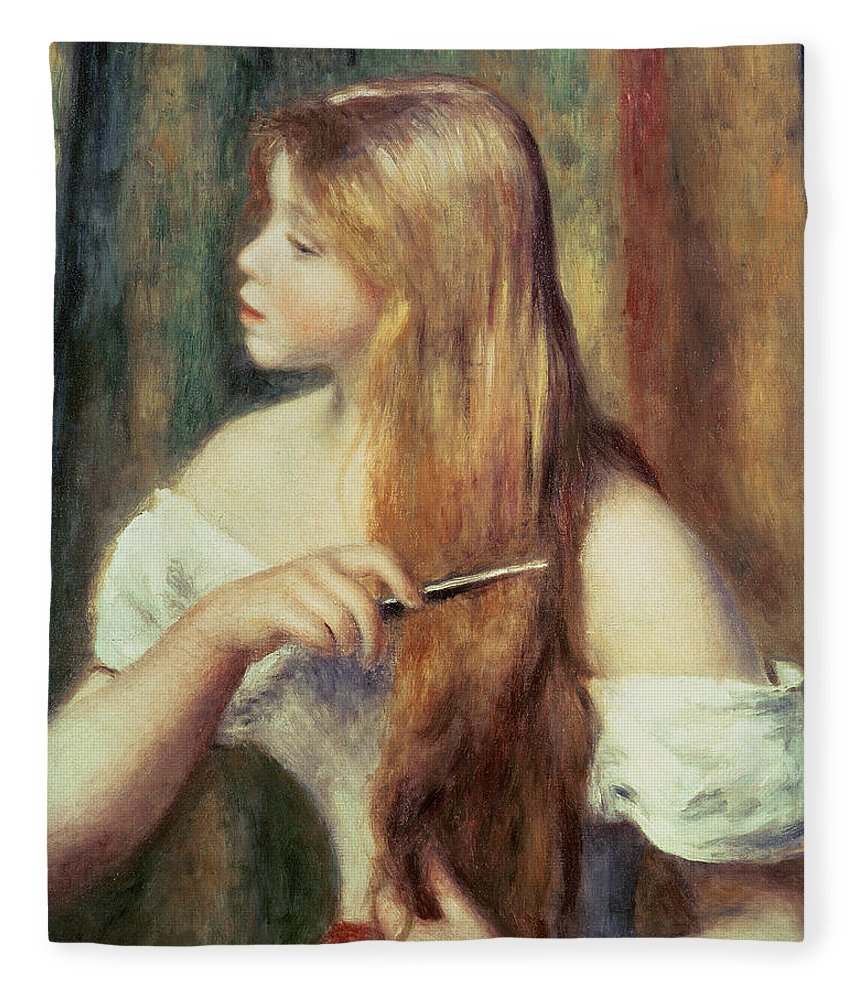
‘Kitten’s Game’, Henriëtte Ronner-Knip
Todo en la vida de la imaginadora Cinta Tabuenca (Huesca, 1986) gira en torno a la palabra. En torno al relato o en torno al arte. Se licenció en Comunicación Audiovisual, se especializó en Cinematografía y cursó el Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte. Su trayectoria profesional se ha centrado en la comunicación, el cine, la gestión cultural, la escritura y la publicidad. Ha codirigido el documental Todavía no conocemos a Joël Henry y ganó el Premio de Ensayo revista FLORÆ #4.
Pero su mayor talento es la literatura.
El relato de diciembre de la Escuela de Imaginadores viene a demostrarlo. Nadie debería quedarse sin leer «Uno gatito», una historia aparentemente sencilla con una protagonista y una voz arrolladoras. De hecho, una vez que empiezas a leer es difícil parar y llegar al final merece mucho la pena. Lo cierto es que todo el mundo debería tomar nota de su nombre: Cinta Tabuenca.
***
Uno gatito
Era un año de pérdidas: primero, mi padre perdió su anillo de boda, después yo perdí mi trabajo, meses más tarde mi hermana perdió a su marido. No son dolores comparables, por supuesto, pero a partir de febrero el verbo perder habitó los labios de todos los miembros de mi familia.
***
Una semana después del despido me dejé caer por casa de mis padres en miércoles. Era el día en que Laura, mi hermana, iba a comer sola con ellos, sin Ramón ni los gemelos, y aunque yo podría haberme unido casi siempre al encuentro semanal sin dificultad, solía poner la excusa de pilas y pilas de trabajo. Esperé al café para soltar la noticia; la sala del sofá siempre me ha parecido un escenario más cómodo y blando para cuando he tenido que contar algo difícil, pero incluso ahí, mi madre hizo un mundo del despido y con su inexistente sentido del tacto me preguntó una y otra vez qué opinaba Luis de que hubiera decidido estar durante meses cruzada de brazos sin buscar trabajo. También que qué demonios quería decir con eso lo de la cerámica y el crochet.
—A Diana le ha encantado la idea de que vaya a pasar más tiempo con ella y a Luis tampoco le parece mal. Acaban de ofrecerle el rodaje de una nueva película y le pagarán un buen sueldo. Con eso y con mi finiquito vamos más que sobrados de momento.
Mi madre frunció el ceño y apretó tanto los labios que se le agrietó la piel de arriba y abajo como un código de barras, pero no dijo nada más. Se giró hacia mi padre y cargó contra él por haberse quedado dormido durante la conversación y, ya de paso, por haber perdido hacía un mes el anillo de boda. Él insistió en que estaba con los ojos cerrados pero escuchando todo lo que decíamos, aunque lo cierto es que yo le oía un silbido profundo al respirar desde hacía ya rato. Mi hermana, en un ejercicio exagerado de diplomacia, no había dicho más que buenas palabras, con ese cariño melifluo e hiriente suyo y con la condescendencia de la hormiga a la que le ha ido bien hacia la cigarra a la que le ha ido mal. Durante años los papeles estuvieron invertidos y yo era la hija simpática, con estrella, no quiero decir epatante, pero sí, así era. Luego, la niña tímida pero bondadosa jugó con habilidad sus cartas y yo, que llevaba una baza ganadora, lo hice regular. Cuando me fui de casa de mis padres, Laura me acompañó hasta la puerta y me dijo que si necesitaba dinero en algún momento, por favor, no dudara en pedírselo. Sonreí por fuera y le dije que se lo agradecía, pero que no haría falta, y que dentro de tres meses Luis y yo nos íbamos una semana a Nueva York con un viaje que nos había tocado en un sorteo de supermercado.
***
A las semanas de estar sin trabajo ya me había cansado de hacer jarrones y platos, y lo de los nudos de crochet no lo terminaba de entender bien. Había intentado tejer un gorrito para Diana, pero los caminos de trenzado se juntaban y se torcían en algunos tramos cuando debían ser independientes y rectos. Pensé en disimularlo con un broche o algo parecido, pero me rendí porque también había calculado mal la talla y ni siquiera cabía en su cabeza de tres para cuatro años. Tampoco nadie entendía bien ese empeño que me había dado por el punto cuando en mi familia jamás se había tejido absolutamente nada. Ramón, mi rampante cuñado, llegó un día a bromearme, con su habitual mal gusto en el humor, y me llamó “la ingeniera del punto”. Yo le contesté que de ingeniera del punto nada, que en todo caso ingeniera del punto y coma o de los dos puntos. Luego pensé que no tenía ningún sentido mi respuesta y estuve un rato imaginando lo que habría sido una contestación a la altura. No la encontré y llegué a la conclusión de que esa vez el ingeniero de caminos había vencido a la ingeniera de los puntos suspensivos.
***
Un poco aburrida de estar quieta empecé a mover ficha en secreto para encontrar trabajo y me salieron algunas entrevistas, menos de las que esperaba, y no muy fructíferas. Me asustaba un poco que la tónica general fuese esa, la mala fortuna, y que hubiera perdido definitivamente mi estrella y comenzara a ser una de esas personas que van dando tumbos por la vida lamentándose de que las cosas no le salen como habían planeado. Luis no decía mucho, en verdad, casi nunca decía nada, y desde que la niña había nacido, decía todavía menos. Yo a veces le miraba y en voz pensada le gritaba has cambiado, has cambiado del todo, idiota, pero al momento creía lo contrario, que la gente no cambia, y al final acababa rindiéndome a que, pese a la paradoja de opuestos, ambas frases podían ser ciertas. El caso era que, aunque como decía mi madre, el olor a recién pintado no dura para siempre, Luis y yo nos íbamos a Nueva York en febrero, en unos de esos guiños que la vida sí me daba de vez en cuando. Quién iba imaginar que porque Diana insistiera en que rellenáramos ese cupón de supermercado, nos tocaría un viaje para dos. Cuando regresáramos a casa, yo continuaría con calma mi búsqueda de trabajo, encontraría algo sin dificultad y volvería a echar en falta hornear platos y cuencos de barro, pero nunca más las agujas y el crochet.
***
Los dos habíamos estado ya un par de veces bajo los rascacielos neoyorquinos y pensamos en tomárnoslo con más calma, como un viaje sin niña, como un experimento contra el ser padres para demostrarnos que se puede olvidar uno, por unos días, de que lo es. Cuando nos despedimos de Diana, la sostenía mi madre en brazos y no soltó ni una sola lágrima, e igual algo así me convierte en una mala madre, pero lo cierto es que eché en falta un poco más de drama. Le pregunté qué quería que le trajéramos de Nueva York y contestó que uno gatito, porque a veces los tres jugábamos a que éramos una camada de felinos blancos, negros o atigrados, y nos perseguíamos la cola, nos lamíamos las patitas y ronroneábamos al frotar cabezas y lomos, aunque a veces a Luis se le olvidaba que éramos gatitos buenos y de un zarpazo decía algo que me arañaba un poco. Así que medio viaje de pareja sin hija lo invertimos en encontrar el uno gatito perfecto hasta que por fin dimos con uno blanco que cabía en nuestra maleta, aunque en el fondo yo sabía que el gato que Diana quería no era de peluche sino de verdad. La otra mitad del tiempo lo dividimos entre museos, parques, algún concierto y un poco de sexo, pero no todo el que habíamos esperado porque, aunque Luis casi no hablaba, sí que discutía. Lo mejor del viaje, sin duda, fue un encuentro sudado, bruto, que tuvimos en el baño de una cafetería de Brooklyn y que por un breve instante hizo que me olvidara de que a miles de millas de distancia, habría acompañado a Diana al baño y no a Luis.
El sexto día del viaje había sido fabuloso. Un compañero de rodaje de Luis le había hablado de la Neue Galerie, en la Quinta Avenida con la Calle 86, una auténtica joya de edificio que alberga una colección deliciosa de arte alemán y austríaco de principios del siglo XX. Cuando regresamos al hotel no era muy tarde, pero el joven de recepción estaba nervioso y casi nos gritó, sin siquiera saludarnos, que había intentado localizarnos durante todo el día porque nos habían llamado varias veces desde España y no dábamos tono. Le explicamos que nos habíamos quedado sin batería y mientras yo pronunciaba esa frase breve, noté cómo una bola dura crecía a toda velocidad dentro de mi estómago al pensar en eso de varias llamadas desde España. Logré contactar enseguida con mi madre: Diana estaba bien, pero el marido de mi hermana había muerto.
Intentamos cambiar los billetes de vuelta a toda costa o comprar otros nuevos para llegar a tiempo al tanatorio. Pero ninguna combinación nos encajaba y, aunque nos quedaba solo un día en Nueva York, parecía imposible que nos fuéramos a librar de pasarlo ahí. Con los vuelos que teníamos, llegábamos directos al funeral. No te preocupes, llegad cuando podáis, me dijo Laura, con ese cariño lánguido suyo. Y me sentí una persona horrible por odiarla en secreto a veces. Había sido en el campo de golf, un infarto, tieso en el hoyo nueve, aunque eso lo supe más tarde. Los gemelos habían reaccionado bien porque, a sus seis años, todavía no entendían que de verdad nunca más verían a su padre. Mi hermana, según mi madre, también había reaccionado con mucha entereza. Laura, pensé, eres la persona más fuerte que conozco. Y me recordé unos meses atrás llorando en un baño con los ojos llenos de purpurina porque me habían despedido de un trabajo que, en el fondo, me importaba una mierda.
En nuestro último día en Nueva York, me dediqué a recordar en todo momento que no debía estar ahí, que el marido de mi hermana había muerto y que yo no tenía derecho a ni un gramo de felicidad por estar lejos de ella, al otro lado de un océano enorme. Luis, por el contrario, esa vez se esforzó y me sacó del hotel, y fuimos a comer la que según el compañero que le había recomendado la Neue, era la mejor hamburguesa de la ciudad, aunque esta vez no coincidimos del todo con su criterio. También paseamos por Central Park e hicimos una ruta azarosa de Woody Allen que a ratos hizo que me riera sin querer y que enseguida tratara de ponerme seria de nuevo. A media tarde, hicimos cola para subir al Top of the Rock y ver el atardecer. Desde allí arriba, con el día cayendo detrás de los gigantes de Manhattan, recordé a Ramón, cómo había logrado que mi hermana pequeña pareciera una persona extrovertida, lo que les había costado tener a los gemelos, su humor sin gracia de ingeniero de caminos. Pensé que era demasiado joven para jugar al golf, pero no tan viejo como para morir de un infarto.
***
Yo ya no era esa persona que llegaba siempre tarde a los sitios, había cambiado y me había convertido en alguien puntual, aunque esa sea una fama que una carga como un lastre toda la vida. Pero lo cierto era que aquel día estaba más nerviosa que nunca por tratar de llegar a tiempo al entierro. El avión había salido con algo de retraso y yo no paraba de hacer el mismo cálculo una y otra vez de lo que nos faltaba de trayecto para llegar hasta la iglesia. Volamos vestidos de un negro luto que habíamos comprado en Macy’s el día anterior. Al aterrizar, esperamos a que aparecieran nuestras maletas por la cinta transportadora que, por supuesto, no fueron de las primeras y una de ellas, la que guardaba el uno gatito de pelo sintético, no apareció. Salimos disparados a recoger el coche en el parking y cuando llegamos a la iglesia, no había nadie en la puerta; el funeral había comenzado. Entré con el temblor de piernas con que lo hacía cuando llegaba a deshora a las clases de instituto y veinte cabezas se giraban sobre mí. Esta vez nadie se percató de mi entrada porque la puerta estaba abierta y Luis y yo nos quedamos en uno de los últimos bancos. En primera fila, al lado de mis padres, mi hermana les daba la mano a los gemelos, recta, con el rostro serio, incólume, sin rastro alguno de que una sola lágrima hubiera enrojecido su piel. Me acordé de Jackie Kennedy en la despedida de John, y pensé que solo Laura podría estar a la altura de semejante escena. Unas filas más atrás, Diana estaba sentada sobre las rodillas de una prima mía. Cómo se le había podido ocurrir a mi madre traer a la niña a algo así, pensé, y quise ir hasta ella, cogerla entre mis brazos y sacarla de ese lugar para adultos. La ceremonia acabó al poco de que llegáramos. Yo salí de la iglesia antes que Laura y cuando mi hermana apareció por la puerta, con un gemelo a cada mano, me miró y sonrió con esa especie de timidez suya, y yo me acerqué hasta ella y la abracé, aunque de forma breve y sin fuerza, y se me escaparon algunas lágrimas que nadie vio pero de las que me arrepentí al instante porque ella estaba ahí, con sus hijos, sin derramar una sola, y yo, que por fortuna no era la protagonista de esa historia, era incapaz de contenerme. Me quedé detrás de ella, a su espalda, pensando en cómo yo podía ser tan poco espontánea, tan escueta y rígida como para en un momento así no estrujarla entre mis brazos y decirle que la quiero, porque al fin y al cabo la quiero, aunque a veces crea que incluso la odio un poco. Noté que algo tiraba de la parte de abajo de mis pantalones. Cuando me giré, Diana estaba al final de esa mano que me agarraba y me preguntó con gesto enfadado: ¿Dónde está mi uno gatito?
***
La progresión emocional de mi hermana fue inexistente. Era una meseta, una persona que seguía siendo amable, servicial, sosa. Todos estábamos tremendamente asustados de que tras esa reacción tan pasmosa y serena, llegara un día un tsunami que arrasara con todo. Enterramos a Ramón en el panteón de su familia. La relación de mi hermana con sus suegros siempre me había parecido rara y fría, como todos ellos, pero aquel día vi que tal vez me equivocaba. La madre de Ramón, no tan entera como mi hermana pero bastante digna —aunque no termino de entender ese empeño por asociar dignidad con entereza—, la cogía de la cintura constantemente y le decía al oído cosas que a mí me intrigaban porque le hacían sonreír. Cuando ya acabó todo, la madre de Ramón le propuso cenar juntos en su casa, pasar el fin de semana en familia. Pero mi hermana dijo no, gracias, les he prometido a los niños que les llevaría a por una hamburguesa. Luego se giró, nos dio la misma información a nosotros y Diana preguntó si podíamos ir. Hay algunas fotos de aquella noche que sacaron los gemelos y que todavía no sé si guardar o borrar, en las que parece que nada de aquello había ocurrido, que era una tarde normal, una cena en torno a unas cajas de colores medio rotas, regalos de plástico y unas coronas de cartón absurdas sobre nuestras cabezas.
***
El lunes Laura fue a trabajar y yo no entendía absolutamente nada. Aunque es cierto que cuando dio a luz a los gemelos tuvo la baja por maternidad más breve que conozco y enseguida se apresuró a volver al laboratorio a hacer sus cosas de bioquímica, y que nunca, jamás, había faltado un día al trabajo por un catarro o por un dolor cualquiera, un dolor de ser humano. Yo abandoné por un tiempo mi secreta idea de volver a buscar empleo y me esforcé por ser todo lo buena hermana que seguro que ella habría sido de haber estado yo en su lugar. La visitaba a todas horas y llevaba a Diana para que jugara con los gemelos, le llevaba tuppers con mis mejores recetas, platos de cerámica, mis agujas de crochet para que se entretuviera. Pero cuando ella hablaba de Ramón, era como si fuese un recuerdo lejano y curado, no la herida recién rajada que tenía que ser y que debía escupir pus y dolor a borbotones. Y yo, en verdad, yo no entendía absolutamente nada.
***
Hasta que un día me llamó. Mi hermana se había sacado su ingeniería a curso por año. Dudo que llegara a asistir a alguna fiesta salvaje, tal vez ni siquiera a una fiesta, y mientras yo estudiaba mi carrera absurda, encendía inciensos en mi época más new age y me dejaba llevar por los consejos sibilinos del I-Ching o por lo que me hubiera revelado la iluminación de mi último viaje alucinógeno, ella se entregaba a manuales de biblioteca y a comprarse batas nuevas porque le obsesionaba que amarillearan con los lavados. Hoy, su día a día en el trabajo eran probetas y microscopios, o algo así imaginaba yo. Ramón también era hombre de ciencia: hacía caminos. No habían bautizado a los gemelos, en contra de la insistente opinión de los cuatro abuelos, y tal vez por todo eso, yo no daba crédito cuando descolgué el teléfono aquella tarde y apareció al otro lado la voz de mi hermana y en un tono que apenas reconocí, me dijo: Necesito que me acompañes a un sitio. Quiero a ir a ver a una médium.
***
Desconozco de dónde sacó mi hermana el contacto de M.M. porque no me lo quiso contar. La consulta, si es que se les llama consultas, se encontraba cerca del centro, en un bloque de pisos que no tendría más de veinte años. Debajo había dos locales que mezclaban olores contrarios: un estanco y una perfumería. Por el camino, Laura había andado en silencio y a paso rápido, con la mirada seria y severa, como si en vez de ir a hablar con su difunto marido fuese a una reunión decisiva de trabajo. Cuando llegamos al portal, miró hacia arriba y, sin dudar ni un segundo, pulsó el 5º C.
—¿Quién? —contestó una voz al otro lado del interfono.
—Yo —dijo mi hermana, como si ese fuese el santo y seña que le pudiera abrir cualquier puerta.
El portal tenía unas paredes cubiertas de buena madera, plantas cuidadas y frondosas, y un portero que no se interesó por a qué piso íbamos. Pensé que cuánto podía ganar una médium para permitirse vivir en un sitio así, en un bloque bastante mejor que el mío.
En el ascensor ignoramos el espejo y nos apoyamos contra las paredes, una enfrente de la otra. Mi hermana sacó esa sonrisa larga suya de cuando quiere aparentar que todo va bien, que ella puede con todo, pero por dentro está muerta de miedo. Quise abrazarla, pero no encontré la forma de hacerlo y justo el ascensor se detuvo en el quinto.
—¿Quién es la que quiere empezar? —preguntó M.M. Estábamos las dos sentadas en un sofá del hall, enfrente de una lámina enmarcada de La última cena, de Leonardo.
—Yo. Yo soy la viuda. —Laura se levantó y supuse, por el tono con que lo dijo, que ella esperaba que la médium lo hubiera adivinado.
—¿Viuda? —repitió M.M. mientras nos hacía pasar a una habitación verde inglés con una mesa camilla y tres sillones.
Por lo visto M.M. no era médium. Era vidente. Y no es lo mismo. Una habla con los muertos y la otra lee el futuro. Cuando nos aclaró que ella no podía comunicarse con nadie, miré a Laura con desconcierto y vi que en su rostro se dibujaba un gesto más de alivio que de decepción, noté cómo sus hombros se relajaban y reducía el ritmo de sube-baja de una de sus piernas, y pensé en si de verdad hubiera sido buena idea que lo que quedaba de Ramón, si es que quedaba algo, hubiese contestado a nuestra llamada. Ya que habíamos llegado hasta ahí, decidimos preguntarle algunas cosas a la vidente. Ella sacó un péndulo y una baraja de tarot que tuvimos que cortar con la mano izquierda. A mi hermana le dijo que encontraría un nuevo amor, que sería dichosa en el trabajo, que sus hijos crecerían felices, bondadosos y sin trauma. A mí me dijo que tenía un marido fofo —así fue como lo dijo—, de los que creen que la vida y el amor se pagan a escote, y que yo tenía que resolver algo pendiente de un antepasado mío por parte de padre. Pregunté por mi bisabuelo, un afamado artista que gozó de una vida intensa y apasionante. Me dijo que no era ese, y pensé inmediatamente en su hermano gemelo, el de la vida anodina. M.M. nos pidió la voluntad, Laura le dio cien euros y yo le di las gracias.
***
Cuando salimos del edificio, el portero dormía sobre su mostrador detrás de una mampara amarilla y translúcida. Eran las seis de la tarde de un junio todavía templado y Laura propuso que nos sentáramos en un banco de los de la plaza a fumar un piti. Resulta que Laura fumaba. Nos hicimos un cigarro cada una y estuvimos en silencio, aspirando y exhalando nuestros humos como silenciosas chimeneas hasta que a Laura le entró la risa, tanta que acabó llorando y le dio un hipo nervioso. Luego empezó a hablar de Ramón, pero ya no era el Ramón lejano de otras veces, era un Ramón que le dolía de veras, un Ramón que parecía torpe en su humor pero que luego se arrepentía, que le masajeaba todas las noches los pies, que le hacía sentir atractiva e ingeniosa, que había empezado a jugar al golf por prescripción médica pese a que odiaba los circuitos en los que solo se hablaba de dinero. Me contó que lo más le gustó de Ramón cuando lo conoció al terminar la universidad, era lo que él decía que veía en ella para mirarle así. No pregunté lo que era. Antes de apagar su cigarro con la suela, se puso seria.
—¿Sabes qué es lo único que no me gustaba de él?
—¿Qué? —contesté pisando yo también el mío.
—Que siempre supe que a ti no te caía bien.
Quise decirle que no era cierto, que siempre había visto dulzura y algo tierno en Ramón, pero no dije nada. Luego pasó un gato atigrado por delante de nosotras, se detuvo a comer en una cajita que alguien le había dejado con comida y echó a correr en cuanto se acercó un niño a la plaza. Entonces miré a mi hermana, sonreí y le pregunté si quería que le regalara uno gatito.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: