
Descender al detalle puede resultar cruel, pero es necesario para calibrar el meollo de la novela. A fin de cuentas, esta es una crítica literaria y no un boletín de Cáritas.
“Una historia fascinante y exquisitamente narrada que denuncia la codicia, el fanatismo religioso y la destrucción de la naturaleza por parte del hombre”, anuncia la faja publicitaria. Con ese prometedor reclamo, el lector se adentra en el texto de esta novela para sospechar a las pocas páginas, y confirmarlo en la número 24, que la obra literaria que consagre a Carlos Bardem como novelista a tener en cuenta (los premios literarios, de los que suele salir a uno por título publicado, no tienen nada que ver con eso) aún está por escribir y desde luego no es Badaq.
La trama tiene su interés y su audacia: la conquista española del mundo en el siglo XVI vista con los ojos y el pensamiento (en lo del pensamiento es donde casi todo aquí se va al traste) por un rinoceronte hembra capturado en una isla del Pacífico y llevado a España, donde languidece de forma miserable. El asunto da pie a Bardem para embarcarse en digresiones a veces enciclopédicas sobre crueldad del ser humano, bondad de los animales y otros lugares comunes. Puestos a calificarla, podemos hacerlo como novela histórico-ecológica que habría tenido interés si solo se ciñera a la anécdota (real por otra parte) en un relato o una novelita corta, pero que se mete en una empresa narrativa que supera la habilidad del autor. Ni la arquitectura es adecuada (ahí se evidencia falta de lecturas de grandes novelistas por parte de Bardem), ni los frecuentes anacronismos y confusión de usos y modas entre los siglos XVI y XVII pasan desapercibidos (ahí se evidencia la ausencia de documentación histórica adecuada), ni funciona el lenguaje moderno con forzados giros de época: los esporádicos “vuesas mercedes”, “hideputas” y “por los clavos de Cristo” comparten página con “hasta los topes”, “por si las moscas”, “todo el pescado vendido” y “tenéis derecho a un abogado” (ahí se evidencia la falta de lecturas de clásicos españoles por parte de Bardem). Ni el lenguaje marinero es correcto (un barco no puede “navegar al pairo y con poco trapo”, por ejemplo), ni los personajes, rinoceronte aparte, soldadotes que hablan como letrados, van más allá de clichés de elementalidad descarada (ricos malos, pobres buenos, siniestro Felipe II, indígenas sabios y buenos, cura de izquierdas, capitán de corazón indeciso, espadachín peligroso y descreído), entre los que no podía faltar la hoy habitual dama intrépida a la que el autor viste de hombre (pese a las prohibiciones de la época) y que por supuesto maneja la espada con una soltura y una eficacia admirables, cosa normalísima en el año 1583 y algo que las mujeres agradecemos, pues ya era hora de que algún autor olvidase los prejuicios machirulos para contar que en el imperio español (Tenochtitlán, Otumba, Lepanto, Rocroi) también nosotras navegamos, descubrimos, conquistamos y combatimos en cruentas batallas, cubiertas de sangre, sudor y acero como cualquier hijo de vecino y vecina.
Descender al detalle puede resultar cruel, pero es necesario para calibrar el meollo de la novela. A fin de cuentas, esta es una crítica literaria y no un boletín de Cáritas. Así que diré que sobre la conquista del mundo por parte de los españoles resulta asombrosa la simplicidad del autor: veinticuatro fulanos agotados y enfermos desembarcan en una isla llena de indígenas con su rey y su antigua cultura propias, leen un pergamino proclamando que desde ese momento la isla y sus habitantes son parte de la corona de España y están sometidos a sus leyes y castigos, y los indígenas, en vez de partirse de risa y masacrar en el acto a esos veinticuatro cantamañanas, se ponen a reflexionar seriamente sobre ello. Y cuando hay un poquito de tensión y centenares de isleños rodean a los españoles, el capitán de estos da orden de formar “los arcabuceros juntos al centro, la gente con picas, espadas y rodelas en los flancos para protegerlos, dos líneas de dos al fondo y apretarse”. Todo muy profesional sin duda (el capitán Alatriste habría estado orgulloso de su colega don Fernando), pero con el problema táctico de que al ser sólo veinticuatro, lo que en dos líneas de dos significa dos filas de doce hombres (y la mujer, claro, que “desenvaina la espada y hace brillar la hoja al sol con un par de molinetes para calentar el brazo”), el lector se pregunta cómo de ridícula y apretada se verá una formación de veinticuatro desgraciados y cuantos arcabuces, rodelas y picas, que medían casi tres metros, lleva encima cada uno de ellos, que ni Sancho Panza en el rebato nocturno de su ínsula. Como también sorprende que en semejante momento de tensión, cuando su capitán los llama “señores soldados castellanos” (llamarlos españoles repugna a Bardem, naturalmente) todos empiezan a protestar porque uno dice que es catalán, otro valón, otro napolitano, otro aragonés y otro indio mexicano. Menos mal que en pleno debate, mientras los isleños aguardan pacientes a que terminen de discutir para hacerlos picadillo, el capitán Fernando mira a la mujer a la que ama, dispuesta espada en mano a pelear a su lado (por algo además de ser descubridora y conquistadora también luchó en Flandes), y concluye, romántico: “El amor duele, pero el amor salva”. En fin, imaginen ustedes, si pueden, la disparatada situación. Yo me he visto obligada a leerla.
Las profundidades intelectuales que el autor intenta perpetrar en Badaq también son patéticas. A la media hora de llegar a la isla, la dama espadachina aconseja al rey de allí que meta mujeres en su consejo real (“Algo que debería cambiar es que el poder y su ejercicio, la política, sea cosa sólo de los hombres”, en boca de una mujer del siglo XVI). Y también al poco rato el cura español y el rey isleño se ponen a debatir sobre el sacramento de la penitencia, del que el monarca indígena, aunque es la primera vez que se topa con europeos, parece bien informado. Y además el autor pone en boca del sacerdote español (que se supone ha ido a convertir paganos) el siguiente razonamiento: “Frailes y curas servimos de alivio a sus conciencias y coartada para las atrocidades. Pero las conversiones, y me duele como hombre de Dios, no son nunca la razón primera de estas empresas. Aunque no dudo que siempre habrá, en el futuro, imbéciles y aprovechados que limpiarán tanto robo y tanta sangre con el pretexto de las almas ganadas para Cristo. La historia se escribirá como coartada”.
He dejado para el final a la rinoceronte protagonista principal, a la que Bardem (le ha costado, se nota, pero lo consiguió heroicamente) ha resistido la tentación de llamar rinoceronta: un animal salvaje cuyos pensamientos vertebran la novela, o lo intentan, animal salvaje pero inocente, tierno, candoroso, que va por la selva buscando un macho que la fecunde pero acaba cayendo en manos de los indígenas y luego de los españoles (“¿Moriré sin ser madre?”, se pregunta angustiada). Una rinoceronte consciente de que es un paquidermo: “o paquiderma, del griego παχύδερμα, pachydermos, de piel gruesa”, precisa docta. Y aunque añade “no sé leer ni hablar, y menos en latín y griego”, esa minucia no detiene su curiosidad intelectual, pues ante un papel escrito intenta leerlo, “pero claro, soy una hembra de rinoceronte y no consigo leer nada. Lo huelo por si me entero de algo”… Y no sólo eso, pues además de rinoceronte filóloga y lectora frustrada es también feminista (“El macho se está convirtiendo en una molesta necesidad. Fantaseo con que le exploten los cojones al eyacular”), filósofa (“soy parte de eso a lo que el hombre ha dado la espalda”), anatomista (sabe dónde los hombres tienen la tráquea), teóloga, ecologista y pacifista, y opone sabiamente la delicada confrontación entre animales (“mostrar los colmillos, algún leve zarpazo y la rivalidad se resuelve sin sangre”) a la que practican los brutales seres humanos. Sin embargo, lo más llamativo de su carácter o fisiología es que, por razones que esta crítica-lectora desconoce, la rinoceronte que quiere ser mamá a toda costa se pasa la novela defecando y orinando a cada momento: “lloro y cago a la vez”, “cago mal y pequeño”, “me tiro un par de pedos”, “cago un par de veces”, “cago hermosas y humeantes bolas de pasto” “ya he meado y pateado mis cacas”, “mi último pedo me ha delatado”, o “me cago encima” (que es mi favorita), como si los animales pudieran hacerlo en otro lugar que no sea debajo. Lo hace exactamente ¡veintidós veces! (las he contado), y no es extraño, por tanto, que en un momento determinado la pobre rinoceronte confiese “me da miedo enloquecer”. Cualquiera enloquecería si pasa 304 páginas tan suelta de vientre.
Resumiendo: Badaq habría sido un bonito, incluso tierno, relato corto sobre el mundo visto por una rinoceronte, fábula amable y realmente conmovedora, pues lo que hay de fondo en esta es materia de verdad noble. Pero el autor, ajeno a la prudencia de mantenerse en esos límites, ha querido ir más allá, ambicionando una novela trascendente, complicada, extensa, para la que no está dotado y cuya torpe ejecución destruye la trama valiosa de la historia. Es una lástima que la ambición novelística mate por aburrimiento el que habría sido un excelente cuento o relato corto. Badaq es una novela donde las mejores páginas son las seis primeras y las siete últimas: aquellas que se ciñen al relato del mundo visto por el infeliz animal y a su triste desenlace. Si se suman unas y otras dan un total de 13 buenas e interesantes páginas. Las otras 291 son totalmente prescindibles.


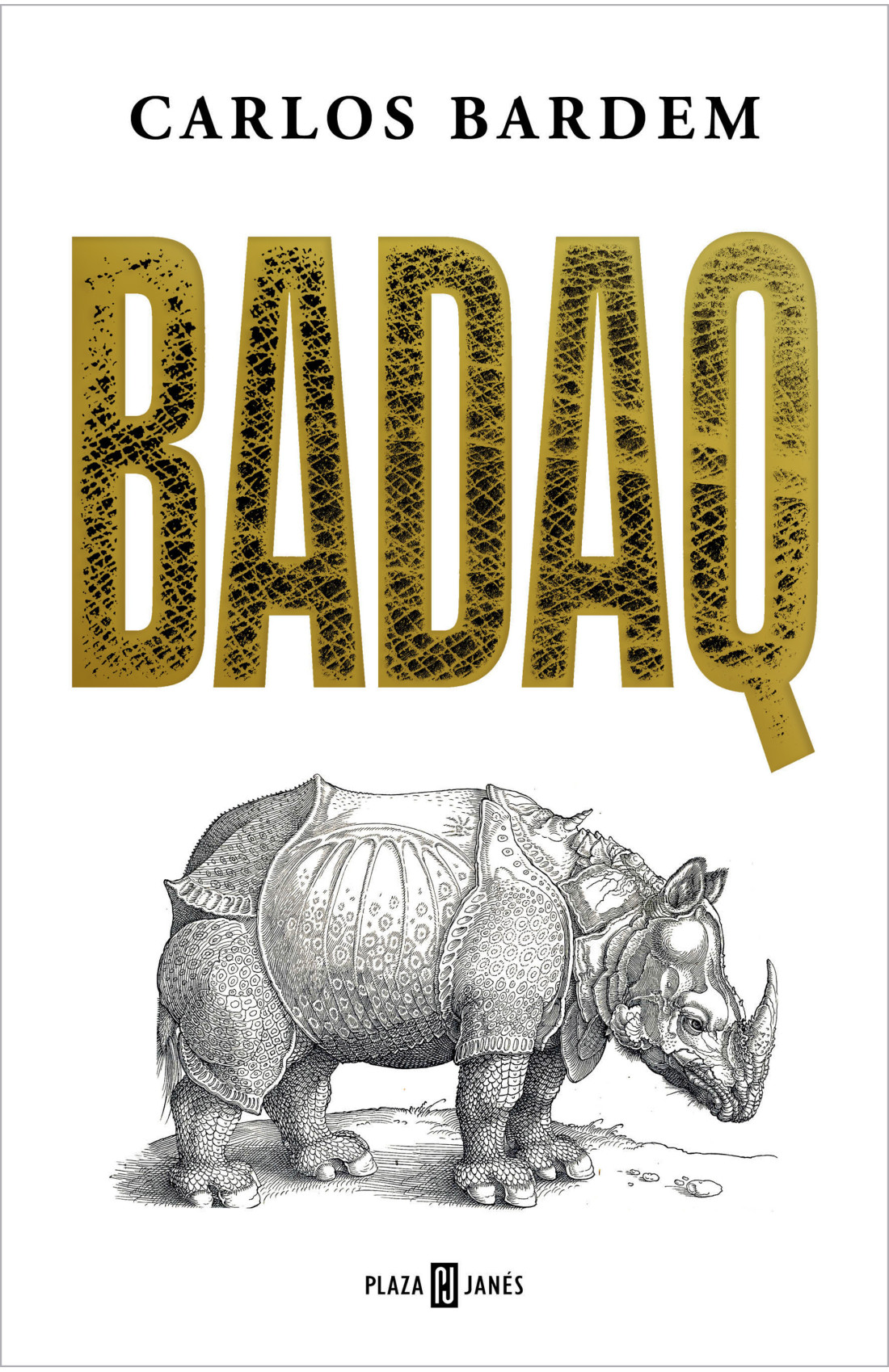



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: