
El mundo se está quedando sin grandes escritores tras la desaparición de Marguerite Yourcenar, ese animal literario que no sólo fue un clásico francés sino universal: no sólo un clásico de nuestro tiempo, sino para la eternidad. La muerte le impidió culminar sus memorias, porque su vida era capaz de matar a la muerte. Sobre mi cama cuelga una foto suya, y conmigo siempre viajan sus obras completas. Soy un incondicional de esta señora, y quien no lo sea puede dejar de leerme ahora mismo.
Tengo ahora ante mí las dos postales. Busco la relación entre el tímpano de la iglesia medieval y esa planta cuyo nombre científico es Pynocomon: ¿hongo alucinógeno, maná del desierto, mandrágora de los alquimistas, yerba de brujas? Sea lo que sea, la diferencia entre ambas imágenes es brutal. La fachada del templo es rígida y sólida como Dios manda, mientras que la planta, graciosamente diseñada desde la raíz hasta las flores, crece interrogando la luz en su alegría vegetal. La planta es más antigua que el “parteluz” y sin embargo, su impulso es más juvenil. La iglesia evoca las fatigas de Zenón mientras que el Pyconomon alude a las soledades del emperador Adriano. La planta es dionisíaca, lo que no ocurre con la geometría petrificada que nos introduce en la basílica, demasiado primitiva para ser apolínea, pero tan solemne que tampoco es fáustica.
Marguerite Yourcenar firmaba en la tradición gótica, pero su vida entera tuvo el ritmo imperceptible que despliegan los vegetales: más libre, más luminosa. Su obra, que es la otra cara de su existencia, también transcurrió entre estas dos imágenes que me envió: actos fallidos convertidos en claves literarias.
Curiosa mujer, siempre cubierta con un pañuelo elegante, mezcla de chal con bufanda. Coincidimos una vez en París. Pero no la pude ver porque estaba hospitalizada tras un accidente en Nairobi. Enérgica anciana que, sin embargo, uno siempre imaginó sembrando orquídeas en su jardín. Ahora que murió todos compran sus novelas como si fueran best-sellers, espectáculo tan penoso como las subastas donde los millonarios adquieren por sumas siderales las telas de ese desorejado que fue Van Gogh o de aquel tuberculoso llamado Modigliani. Ahora los hombres se enorgullecen de haberle cedido una butaca en la Academia Francesa mientras las feministas la convierten en bandera. Pero Marguerite Yourcenar no fue una mujer ni un hombre, ni siquiera un escritor o una escritora; más que eso, ella era esa noción sin sexo que se llama literatura.
Que viviera en una isla americana nombrada Monts Déserts, en una casa conocida como Petite Plaisance, hizo hablar a muchos el lenguaje del siglo pasado con su metáfora más gastada: “torre de marfil”. Pero esta dama de más de 80 años, no solo era capaz de traducir a Cavafis y a Virginia Woolf, sino también los spirituals y los blues de los negros más humildes, cuyos cantos antiburgueses la cautivaron. Su cultura monumental, de raíz helenística, la autorizaba a disertar sobre el Gita Govinda o Yukio Mishima, lo que no impidió que se le viera transformada en mujer-sandwich desfilando contra la Guerra de Viet-Nam o en la revuelta del mayo francés del año 68 con “la esperanza de que el mundo podía cambiar”.
En una época de tanta confusión, cuando muchos profesores pasan por intelectuales y la prosa de las oficinas se desliza subrepticiamente en la poesía, Marguerite Yourcenar nos recuerda qué cosa es un artista. Aunque sólo fuera por eso, su muerte adquiere contornos de catástrofe universal. Porque ya hasta en las denominadas capitales se ha perdido el sentido del rigor, de la disciplina y el oficio de la escritura. Por suerte quedan sus libros, que no se contentan con describir un paisaje, reconstruir una época o narrar un suceso buscando las palabras más bellas y buscando las frases más pegajosas, sino que además, en ese torbellino de páginas —mil veces corregidas— resplandece la sustancia menos evidente de toda obra maestro: el pensamiento, la reflexión, la voluntad de meditar acerca de los diversos mundos que nos rodean.
Los que estamos vivos tuvimos el privilegio de ser contemporáneos de esta señora de todos los tiempos. Por eso dicen que al pie de su lecho de moribunda se alzó la sombra de un médico del siglo XVI: Zenón. En cambio, el emperador no pudo asistir a sus funerales, demasiado ocupado en perfumar el cadáver de su esclavo Antinoo. Flor momificada, catedral botánica: su muerte transformó el sentido de las imágenes que un día ella le dirigiera a mi buzón.
———
(*) Este obituario lo escribí en París en diciembre de 1987.



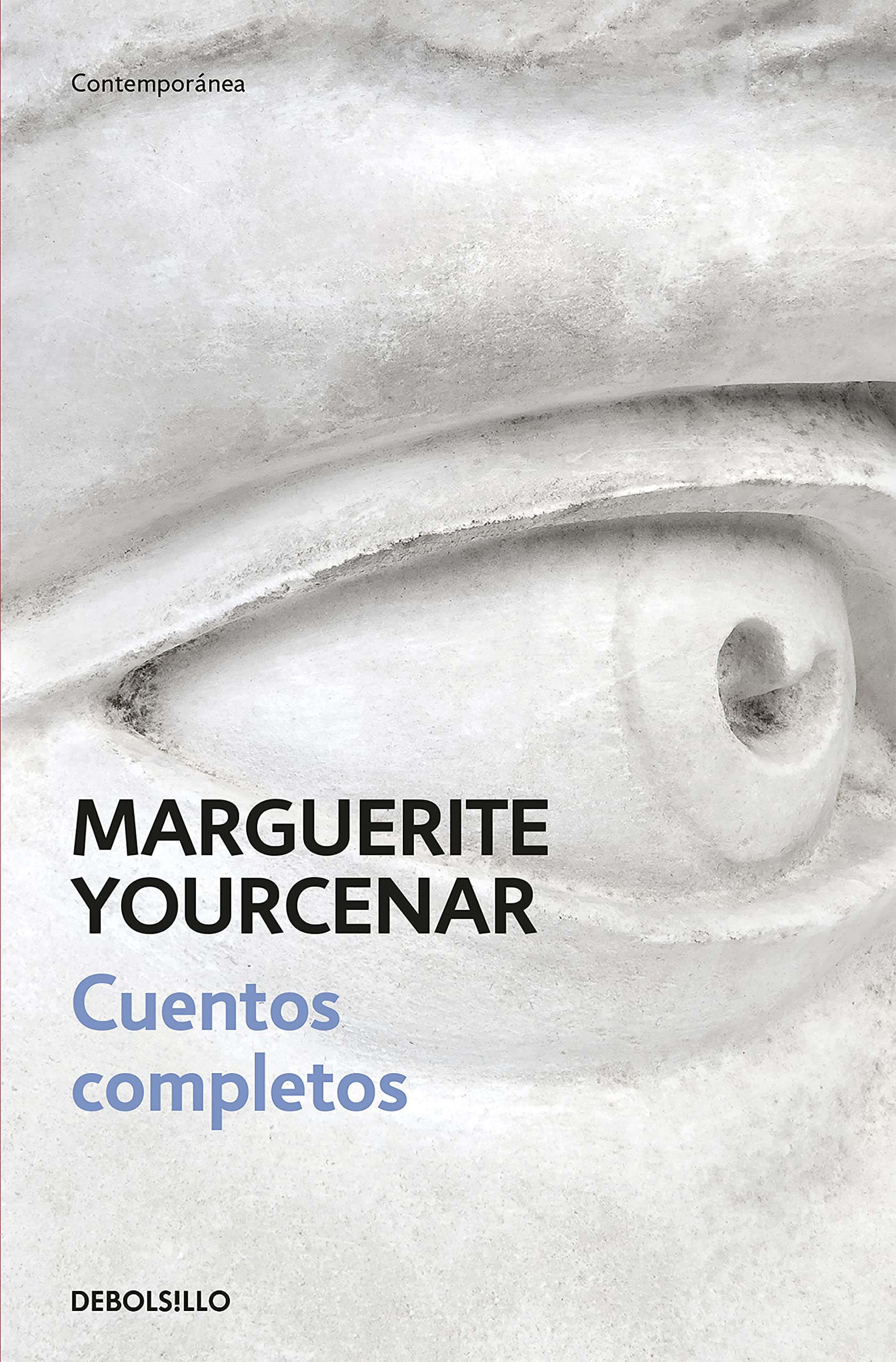


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: