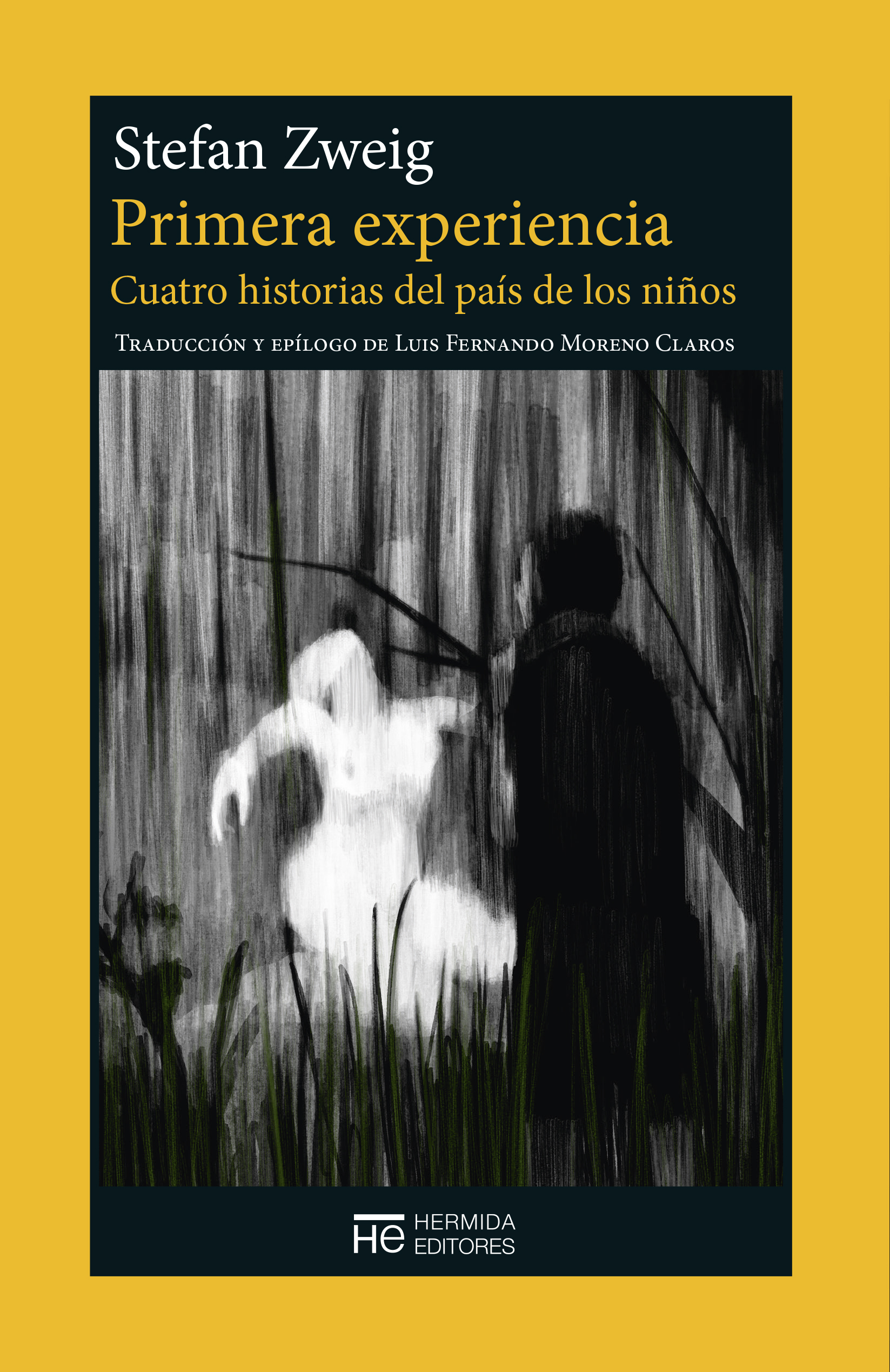
La escena con la que dan hoy comienzo las Romanzas no es alegre. La protagoniza un autor con la mente oscurecida, absolutamente destruida la conciencia por los fanatismos del siglo XX. Stefan Zweig se ha refugiado en Petrópolis, Brasil, huyendo no sólo de los nazis, sino de un mundo nuevo que no es el de ayer, y en el que no tiene cabida. Pocos amigos le quedan en aquel punto de la selva, quizá la poeta Gabriela Mistral sea una de los pocos. «Cuando hablábamos de la guerra, Zweig no escuchaba historias de muerte, sino que las tocaba con sus propias manos», dijo la escritora chilena de él. Poco antes del suicidio, envió una carta a un conocido glosando los encantos de una obra de Jacinto Benavente, para renglones más tarde confesar que su camino ya era de sombras. Esa mañana, la criada de Zweig dejó pasar el tiempo hasta las cuatro, momento en que no resistió el impulso de abrir la puerta. Allí estaban los dos cadáveres: el del célebre autor, con la corbata anudada cuidadosamente; y el de su amada Lotte, recostada sobre él en kimono. Dejó una nota: «Ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche».
Este 22 de febrero se cumplieron 80 años desde que Zweig decidiese envenenarse en aquel rincón brasileño. ¿Qué legado dejó? Vaya por delante: escribo sobre uno de mis autores preferidos, quizás hoy algún punto por delante del segundo, hecho que puede hacer que a la habitual poca objetividad de esta sección se añada algo de hiperbolismo. Pero es que si hablamos del legado de Zweig lo hacemos de algo que va mucho más allá de su vasta obra. No son sólo sus poemas, ni su teatro, ni su texto periodístico. Tampoco son sólo sus novelas, quizás algo anquilosadas hoy, más decimonónicas que contemporáneas. Ni siquiera es por sus escritos ensayísticos, género este donde se levanta como un verdadero prodigio, mezclando el corte divulgativo con el narrativo, mezclando novela y ensayo en un cóctel este sí tan moderno que hoy todos lo copiamos. No, su legado es algo más.
Leer a Zweig es leer a alguien cuya memoria nunca se dejó intoxicar por el verbo incendiario de aquellos años. Encontró en Europa un espacio para la concordia, y de su obra siempre se desprende todo lo que el ser humano pierde cuando se deja abrazar por los totalitarismos, por la guerra, por los extremos, por la barbarie. El amor, la amistad, el éxito y la cordura se pierden por el desagüe cada vez que se levanta una frontera o se establece una censura. Las figuras que rescata en sus maravillosos ensayos biográficos persiguen esa especie de consenso entre iguales: desde la elevación del moderado Castellio por encima del cerril Calvino, hasta la crítica tácita al despotismo de Fouché y su entorno histórico. En El mundo de ayer, el autor judío se afana por conseguir, en los últimos momentos de su vida, un esmerado recuento de todos aquellos placeres que Europa conoció en tiempos de paz, para ponerlos delante del lector magistralmente contrapuestos al terror del gobierno fanático, que desprecia los derechos humanos por razas, banderas o credos. Leer a Zweig es acercarse al consenso del individuo, a la dignidad del acuerdo. Lean a Zweig, que falta hace.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: