
“Hay que empezar siempre con un buen verso”, comienza Sabina diciendo en el videoclip de «Sintiéndolo mucho». Sintiéndolo mucho, pues, empezaré con el mío: hay un mundo que se está muriendo. Desconozco si de peste o de pena. De una peste que, como le hace la rabia a un perro desnutrido que apenas se sostiene y camina sin rumbo ni sentido, invade silenciosamente los hogares en esta estación del año en la que se mantienen las ventanas cerradas a cal y canto. Para que no entre el frío, para que no salga de su interior lo malo. Los trastos y platos sucios quedan intactos de puertas hacia dentro. Normal. A estas alturas nadie se atrevería a enseñarlos. Los ecos de lo que fuimos, de lo que hemos sido, hace ya tiempo que no es que nos lleguen en diferido sino que, además, lo hacen distorsionados. ¿Quién se encarga entonces de interpretarlos? ¿Quién se atreve hoy siquiera a ser intérprete de los tiempos añorados? Nos vendieron la idea, transmutada hoy en ilusión evaporada, del Estado de Bienestar. ¿Qué Estado? ¿De qué Bienestar estaban hablando aquellos que lo idearon y promulgaron, aquellos que lo hicieron con la esperanza, también vaga, de propugnarlo? Apenas quedan retazos del concepto llamado Estado y para sentir los beneficios que aporta el Bienestar se ha de estar en una posición no ya de lujo, sino de equilibrio y conformidad en la vida profesional y, más difícil todavía, en la personal.
A medida que fueron pasando las décadas doradas que sólo vieron unos pocos afortunados y que a algunos únicamente nos ha llegado como mito sacralizado hacia el que sentir cierta reticencia ante el que, como hiciera Santo Tomás, invocamos el «si no lo veo, no lo creo», y desconfiamos de meter el dedo en la llaga aunque la tengamos delante pues aquel pasado nos parece un sueño, un recuerdo borroso, y la persona herida a causa de dicho pasado, apenas un personaje sacado de una realidad inverosímil, demasiado ambigua, demasiado abstracta. Aun así, los tiempos se asimilan unos a otros tratando de imitarse. He aquí la paradoja que tan difícil resulta descifrar y respeta, para más inri, el ciclo o círculo vicioso que en los ambientes más esotéricos u ocultistas que tanto alabó y respetó Francis Bacon llamaban uroboro. La serpiente o pescadilla que se muerde la cola. Un símbolo atrayente a la par que peligroso pues nos advierte de la premisa que tanto nos esforzamos en obviar o evitar: tropezar dos veces con la misma piedra, con independencia del tiempo que estemos viviendo o, directamente, nos haya tocado vivir.
“Una vez hubo otro mundo…”, se empeñan en decir los nostálgicos patológicos que no tienen ni cura ni remedio y, de hecho, tampoco la buscan, pues viven conformes a su enfermedad. Sin embargo, ocurre algo singular con ese pasado evocado como algo lejano que no se sabe si es fruto de los recuerdos distorsionados de nuestros antepasados. Decía Guillermo Busutil que “los libros son los tatuajes de la memoria”, y estoy de acuerdo con él, pero he de decir que también son tatuajes de la memoria, de la nuestra, de la propia, esos relatos que nos han contado. Historias que componen nuestra historia y que, de no formar parte de ellas, ninguno de nosotros estaríamos aquí.
Sintiéndolo mucho, hay un pasado que está desapareciendo. Un pasado cargado de esas anécdotas que llenaban el asfalto y las aceras de mesas y sillas de mimbre para reunir al vecindario, o acoger a quien sintiera la curiosidad de escuchar y, al no haber puertas, se celebraba al aire libre, en abierto. Lo más hermoso de estos testimonios es que, frente a ellos, se encontraban niños y adolescentes hipnotizados por el encantador de serpientes, que era el narrador, y que arrastrados por el paso del tiempo se acabaron convirtiendo en nuestros padres, tíos y abuelos. Hombres y mujeres de otras generaciones. Habitantes de ese otro mundo que se evapora un poco más con cada cumpleaños y cada entierro. Son ellos a quienes más les cuesta desprenderse de la frase: “esos fueron mis mejores años”. Años en los que nosotros no existíamos y nuestra futura presencia ni siquiera se barruntaba porque nuestros predecesores estaban protegiendo y exprimiendo su juventud, su divino tesoro, que diría Darío. Unos años que desprenden, y dejan hoy, un olor y sabor amargo de leyenda. Desaparecidos ellos, no hay leyenda ni mito, ni intérpretes que tomen nota de lo que ellos escucharon y vivieron en su momento, o de quienes escucharon y vivieron y llegaron antes que ellos. Hay una parte de la vida, la de nuestros tatarabuelos —por ejemplo—, que jamás conoceremos porque no hay ser, persona, ni memoria que la conozca ni la recuerde. ¿Qué pasa entonces con esas vidas olvidadas, con esa memoria que jamás será recuperada? ¿Qué será de nosotros si no sabemos lo que fueron nuestros antepasados? Decía esta mañana un periodista en la radio “si terminas negando lo que has sido, terminas negándote a ti mismo. Cuidado con esto”, advertía en otro contexto, pero esta afirmación puede servir también en éste, cuando ya no es que se niegue lo que se ha sido, si no que ni siquiera se da la oportunidad de conocerlo porque es imposible. Porque es irremediable. Es el ciclo, el vital: el transcurso de la vida que no se puede remediar ni parar y que se lleva por delante a todo el mundo, a su persona y a su memoria, sin dejar rastro, sin dejar huella. Y, si me apuran, a veces incluso sin dejar descendencia.
Sintiéndolo mucho, he de preguntarlo: después de que el trono del reino de Redonda haya quedado sin rey ni heredero, ¿qué digna dama o digno caballero ocupará el puesto? Y hago pues, desde aquí, un llamamiento a todos los miembros que formaron parte de dicho reino y les pido, humildemente, que no lo dejen desolado ni olvidado, sino que lo mantengan vivo por Javier Marías, y por todos los que vamos detrás que aún necesitamos de su reino y sus miembros para continuar lo que, sin preverlo, inició hace un siglo Terence Ian Fytton Armstrong, o John Gawsworth, como prefieran, y a lo que Marías se aferró y materializó en un reino exclusivo. Único. Sin límites geográficos al que sólo se podía pertenecer por invitación directa de uno de sus miembros. Un reino poblado de literatura, de obras y escritores olvidados o desconocidos que se perdieron en la vaga cadencia del Tiempo y de la Historia y que sólo por medio del azar o la magia de la casualidad fueron rescatados. Un reino, en definitiva, que no merece tener una corona vacía.




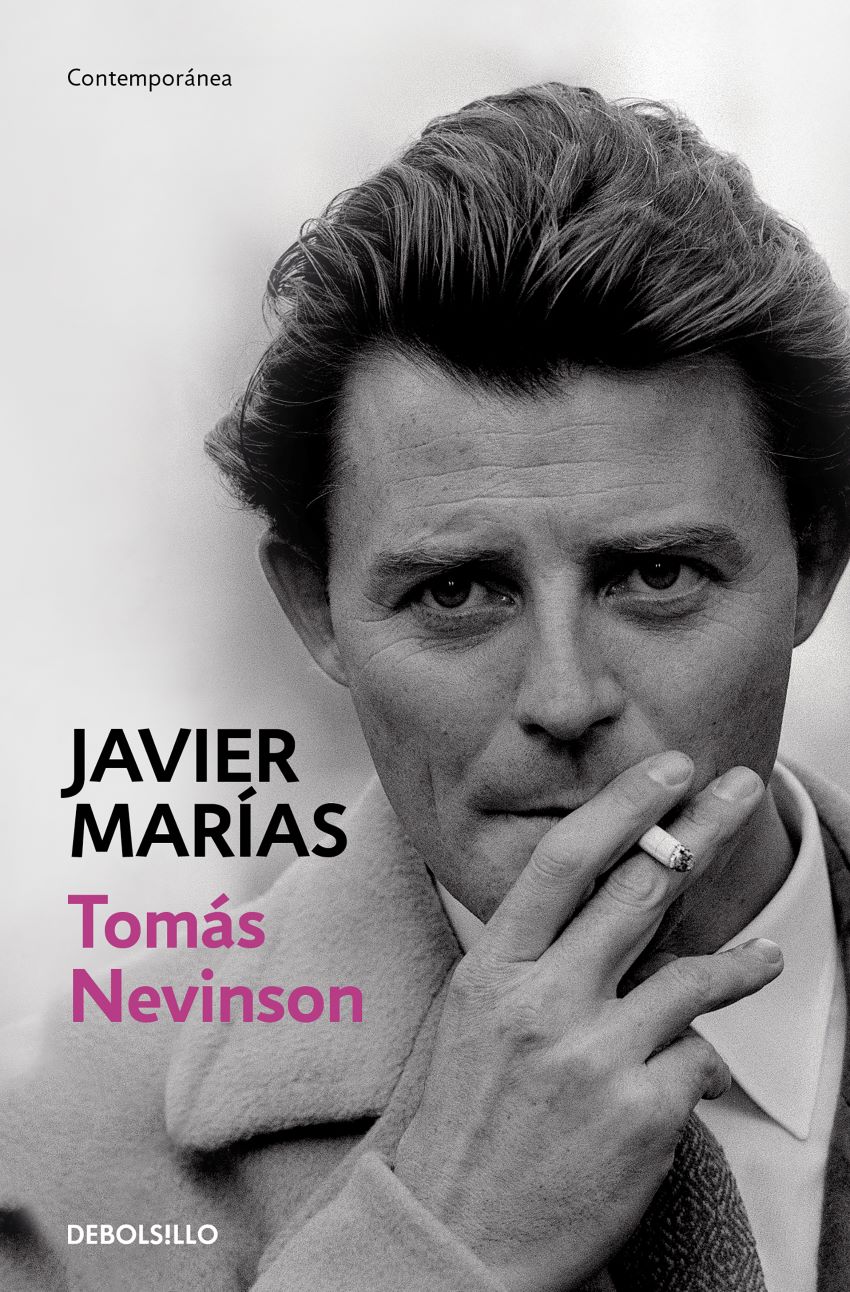

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: