
Quién, qué, cuándo (Nórdica), de Julia Rothman, es un homenaje a los cómplices olvidados de la historia, aquellas personas que hicieron posible la obra de artistas de la relevancia de Roald Dahl, Harper Lee, Alfred Hitchcock o Elvis Presley. Una mirada a las sombras que construyeron las luces más relucientes. Zenda ofrece las primeras páginas del libro.
Prólogo
Escrito por Kurt Andersen / Ilustrado por Wendy MacNaughton
No dejé pasar la oportunidad de participar en este libro porque desde hace mucho tiempo he sentido una gran fascinación por uno de los cómplices secretos más extraordinarios e inverosímiles de la historia, un joven prometedor que jugó un papel secundario en la vida de otro joven cuyo futuro no era nada halagüeño, pero que acabó convirtiéndose en uno de los hombres más famosos y consecuentes del siglo XIX.
En los albores del capitalismo industrial, Friedrich Engels era un capitalista alto y bien parecido que trabajaba en el negocio de hilatura de algodón de su padre, ayudando en la gestión de una fábrica en Manchester (Inglaterra). Pero, al mismo tiempo, se había convertido en un anticapitalista, escribiendo tanto artículos para publicaciones radicales como un libro sobre las miserables vidas de los trabajadores de la fábrica de Manchester y sus familias, La situación de la clase obrera en Inglaterra. (Imagine un equivalente moderno: por ejemplo, el hijo de Jamie Dimon, al cargo de una mesa de operaciones de derivados en JPMorgan Chase mientras, al mismo tiempo, publica extensas diatribas en la revista izquierdista The Nation y trabaja en la organización del movimiento Occupy Wall Street).
 Cuando tenía veintitrés años, Engels entabló amistad con un periodista gorrón y demagogo de veinticinco años —Marx— que se convirtió en su colaborador de por vida (Manifiesto del partido comunista, El capital) y mecenas. Y para poder financiar su estilo de vida burgués y seguir, al mismo tiempo, odiando a la burguesía, Engels mantuvo su lucrativo trabajo de alto cargo capitalista durante el cuarto de siglo siguiente. Me encantan las líneas de Fitzgerald sobre lo que significa vivir con contradicciones —«La prueba de una inteligencia privilegiada es la capacidad para mantener en la mente dos ideas opuestas al mismo tiempo y, a pesar de ello, conservar la capacidad de funcionar»—, pero en ese sentido la vida de Engels es para quedarse anonadado.
Cuando tenía veintitrés años, Engels entabló amistad con un periodista gorrón y demagogo de veinticinco años —Marx— que se convirtió en su colaborador de por vida (Manifiesto del partido comunista, El capital) y mecenas. Y para poder financiar su estilo de vida burgués y seguir, al mismo tiempo, odiando a la burguesía, Engels mantuvo su lucrativo trabajo de alto cargo capitalista durante el cuarto de siglo siguiente. Me encantan las líneas de Fitzgerald sobre lo que significa vivir con contradicciones —«La prueba de una inteligencia privilegiada es la capacidad para mantener en la mente dos ideas opuestas al mismo tiempo y, a pesar de ello, conservar la capacidad de funcionar»—, pero en ese sentido la vida de Engels es para quedarse anonadado.
En este libro aparecerán toda una variedad de cómplices hombres (como Engels con Marx), y casi la misma proporción de mujeres (esposas, madres, ayudantes) que ayudaron a otros hombres. Solo hay un puñado de hombres que ayudaron a mujeres y de mujeres que ayudaron a mujeres. Como diría un académico, esa es la relación de géneros en la historiografía. Pero solo Dios sabe lo que diría un académico sobre una posible lesbiana cuyo cómplice fuera un animal —Emily Dickinson y su perro Carlo—.
Entre todos estos cómplices hay mentores, socios, cónyuges, musas. En mi propia carrera, he tenido tres apoyos inequívocamente indispensables. Los conocí cuando andaba por la veintena, durante mis primeros cinco años en la ciudad de Nueva York.
El mentor crucial en mi caso fue Gene Shalit, que era el crítico de cine y corresponsal cultural del programa Today, quien me sacó de la universidad para que fuera su escritor (sobre todo de los ensayos diarios que leía en la cadena de radio NBC). Posteriormente, admitió que creó y me ofreció ese puesto de trabajo porque en nuestra primera reunión utilicé la palabra antropomórfico. Como jefe era perfecto: inquebrantablemente alegre, alentador y agradecido, generoso en todos los sentidos posibles. Cuando ya llevaba un año en mi puesto, firmó un contrato para producir un libro de ensayos humorísticos titulado The Real Thing, y me pidió que lo escribiera en su nombre. Cerca de la Navidad, cuando ya había escrito media docena de ensayos, me llamó para que acudiera a su despacho para anunciarme que había cambiado de parecer. En lugar de ser su negro (dicho sea de paso, el nombre oficial de su compañía era Scrooge & Marley), el libro iba a llevar mi nombre y solo mi nombre en la cubierta. Y, de esa forma, a los veintiséis años, me convertí en escritor.
Dejé Scrooge & Marley para pasar a formar parte del equipo de escritores de Time, y, cuando llevaba unas pocas semanas en mi nuevo trabajo, uno de mis colegas asomó la cabeza en mi despacho y se presentó —«Hola, soy Graydon Carter»— y me contó que le encantaba The Real Thing. Pronto nos convertimos en amigos, luego, amigos íntimos, y, finalmente, socios. En los almuerzos semanales chismorreábamos sobre historias jugosas que otros compañeros periodistas habían oído, pero que no podían publicar. Nos entusiasmaba hablar de las revistas que habíamos leído en las décadas de 1960 y 1970 —MAD, New York, Rolling Stone, Esquire, National Lampoon— y que nos habían servido de inspiración a la hora de decidirnos a trabajar en el mundo de las revistas. Y lamentábamos que ahora, en la década de 1980, no existiera realmente ninguna revista que amásemos como lo hacíamos de niños. Lo que condujo a conversaciones sobre cómo debería ser una publicación hipotética como esa: inteligente pero divertida…, divertida pero periodística…, informativa pero valiente. En 1985 dimos a luz a Spy, que resultó ser casi tan maravillosa como esperábamos y mucho más exitosa. Nuestros temperamentos y nuestros perfiles editoriales eran perfectamente complementarios, y juntos dirigimos la revista cinco de sus doce años, durante los cuales cada uno comprendió implícitamente que el otro era esencial para su existencia y ocasional grandeza. Para mí —para ambos— fue lo que hizo que el mundo se fijara en nosotros y me permitió mi siguiente aventura, y la siguiente y la siguiente.
Otra persona que fue fundamental para el éxito de Spy fue Anne Kreamer, con quien me casé cinco años antes de empezar la revista. Primero, nos presentó a Graydon y a mí a un colega compañero suyo de clase que tenía un máster en Administración de Empresas, el cual se convirtió en nuestro socio comercial y nos empujó a convertir nuestra divertida idea en una revista real. Y, cuando nos pusimos en marcha, Anne dejó su trabajo para unirse a nosotros como mal pagada directora de ventas de publicidad, permitiendo que la revista sobreviviera a su infancia y luego prosperara. Después de que ella y yo nos fuéramos de Spy, fue mi mecenas de facto durante algunos años; su imaginativo nuevo trabajo ayudaba a subvencionar mi cambio profesional de editor de revista a escritor de ficción. El primer gran artículo que publiqué, «Por qué se casan los hombres», fue una oda dedicada a ella, y, en mi primera novela, muchas hebras del ADN de la principal protagonista femenina provenían directamente de ella. Fue Anne quien por fortuna me habló de cambiar mi trayectoria profesional una vez más hace unos años, de escritor a, de nuevo, editor de revista semanal; ella, que es la primera lectora de todo lo que escribo; ella, que tenía más fe en mi talento que cualquier otra persona en nuestra familia.
Y fue a ella a quien finalmente correspondí, convirtiéndome en su mentor, mecenas y apoyo hace una docena de años cuando decidió reinventarse como autora de inteligentes, amables y francas memorias y guías para la vida.
Así que puede que la moraleja de esta historia —de este libro— sea que los más afortunados son aquellos que cuentan con cómplices secretos, y que ese secreto debería ser revelado.
INTRODUCCIÓN
¿Tendríamos la novela clásica Lolita si Vera Nabókova no la hubiera rescatado de las llamas? ¿Habría boxeado Muhammad Ali de la forma que le condujo a la grandeza si no hubiera conocido a un oficial de policía cuando tenía doce años? ¿Habría sido George Washington capaz de dar los discursos que le llevaron hasta la presidencia si no hubiera sido por su dentista?
Detrás de cada gran persona hay alguien que posibilita su ascensión. Estos amigos, parientes, socios, musas, colegas, entrenadores, ayudantes, amantes, profesores y cuidadores merecen algún reconocimiento. Este libro es un homenaje a todos ellos.
Cuando piensas en tu propia vida, te das cuenta de que hay docenas de personas que te han guiado a lo largo de tu camino —ya sea un profesor de quinto curso que consiguió finalmente que levantaras la mano en clase, un amigo de la familia que te regaló tu primera cámara fotográfica o ese vecino bebedor de whisky que te contaba historias de su juventud—. Estas relaciones han conformado nuestras vidas, algunas solo ligeramente, otras causando un impacto más profundo.
Nosotros tres hemos trabajado juntos durante más de ocho años. Cada uno nombraría a los otros dos como influencias auténticamente significativas. Cada día ofrecemos a los demás críticas constructivas sobre nuestros diseños e ideas. Matt ayuda a Jenny a resolver desafíos técnicos. Jenny guía a Julia en sus incipientes conocimientos tipográficos. Julia refrena los planes precipitados de Matt. Cada uno de nosotros suple los defectos de los otros. Sin la influencia de los demás, nuestro trabajo no sería el mismo. ¿Existiría este libro de no haber estado implicado alguno de nosotros?
Les hemos pedido a más de sesenta escritores que nos ayuden con la tarea de resaltar a algunos de los «desconocidos» de la historia junto a sus famosos compañeros. Los escritores escogieron temas basados en sus intereses, pero muchas veces ha sido difícil investigar sobre estos escondidos cómplices. A menudo había muy poco material original que subrayara la relación entre la persona famosa y la desconocida. Algunas veces, su presencia no ha dejado rastro alguno en Internet (sí, es algo que puede ocurrir). Unos pocos de estos ayudantes secretos siguen vivos y pudimos entrevistarlos. En el ensayo final, un escritor explica de primera mano cómo ayudó a un fotógrafo desconocido a dejar de serlo.
Luego, emparejamos artistas, ilustradores y diseñadores con una historia que pensamos que encajaba perfectamente con sus estilos individuales. Los artistas tenían el encargo de crear un retrato del cómplice y de la relación que esa persona compartía con su compañero famoso.
Al mismo tiempo que nos fascinaba aprender sobre estos personajes oscuros, las relaciones también pusieron de manifiesto nuevos detalles sobre las figuras famosas. En el fondo, estas son historias humanas: de amor, rivalidad, obsesión, privaciones y pasión auténtica. Personas que han sido iconos en nuestra memoria —la reina de la moda Coco Chanel, el visionario de la animación Walt Disney, el valiente revolucionario Lenin— de repente se convierten en personas reales. Tuvieron relaciones que podemos contar: un amor no correspondido, una estimulante amistad en los negocios, un honor fraternal que defender. Habiendo pasado décadas, incluso siglos, entre ellos y nosotros, todavía sentimos las mismas conexiones con esas personas, necesitadas del mismo aliento y con las mismas afinidades.
Esperamos que este libro no solo os muestre nuevas facetas de estos personajes históricos y os haga conocer a algunos nuevos, sino que os ayude también a reconocer y honrar las relaciones de ese tipo que existen en vuestra propia vida.
Escrito por Jenny Volvovski, Julia Rothman y Matt Lamothe
JOE MARTIN
Entrenador de Muhammad Ali
Al principio de su carrera, al reflexionar sobre su desarrollo como boxeador, Muhammad Ali dijo: «Tío, siempre hay alguien que me dice: “Cassius, sabes que soy quien te ha hecho ser lo que eres”. Conozco a algunos tipos en Louisville que solían acercarme al gimnasio en coche cuando mi moto se rompía. Ahora intentan decirme que ellos me hicieron ser lo que soy y que no he de olvidarme de ellos cuando me haga rico. […] Pero… escucha. Si quieres hablar con el que me hizo ser quien soy, habla conmigo. Yo me hice a mí mismo».
Los que conocieron a Muhammad Ali cuando era joven a veces describen la inevitabilidad de que se convirtiera —para él y para muchos otros— en el mejor boxeador de todos los tiempos.
Para ver a Ali como alguien menos destinado a convertirse en quien conocemos, para ver quién, si es que realmente hubo alguien, «hizo de él el boxeador que llegó a ser», tenemos que retroceder un poco en el tiempo, antes de que Cassius Clay se convirtiera en Muhammad Ali, antes de que Ali fuera el rostro más conocido del planeta y el autoproclamado «más grande de todos», cuando Ali tenía veintidós años y se llamaba Cassius Clay, quien fue al Service Club para veteranos de Louisville para pasar el rato con sus amigos, llegando hasta allí en su nueva bicicleta, una Schwinn roja de sesenta dólares que recibió como regalo de Navidad.
Después de disfrutar de unas palomitas y de unos perritos calientes gratis, los chicos estaban dispuestos a dejar la convención y regresar a sus hogares. Pero la bicicleta de Cassius había desaparecido.
Estaba furioso. Entre lágrimas, se dirigió al sótano del auditorio, donde estaba el gimnasio Columbia, un centro de entrenamiento de boxeo regentado por su dueño, Joe Martin, un policía para quien el boxeo era su hobby, que además de entrenar a los boxeadores para la competición de boxeo amateur llamada Golden Gloves, también producía un programa de boxeo aficionado para la televisión local llamado Los campeones del mañana. A sus treinta y ocho años, Martin era un hombre despreocupado que vivía cómodamente, conducía un Cadillac y a quien sus amigos, en broma, llamaban el Sargento, a pesar de que después de casi veinte años en el Ejército nunca se molestó en pasar el examen de promoción correspondiente.
Martin, en su papel de oficial de policía, anotó la información sobre la bicicleta del chico y escuchó pacientemente al insaciable Cassius proferir lo que parecían interminables juramentos de venganza física contra el culpable. Finalmente, le preguntó:
—Bien, ¿sabes cómo pelear?
—No —respondió Cassius—, pero pelearé de todos modos.
—¿Por qué no aprendes algo sobre cómo pelear antes de meterte en disputas temerarias? —le dijo Martin.
Martin quedó con Cassius en que este acudiría al gimnasio y aprendería unas nociones rudimentarias sobre boxeo. Cuando empezó, «no sabía diferenciar un gancho de izquierda de una patada en el culo», recordaba Martin. Pero Cassius demostró pronto que poseía un talento natural: ya se podían apreciar en él los reflejos y la velocidad que, posiblemente, lo convirtieron en el boxeador más rápido de la historia. Peleó su primer combate después de seis semanas de entrenamiento. El combate a tres rounds acabó con una decisión no unánime, pero Cassius gritó que «pronto sería el más grande de todos los tiempos».
Martin guio a Cassius a lo largo de su carrera como boxeador amateur y la esposa de Martin llevó al joven a través de todo el país para competir en los torneos, parándose para comprar sándwiches en los bares de carretera, que habitualmente se negaban a servir a afroamericanos. Antes de los Juegos Olímpicos de Roma, Martin se pasó horas charlando con Cassius, convenciéndole de que era seguro volar hasta Roma para competir en las Olimpiadas. Cassius, a quien aterraba volar, insistió en que debía de haber alguna clase de tren que hiciera ese viaje. Martin le explicó la necesidad de volar hasta allí, la necesidad de ganar la medalla si quería llegar a ser campeón del mundo. Al final, Cassius aceptó volar, no sin antes comprarse un paracaídas que llevaba sujeto a su espalda.
En el vuelo de regreso, lució su uniforme olímpico y la medalla de oro.
Después de eso, llegó el momento en que, a sus dieciocho años, Clay debía dejar el circuito amateur y contratar a un entrenador profesional, aunque Martin y su antiguo boxeador seguirían en contacto el resto de sus vidas.
Martin entrenó a once campeones del torneo para boxeadores amateurs Golden Gloves y pasó a ser subastador después de jubilarse del cuerpo de policía. En 1980, Muhammad Ali apareció en una exhibición de boxeo que se celebraba para recaudar fondos para la candidatura (fallida) de Martin a comisario del condado de Jefferson, Kentucky. Martin falleció en 1996, honrado a nivel nacional por el papel que jugó en la vida de Ali y querido por muchos otros que son menos famosos.
Escrito por Daniel Kugler / Ilustrado por Rubber House
JOHN GREENWOOD
Dentista de George Washington
Cuando, el 30 de abril de 1789, George Washington pronunció su discurso inaugural, en el Federal Hall de la ciudad de Nueva York, se dirigía a una joven nación con un gran potencial. Pero cuando sonrió ese día a la multitud, lo hizo realmente con un único diente verdadero. Afortunadamente, su sonrisa estaba completa gracias a la ayuda de un fiel confidente: John Greenwood, su dentista favorito.
Los que han escrito sobre Washington han hablado mucho de su intelecto, su ética en el trabajo y su estatura física. Sin embargo, al hablar de la dentadura del primer presidente, un historiador la describió como su «característica física más débil». Aunque era muy común en esa época no tener una buena salud dental, en el caso de Washington, la rápida evolución de sus caries se puede atribuir a los tratamientos que recibió para diversas enfermedades. A los veintiséis años ya había sobrevivido a la viruela, la malaria, la pleuritis y la disentería. Las sangrías y la ingesta de cloruro de mercurio estaban entre los tratamientos más comunes de la época, y esto último conduce a la aparición de caries y a su rápida evolución. Washington buscó la ayuda de varios dentistas, pero no consideró que el trabajo de ninguno de ellos tuviera la calidad que buscaba. Finalmente, el dentista que consiguió hacerle cambiar de opinión fue John Greenwood.
Greenwood nació en Boston en 1760, y creció inmerso en el mundo de la odontología. Su padre, Isaac Greenwood, fue el primer dentista estadounidense, y sus tres hermanos siguieron el mismo camino. El platero Paul Revere fue un vecino de su infancia; aunque era más conocido por sus cabalgadas a media noche cuando fue mensajero durante la guerra de la Independencia, también fue un destacado dentista aficionado.
Cuando tenía quince años, Greenwood se unió a la guerra de la Independencia como gaitero. Además de en la batalla de Bunker Hill, Greenwood participó, en 1776, en el famoso cruce del río Delaware comandado por Washington, que precedió a la decisiva victoria estadounidense en la batalla de Trenton. Siguió siendo soldado hasta el final de la guerra, en 1783, cuando se asentó en Nueva York.
Una vez allí, Greenwood abrió un taller mecánico en el que fabricaba herramientas náuticas y matemáticas. Su habilidad técnica impresionó profundamente a un amigo médico que le pidió que extrajera un diente a uno de sus pacientes. A pesar de que provenía de una familia de dentistas, este fue el modo en el que entró en ese mundo: sin ninguna formación profesional. De hecho, la primera escuela dental estadounidense no se abriría hasta pasados casi cincuenta años. Esta primera extracción fue todo un éxito, y los registros de 1786 muestran que ya anunciaba en los periódicos su trabajo odontológico.
Aunque no tuvo un inicio tradicional en la profesión, en tres años Greenwood sería conocido como el dentista más famoso de Nueva York y pronto llamó la atención del presidente electo. Gracias a su habilidad, el trabajo de Greenwood fomentaba la odontología preventiva y la limpieza. La habilidad e ingenio de Greenwood como fabricante de instrumentos le ayudaron a convertirse en el fabricante de dentaduras más famoso de su época.
Desde 1789 hasta el fallecimiento de Washington, en 1799, Greenwood fabricó cuatro dentaduras para el presidente. Es posible que, cuando se comparan con las dentaduras modernas, puedan parecer una aberración, pero estos artilugios de plomo, oro, colmillos de hipopótamo y dientes auténticos (de caballo, vaca e, incluso, humanos) fueron pioneros en su época. En contra de la afirmación popular, las dentaduras de Washington nunca fueron hechas de madera.
Una vez que la capital se trasladó a Filadelfia, la mayoría de las comunicaciones entre Greenwood y Washington sobre reparaciones o sobre nuevas dentaduras pasaron a ser por carta. Estas misivas exhibían un lenguaje secreto clandestino; en la mayoría no se referían de forma directa a los dientes. Washington se sentía bastante avergonzado por este asunto, y exigía y apreciaba la absoluta discreción de Greenwood.
En una de estas cartas escritas con un lenguaje impreciso, Washington escribió: «Siempre preferiré sus servicios a los de cualquier otro de su actual profesión». Cuando, finalmente, Washington perdió su último diente, se lo dio a Greenwood. Para el dentista, siempre sería un objeto muy preciado, protegido en una caja especial.
En 1799, cuando Washington falleció, fue enterrado junto a un conjunto de dentaduras de Greenwood. Su dentista favorito continuó ejerciendo la profesión e innovando durante otros veinte años.
Escrito por John Libré / Ilustrado por Patrick Theacker
VERA NABÓKOVA
Esposa de Vladímir Nabokov
Su primer encuentro forma parte de la leyenda: ella llevaba un antifaz de satén negro en un puente de Berlín y le recitó a él su propia poesía. Desde ese momento, el joven escritor Vladímir Nabokov sintió que Vera Slonim estaba destinada a compartir su vida. En una de las apasionadas cartas de su romance, él escribió: «Es como si en tu alma existiese un lugar predispuesto para cada uno de mis pensamientos». Durante los cincuenta y cuatro años siguientes, casi no se pudo separar de la mujer brillante, elegante y modesta que se convirtió en la señora Nabókova.
Nacida en el San Petersburgo prerrevolucionario, en el seno de una familia judía de clase alta, la adolescente Vera y su familia se trasladaron a Alemania en 1921. Una vez allí, aprendió a disparar un arma automática y estuvo presuntamente envuelta en un complot para asesinar a un líder soviético. Valiente e inteligente como era, dejó de lado el grado en Ingeniería Arquitectónica que tenía planeado estudiar, para aprender por sí misma a mecanografiar y a trabajar como escritora y traductora… y, finalmente, para encontrar su propósito vital en su marido.
Creía obstinadamente en el genio de Vladímir y sentía que era un honor dedicar su vida a fomentar su arte y a asegurarse de que fuera considerado el gigante literario de su época. Gracias a su aguda mente, su sensibilidad estética, su asombrosa memoria y su plurilingüismo, estaba perfectamente capacitada para ese papel. Vladímir y ella compartían la condición neurológica nada habitual conocida como sinestesia, lo que les permitía a ambos percibir las letras y palabras como si estas estuvieran coloreadas. La gente que los conocía destacaba la intimidad poco común de su matrimonio; algunos resaltaron la conexión casi psíquica que parecían compartir.
Entre los muchos papeles que desempeñaba, Vera fue amanuense, traductora, corresponsal jefe, profesora ayudante, agente literaria, chófer, pareja de Scrabble y compañera para cazar mariposas. Era la primera lectora de todos los trabajos de su marido, también su crítica, editora y musa. Muchos sospechaban que también le echó una mano a la hora de escribir; algunos creían que Vera era la auténtica autora. Cuando él trabajaba, ella mecanografiaba una y otra vez sus manuscritos, y organizaba los miles de fichas en las que su marido escribió sus famosas notas. Al encargarse de tales aspectos prácticos, dejó libre a su marido para que ejercitara su creatividad sin estorbo alguno.
Como chófer designada a perpetuidad, Vera era la conductora en las múltiples excursiones de la pareja a lo largo y ancho de Estados Unidos, persiguiendo los especímenes de mariposas de Vladímir. Durante una de esas expediciones en Arizona, ella se puso tan nerviosa por un encuentro con una serpiente de cascabel que, nada más regresar, se compró una pistola… con lo que añadió el papel de guardaespaldas a su lista de funciones. Se rumoreaba que llevaba el arma en su bolso a las reuniones sociales y al salón de conferencias para evitar que asesinasen a su marido. Guardaba sus escritos con el mismo fervor, los protegía de los malos contratos, las pobres traducciones y, en ocasiones, de su propio autor. Salvó la novela Lolita de que la destruyera más de una vez, sacando literalmente páginas de las llamas cuando él intentó quemar el borrador.
Cuando, cerca ya del final de su vida, su marido empezó a perder el equilibrio, Vera intentaba sujetarlo y llegó a dañarse la columna vertebral —por lo que desarrolló una joroba y, finalmente, quedó completamente torcida—. Tal como proclamaba el obituario del gran autor: «La dedicación que se profesaron el uno al otro fue absoluta». Con toda razón, la dedicatoria que se puede leer en todas las novelas de Nabokov es: «Para Vera».
Escrito por Lauren Acampora / Ilustrado por Thomas Doyle
JOHN ORDWAY
Colega de Lewis and Clark
«Gracias a Dios estoy bien y con la moral alta», escribió el sargento John Ordway a sus padres el 8 de abril de 1804. A medida que se acercaba la primavera, el cuerpo de exploración de Lewis y Clark se estaba preparando para abandonar el campamento de invierno en el suroeste de Illinois. «Vamos a subir por el río Misuri en barco hasta donde sea navegable, y luego, por tierra, llegaremos hasta el océano al oeste si nada nos lo impide», continuaba Ordway, asegurando que, si tenían éxito, «nos esperan grandes recompensas, mayores de lo prometido». A sus veintinueve años, Ordway sabía que en la persecución de esas recompensas podía perder su vida. «Por temor a que pueda pasar algo, le informo de que he dejado doscientos dólares en efectivo en Harkensteins […] y, si no vivo para regresar, mis herederos pueden obtenerlos, junto a toda la paga que me debe Estados Unidos, si se dirigen a la sede del Gobierno».
La muerte repentina era, en el siglo XIX, una amenaza continua, permanente, que merodeaba alrededor de cualquier posibilidad de llegar a buen puerto. Pisa sobre un clavo oxidado, coge una cepa fuerte de gripe, descuídate con una infección leve y pronto te unirás al resto de tu familia en el cementerio. Por eso resulta sorprendente que, durante los dos años y los casi trece mil kilómetros que atravesó la expedición, perdieran únicamente a un hombre, debido, probablemente, a la rotura del apéndice.
¿Cuál era la razón de este feliz resultado? ¿La suerte? ¿Que estuvieran bien preparados? ¿Que fueran buenos soldados? Un poco de las tres y, no en menor medida, la participación de un hombre como el sargento Ordway. Desde acabar con los vigilantes dormidos o borrachos (recurrir al barril de whisky era un problema muy común) hasta presidir el consejo de guerra de un soldado que había proferido «expresiones de una naturaleza profundamente rebelde», Ordway fue fundamental para mantener la disciplina de la expedición —lo que, a su vez, contribuyó a la seguridad de esta ante la presencia de indios potencialmente hostiles, osos pardos aparentemente invencibles y todas las muertes por descuido que pueden producirse, por accidente o por no ser muy juiciosos—.
Más adelante, cuando regresaron a casa desde la costa del Pacífico, los capitanes demostraron su confianza en Ordway eligiéndole como líder único para la expedición a través de lo que ahora es Idaho y Montana. Ordway iba a dirigir a diez hombres río Misuri abajo, atravesando territorios inexplorados y peligrosos, en lo que el historiador Stephen E. Amrose llamó «un plan enormemente ambicioso y excesivamente complejo», que «demostraba cuánto confiaban los capitanes en sus hombres».
Ordway, el hombre, fue fundamental para la seguridad y para el espíritu de la expedición, pero es en Ordway, el escritor, donde reside el auténtico valor de su contribución al legado de Lewis y Clark. A Ordway le encomendaron «mantener al día el libro de ordenanzas», anotando diariamente los sucesos del viaje. Y, mientras que a los capitanes se les ha llamado «los exploradores mejor documentados de su época», estos creyeron necesario comprarle a Ordway su diario (por trescientos dólares) después de su regreso al este. El diario proporcionó a ese dúo, como un posterior erudito destacó, el único «registro diario completo de la expedición, desde el inicio hasta el final, escrito por un único hombre».
La visión de Ordway de las experiencias diarias se adjuntó a los diarios de los capitanes, los cuales fueron publicados por Nicholas Biddle en 1814. El diario del sargento completó lo que faltaba, corroboró la cronología y enriqueció un documento que había ayudado a consagrar la expedición como una pieza clave de la mitología estadounidense.
Biddle perdió el diario original y el sargento nunca lo recuperó, desvaneciéndose en la historia como el propio Ordway. Después de que empezara a trabajar en su nueva y próspera granja cerca de Nueva Madrid (Misuri), su rastro se pierde. Pero hay ciertas especulaciones sobre el destino que corrió el sargento. En 1811, una serie de terremotos que sacudieron el valle del río Misuri —y que invirtieron por un tiempo el curso del propio río— causaron una destrucción generalizada. Los historiadores dan por sentado que Ordway lo perdió todo. La naturaleza, que en gran medida había evitado que la expedición sufriera sus tormentos, finalmente alcanzó al sargento Ordway. Los registros que existen del estado de Misuri desde 1818 lo listan entre los fallecidos sin ninguna información adicional.
Y entonces, un siglo más tarde, entre montones de correspondencia olvidada, el nieto del difunto Nicholas Biddle descubrió un «manuscrito considerable con unas tapas en mal estado que resultó ser el diario tanto tiempo perdido del sargento John Ordway». El relato del sargento se publicó en 1916. El hombre que tanto había hecho para ayudar a crear una leyenda pudo, por fin, formar parte de ella.
Escrito por Jay Sacher / Ilustrado por Jon Lau
—————————————
Autora: Julia Rothman. Traductor: Pedro Pacheco González. Título: Quién, qué, cuando. Editorial: Nórdica Libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro.


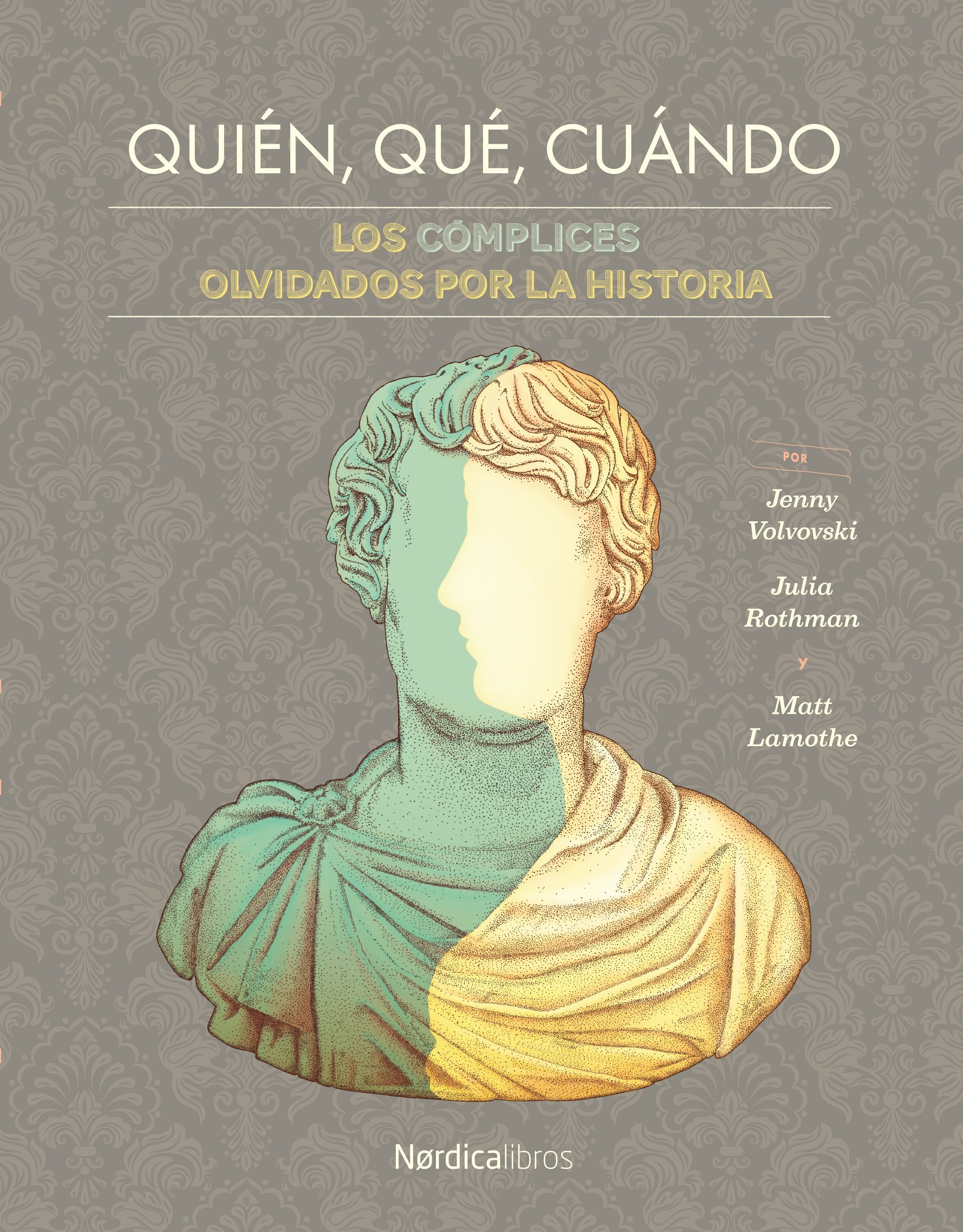





Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: