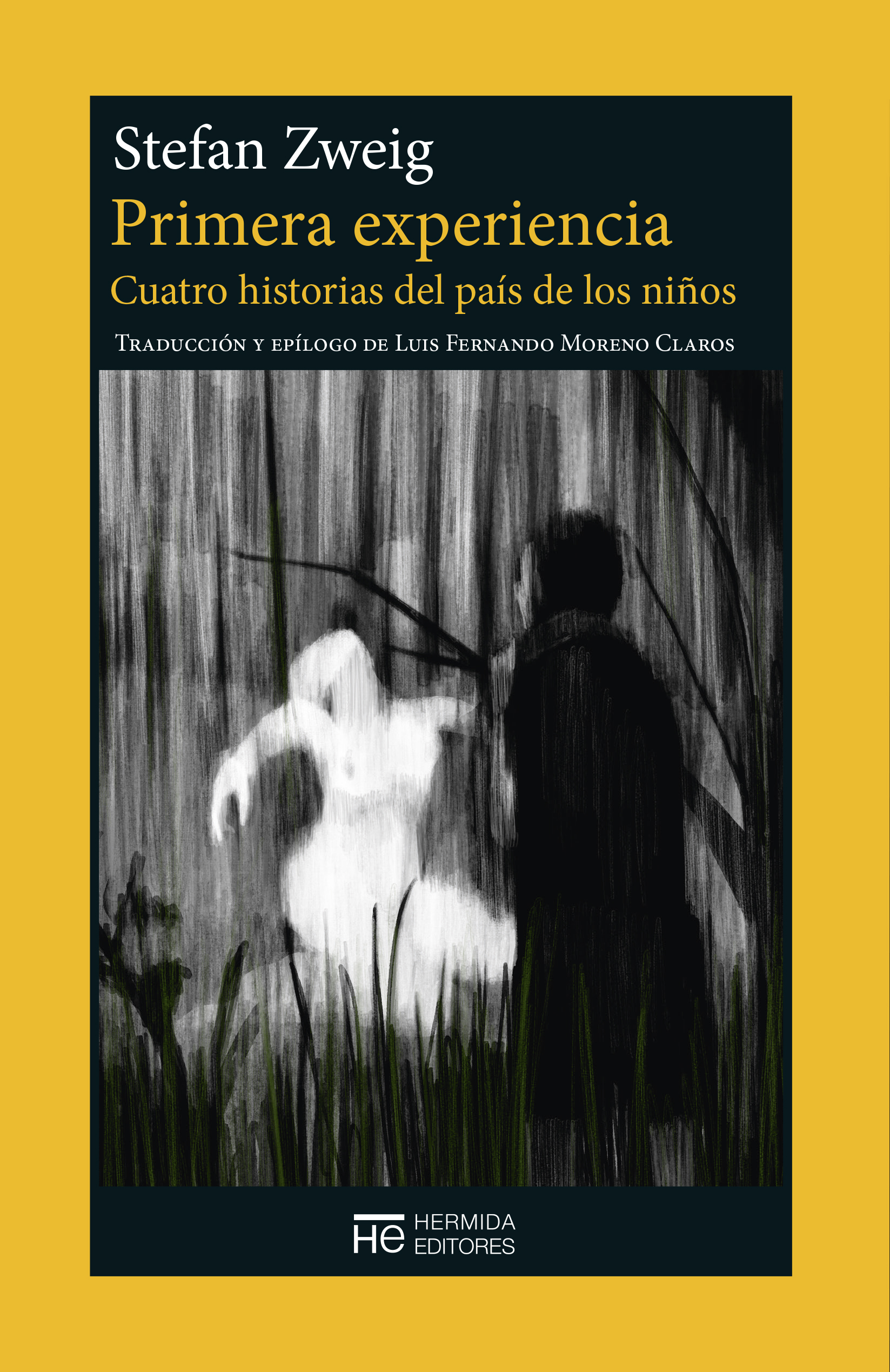
La colección Clásicos Ilustrados de editorial Alma continúa rescatando títulos del gran autor de entreguerras Stefan Zweig. Hasta el momento, ha publicado Momentos estelares de la humanidad, Mendel, el de los libros y Carta de una desconocida, cada uno de ellos ilustrado por un artista distinto. A esta lista se suma ahora Novela de ajedrez, obra póstuma en la que un misterioso jugador de ajedrez protagoniza una historia tras la cual se oculta un alegato contra el horror nazi.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de Novela de ajedrez (Alma), con ilustraciones de Paul Blow.
***

En el gran vapor de pasajeros que debía zarpar a medianoche de Nueva York hacia Buenos Aires reinaba el ajetreo típico de última hora. Los visitantes de tierra se apretujaban como podían para despedir a sus amigos; botones con telegramas, el gorrito torcido sobre la frente, voceaban nombres por los salones; se acarreaban ramos de flores y maletas, los niños corrían curiosos escaleras arriba y abajo, mientras la orquesta seguía tocando imperturbable en cubierta. Un poco apartado de semejante guirigay, me encontraba conversando con un conocido en el paseo de cubierta cuando, a nuestro lado, un vivo destello relampagueó dos o tres veces: los reporteros debían de estar entrevistando y retratando a toda prisa a algún famoso, aun a punto de zarpar. Mi amigo miró y sonrió.
Y, como seguramente puse gesto de no haber comprendido su comentario, añadió, a modo de aclaración:
—Mirko Czentovic, el campeón mundial de ajedrez. Ha recorrido Estados Unidos de este a oeste de torneo en torneo, y parte ahora en busca de nuevos triunfos hacia Argentina.
En efecto, me acordé entonces de aquel joven campeón mundial e incluso de algunos detalles en cuanto a su meteórica carrera; mi amigo, un lector de periódicos más atento que yo, pudo completarlos con toda una serie de anécdotas. Czentovic se había colocado de golpe, hacía más o menos un año, en la línea de los más reconocidos maestros del arte ajedrecístico, los Alekhine, Capablanca, Tartakower, Lasker, Bogoliúbov; era la primera vez, desde que el niño prodigio de siete años Reshevsky apareció en el torneo de ajedrez de 1922 en Nueva York, que la irrupción de un total desconocido en el insigne gremio provocaba semejante revuelo. Pues, en un principio, las cualidades intelectuales de Czentovic no parecían augurarle en modo alguno una carrera tan deslumbrante. Pronto se filtró el secreto de que, en su vida privada, este campeón de ajedrez era incapaz de escribir sin faltas una frase en cualquier lengua, y cómo uno de sus enojados colegas se había mofado rabioso diciendo que «su incultura era universal en todos los ámbitos». Hijo de un eslavo meridional pobre como las ratas, barquero del Danubio cuya minúscula barca había sido arrollada una noche por un vapor de cereales, el muchacho, que tenía doce años por aquel entonces, había sido acogido por compasión, tras la muerte del padre, por un párroco de los andurriales, y el buen religioso se había esforzado honradamente en reparar, con lecciones en casa, lo que aquel niño taciturno, apático y sin dos dedos de frente no había conseguido aprender en la escuela del pueblo.
Pero todo su ahínco había sido en vano. Mirko clavaba la vista en los caracteres que le habían explicado ya un centenar de veces, siempre desconcertado; incluso para las materias más sencillas carecía su torpe cerebro de toda facultad duradera. Cuando calculaba, todavía a los catorce años, tenía que ayudarse de los dedos, y leer un libro o un periódico aún significaba para el ya adolescente un esfuerzo considerable. Aun así, no se podía decir en absoluto que Mirko fuese holgazán o díscolo. Hacía obediente lo que se le pedía, iba por agua, partía leña, ayudaba en el campo, recogía la cocina y se podía confiar en que haría, aunque con exasperante lentitud, todas las tareas que se le encomendasen. Lo que más disgustaba al buen párroco, no obstante, del tozudo muchacho era su total indolencia. No hacía nada a menos que se lo sugiriesen, nunca hacía preguntas, no jugaba con otros chavales y no buscaba por sí mismo en qué ocuparse, salvo que alguien le diera órdenes expresas; en cuanto terminaba sus quehaceres domésticos, Mirko se sentaba hosco en el cuarto, con esa mirada vacía de las ovejas en los prados, sin participar lo más mínimo en lo que sucedía a su alrededor. Mientras el párroco, fumando con deleite la larga pipa de campesino, jugaba por las noches con el sargento del cuartelillo sus habituales tres partidas de ajedrez, el rubiales se acurrucaba en silencio junto a ellos y perdía la mirada, entre los pesados párpados, como flojo y adormilado, en la cuadrícula del tablero.
Una noche de invierno, mientras los dos jugadores estaban ensimismados en sus partidas diarias, sonaron en las calles del pueblo las campanillas de un trineo cada vez más rápidamente. Un campesino, la gorra llena de nieve, entró con paso firme en la casa: su anciana madre agonizaba y el párroco debía darse prisa para llegar a tiempo de darle la extremaunción. Sin dudarlo, el sacerdote lo siguió. El sargento del cuartelillo, que no se había terminado aún el vaso de cerveza, se encendió como despedida una nueva pipa y se dispuso, asimismo, a calzarse las pesadas botas de caña, cuando se dio cuenta de lo inmutable que seguía la mirada de Mirko en el tablero de ajedrez con la partida a medias.
—¿Qué? ¿Quieres terminarla tú? —se mofó, completamente convencido de que el adormilado muchacho no sabría mover bien ninguna de las piezas.
El chico lo miró medroso, luego asintió y se sentó en el lugar del párroco. Al cabo de catorce movimientos, había ganado al sargento, quien tuvo que reconocer, además, que su derrota no era en absoluto consecuencia de un movimiento descuidado. En la segunda partida sucedió lo mismo.
—¡El asna de Balam! —exclamó sorprendido el párroco al volver.
Y tuvo que aclararle al sargento, poco versado en las Escrituras, que hacía ya dos mil años se había producido un milagro semejante, que una criatura muda había encontrado de pronto la lengua de la sabiduría. A pesar de la avanzada hora, el párroco no pudo contenerse de desafiar a su fámulo medio iletrado a un duelo. También a él lo ganó Mirko con facilidad. Jugaba tenaz, lenta, imperturbablemente, sin levantar ni una sola vez la ancha frente del tablero. Pero jugaba con irrefutable seguridad; ni el sargento ni el párroco fueron capaces en los siguientes días de ganarle una partida. En el párroco, en mejores condiciones que nadie para juzgar el retraso en todo lo demás de su pupilo, se despertó ahora una seria curiosidad en lo que se refería a cuán severa sería la prueba que aquel particular don podría soportar. Tras hacer que el barbero del pueblo lo dejase medianamente presentable cortándole el hirsuto cabello pajizo, llevó a Mirko en su trineo a la pequeña ciudad vecina, donde sabía que en un rincón del café de la plaza mayor se reunía un grupo de entusiastas jugadores de ajedrez, cuyo nivel, lo sabía por experiencia, él mismo no alcanzaba. No poco asombro despertó en el círculo habitual la entrada en el café del párroco con aquel muchacho de quince años, de pelo pajizo y tez rubicunda, vestido con chaquetón de cordero vuelto y unas botas de caña pesadas, que se quedó en un rincón desconcertado y mirando tímidamente al suelo hasta que alguien lo llamó a una de las mesas de ajedrez. En la primera partida, Mirko perdió porque nunca había visto en casa del buen párroco la llamada apertura siciliana. En la segunda, ya quedó en tablas contra el mejor jugador. A partir de la tercera y la cuarta, las ganó todas, una tras otra.
Ahora bien, en una pequeña ciudad de provincias eslava meridional no suelen ocurrir muchas cosas emocionantes; así que la primera aparición de este campeón campesino se convirtió de inmediato en una sensación entre los notables reunidos. Se decidió por unanimidad que el muchacho prodigio debía quedarse en la ciudad hasta el día siguiente, para que diese tiempo a convocar a los demás miembros del club y, sobre todo, a informar al anciano conde Simczic, fanático del ajedrez, en su palacio. El párroco, que miraba con orgullo recién estrenado a su acogido, pero que no deseaba desatender sus deberes dominicales pese a la alegría del descubrimiento, se declaró dispuesto a dejar allí a Mirko para otra prueba. A costa del rincón ajedrecístico alojaron en un hostal al joven Czentovic, quien vio esa noche por primera vez en su vida un inodoro. A la tarde del domingo siguiente la sala de ajedrez estaba de bote en bote. Mirko, sentado durante cuatro horas seguidas ante el tablero, venció, sin decir esta boca es mía ni levantar la vista, a un jugador tras otro; al final, se propuso una partida simultánea. Tardaron un rato en hacer comprender al inculto muchacho que debía jugar él solo a la vez contra todos los demás jugadores. Pero, en cuanto Mirko hubo comprendido la mecánica, se acomodó con rapidez a la tarea, arrastró sus pesados pasos chirriantes de mesa en mesa y ganó al final siete de las ocho partidas.
Comenzaron, entonces, las grandes deliberaciones. Aunque este nuevo campeón no pertenecía, en sentido estricto, a la ciudad, había enardecido el orgullo local. Podría ser que la pequeña localidad, cuya existencia en el mapa apenas nadie había percibido hasta aquel momento, se ganase al fin el honor de dar un hombre famoso al mundo. Un agente de nombre Koller, quien por lo demás solo suplía cupletistas y cantantes al cabaret del cuartel, se declaró dispuesto, mientras alguien lo subvencionara durante un año, a ocuparse de que el joven se formase en Viena con un célebre maestrito de ajedrez a quien él conocía. El conde Simczic, que en sesenta años de ajedrez diario nunca se había enfrentado a un contrincante tan excepcional, firmó de inmediato la suma.
—————————————
Autor: Stefan Zweig y Paul Blow (ilustrador). Título: Novela de ajedrez. Traducción: Itziar Hernández Rodilla. Editorial: Alma. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.







Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: