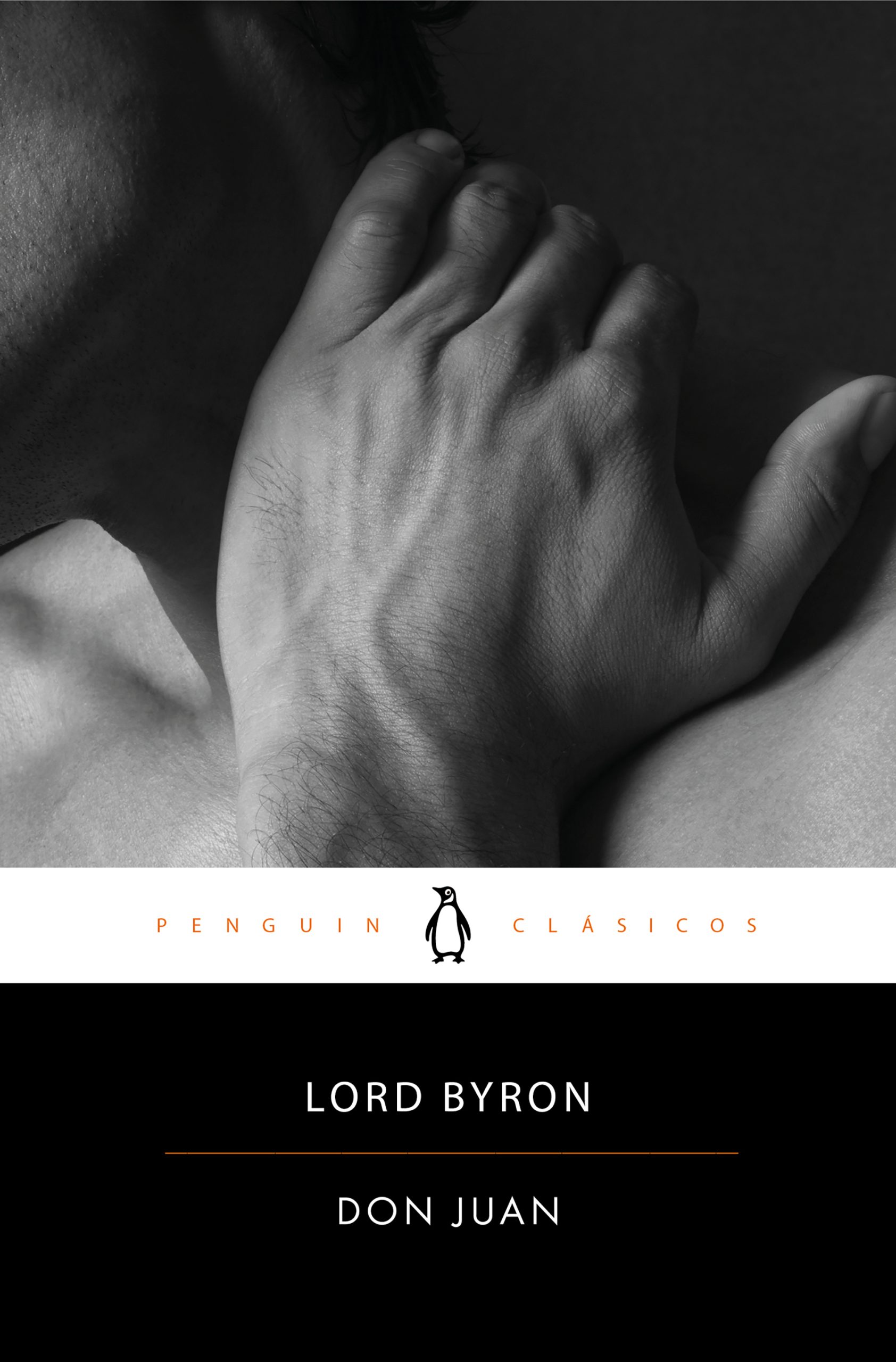
Otro 19 de abril, el de 1824, hace hoy 199 años, la literatura en lengua inglesa asiste en Mesolongi —ciudad que se extiende al oeste de Grecia, en la ribera norte del golfo de Patras— a la muerte de uno de sus grandes mitos: Lord Byron. Pero al punto nace otro mito mayor aún: el héroe byroniano. Éste, sostiene la crítica especializada, ya trasciende a la literatura universal.
Cínico y arrogante, inteligente y seductor, amoral y a menudo proscrito en su país, el héroe byroniano será una variación del héroe romántico que presenta características insólitas en éste. Por ejemplo, sus cambios de carácter, su desprecio por las instituciones y los privilegios, sus afanes autodestructivos… La impronta de ese héroe byroniano se registrará en personajes como el Edmundo Dantés de El conde de Montecristo (Alejandro Dumas, 1844), el Heathcliff de Cumbres borrascosas (Emily Brontë, 1847) o incluso el Erik de El fantasma de la ópera (Gastón Leroux, 1909-1010).
La nómina es larga y se prolonga hasta alguno de los personajes favoritos de los lectores de nuestros días. Sirva como ejemplo el Lois de Entrevista con el vampiro (Anne Rice, 1976). Remontándonos a los orígenes, a los héroes inspirados directamente por Milord cuando aún vivía, hay que dar noticia del Lord Ruthven de El Vampiro (1819). El protagonista de la respuesta de John Polidori al duelo de ingenio propuesto por Byron, ante la inclemencia del tiempo en el verano de Villa Diodati, también es un sosia de Byron.
Han pasado ocho años desde aquellas jornadas gloriosas, acaecidas en junio de 1816. Por cierto, ¿no hay en el Heathcliff de Emily Brontë algo de la perversidad de Milord con Polidori aquel estío, en aquel viaje a Suiza? Sí señor, la sombra del héroe byroniano se alargará durante una buena parte de la narrativa posterior. Por no hablar de Glenaron (1816), la novela gótica de Lady Caroline Lamb, la más célebre de las amantes de Milord. Y ya es decir, considerando que, contando sólo a las de Venecia, el poeta se jactaba de haber tenido trato carnal con 250 mujeres. En efecto, en los placeres del retozo superó a Giacomo Casanova, al que sólo se le contabilizan 132 señoras.
Pero la muerte que el destino ha reservado a Lord Byron no hace justicia a la leyenda que sus lectores se han forjado. Resuelto a luchar por la independencia de Grecia del imperio otomano, partió del puerto de Génova a bordo de la goleta Hércules, con rumbo a Cefalonia, el pasado 15 de febrero. Sólo tiene 36 años, pero para ser un poeta romántico ya está mayor para morir.
“¡Vuelves a estar joven, Byron!”, se dirá en un apócrifo, publicado en 1968. Se tratará en realidad de una novela, escrita por Frederic Prokosch bajo el título de El manuscrito encontrado en Missolonghi, ficción con tantas trazas de realidad que nos permite imaginar a Milord en aquella singladura: “Sí, en Cefalonia fui feliz. A bordo del Hércules vivíamos alegremente. Las olas resplandecían a la luz del sol y el mar era transparente como el cristal”.
No obstante lo cual, en su última visión de la patria de Ulises, Ítaca le pareció un lugar fantasmal. Desde que tuvo noticia de la muerte de Allegra, nacida de su relación con Claire Clairmont, siendo apenas una niña de cinco años a la que había cogido mucho cariño, le abruma tanto la pérdida de la juventud que ha titulado su última composición, datada en estas últimas jornadas, A mis treinta y seis años.
Lo malo fue al desembarcar. Mucho más vanidoso que el resto de los poetas, comprobó con orgullo que su leyenda había llegado a oídos de los griegos. Le recibieron entre vítores. Querían nombrarle uno de sus comandantes. Pero toda la lírica de la llegada no fue óbice para la prosa: tuvo que pagar 4000 libras —probablemente procedentes de cierto cenáculo londinense que en marzo del pasado año le encomendó su lucha por la libertad de Grecia— para que se le confiase un regimiento. Puesto en contacto con el príncipe Alexandros Mavrokordatos —uno de los patriotas griegos— llegaron a trazar una estrategia para atacar Lepanto —donde perdió el brazo Cervantes, en efecto—, actual Naupacto.
Lord Byron desconfiaba de las rencillas que enfrentaban entre sí a los comandantes griegos. Desde antes de partir de Génova ya estaba enfermo. La sangría que le practicaron entonces lo había debilitado. El 10 de abril sufrió un ataque epiléptico. Aquel acceso fue el último apunte romántico del autor de Las peregrinaciones de Childe Harold. Del delirio se repuso, no así del fuerte catarro que también le aquejaba. Visitado por un tal doctor Bruno, éste le prescribió aceite de castor y un baño caliente.
Aunque Milord se negaba —“asesinos”, les gritó hasta desgañitarse—, los médicos insistieron en sangrarle. Debió morir vestido de albanés —ese atuendo con el que lo imaginó Thomas Phillips, once años después del deceso aquel 19 de abril de 1824—, debió morir luchando por Grecia con las armas en la mano.
Pero lo cierto es que lo mató la sepsis, consecuencia de la falta de la esterilización debida de los instrumentos con los que le sangraron. Debió morir como un héroe de El sitio de Corintio (1816). Pero Lord Byron se fue sin épica alguna. Como hubiera podido morir el cobarde más prosaico. Lo que no impidió que Alfred Tennyson, uno de los líricos más ilustres del posromanticismo, y uno de los grandes fanáticos del ya finado pese a que sólo contaba 14 años, grabase en una roca de Somersby: “Byron ha muerto”. Con el tiempo, el Don Juan (1819-1824) que Milord deja inacabado será una fuente inagotable de inspiración para los poetas victorianos.
“¡El pasado! No hay pasado. Todo converge en el presente”, reza la última línea que leemos en El manuscrito encontrado en Missolonghi. Uno de los suburbios de Atenas será llamado Vyronia para honrar su nombre. Así se escribe la historia. Gloria a Lord Byron.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: