
Después de hacer casi una hora de cola, al fin pude torcer la pared de la caseta —en un Retiro tibio, que amenazaba lluvia— y ver por primera vez en persona a Richard Ford. Dos meses antes, había recibido como una noticia absolutamente inesperada y feliz que apareciera en Anagrama un quinto libro protagonizado por Frank Bascombe, Sé mía (Anagrama, 2024), que muy posiblemente cerrará la saga que Ford inició en 1986 con El periodista deportivo y continuó con El día de la independencia (1995), Acción de gracias (2006) y Francamente, Frank (2014). También me resultó igualmente inesperada y feliz la noticia de que Richard Ford iba a venir a la Feria del Libro de Madrid para firmar sus libros. Yo había sido un ávido veinteañero y treintañero cazador de firmas de mis autores favoritos, pero, con el paso del tiempo y la entrada en mi cuarta década de vida, cada vez me había ido ocurriendo más que los autores de los que de verdad me hubiera ilusionado tener su firma en un libro, o intercambiar cuatro palabras con ellos, estaban muertos. Pero Richard Ford había cumplido 80 años y, comprobé al enfrentar la recta final de la cola para conseguir su firma, mantenía un aspecto envidiable. Un hombre mayor digno, amable y sonriente, que trataba de chapurrear español con sus lectores o los libreros de La Central. El chico que me precedía en la cola me pidió que le hiciera una foto con Ford y yo se lo pedí al que me seguía, dando continuidad a la que debía de haber sido una larga cadena de favores.
Compré Lamento lo ocurrido, su libro de cuentos que aún no había leído y, antes de irme, le comenté a Ford —no sin sentirme ridículo— que ahora llevaba un canal en YouTube y que esa misma tarde publicaría mi reseña de Sé mía. «¿Te ha gustado?», me preguntó. «Es un libro maravilloso», le dije y él me sonrió y me dio la mano y las gracias. Me alejé de la caseta con tres libros firmados por Ford. Se me convulsionó el pecho en el Paseo de Coches y empecé a llorar. Hacía dos semanas había cumplido 50 años y había dado inicio a esta nueva década de mi vida publicando un vídeo en mi canal de YouTube —Bienvenido, Bob— en el que exponía mi hastío hacia el mundo literario español, sus jerarquías agotadoras, sus mezquindades ridículas y sus ninguneos rancios, y proponía para mí mismo un exilio interior, caminando, en las décadas que me restasen de vida, hacia el mundo de los clásicos de la literatura.
Richard Ford me había dado las gracias: no podía creerlo y ciertamente aquello no tenía ningún sentido. Hablé de esto en mis redes sociales, dudando de si debía hablar de mis lágrimas reales o no hacerlo, si debía exponerme así o no ante mis «amigos» de Facebook, casi todos escritores que muestran en sus redes sociales una cuidada pose de cínicos, descreídos de casi cualquier emoción favorable en torno a la literatura. Decidí hacerlo precisamente por eso, para enfrentar mis lágrimas a los cínicos y a una educación generacional, como niño y joven del siglo XX, en la que precisamente los hombres no debían mostrarse sentimentales y, por tanto, débiles. Tengo ya 50 años, pensé también, ya es un buen momento para liberarse de los tabúes. Como era de prever, alguno de mis contactos en Facebook hizo sin nombrarme —cumpliendo estrictamente con las reglas del escritor cínico de esta red social— alguna broma sobre mi adoración hacia el prócer norteamericano de las letras. Pero lo que no sabía este contacto o amigo (con quien, por otro lado, más tarde hablé en privado y aclaramos todo; sin rencores), y no sabía, por supuesto, el propio Richard Ford, al que acababa de tener delante, como si hubiera visto a un aparecido del pasado, era lo que de verdad significaba Richard Ford para mí.
Es cierto que, en un principio, la lectura de Rock Springs, a mis 23 años, me supuso la admiración absoluta, como lector y como aspirante a escritor, hacia la obra de un autor vivo, pero ya consagrado. Algún día yo quería escribir un cuento como los que escribía Carver, Wolff o Ford; una narración —o tan solo unas páginas— como las que contenía Rock Springs.
Explico ahora que tengo tiempo, en esta nueva página en blanco, lo que mi amigo de Facebook y el Richard Ford de carne y hueso no podían saber: en 2001 yo tenía 27 años y trabajaba en Madrid en una multinacional norteamericana, en una auditora de las llamadas entonces big five, una de esas trituradoras de carne joven por las que han pasado tantos licenciados en ADE, Económicas o Derecho, en Madrid y alrededor del mundo, en camino —en el mejor de los casos— de ser aceptados, como si de un cruel rito de paso se tratase, por el universo de los departamentos financieros o de contabilidad de las empresas del IBEX-35. En 2001 yo estaba penando en aquella cárcel ingrata, arrastrándome por sus días y noches interminables de horas de trabajo y humillaciones (una experiencia que luego reflejaría en mi novela Esto no es Bambi) y empezaba a sentir que no podía más, que algo dentro de mí se estaba empezando a quebrar. Aún vivía en la casa de mis padres, en Móstoles, y un día les dije que ese fin de semana había quedado con los amigos de la Sierra y que me iba a ir a Collado Mediano —donde a finales de la década de 1970 habían comprado un piso de veraneo— a pasar el fin de semana. Les mentí, no había quedado con nadie; simplemente necesitaba estar solo. Me fui a Collado Mediano con la novela El día de la independencia de Richard Ford. Unos meses antes me había acercado a El periodista deportivo. Fui a Collado leyendo El día de la independencia en el tren. Los coches son para gente que no lee. Llegué al pueblo, compré algo de comer y unas botellas de vino y me dirigí a nuestra urbanización, al tercer piso de un edificio sin ascensor sobre la piscina comunitaria, clausurada en invierno. Estuve dos días, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, encerrado en el piso de Collado Mediano bebiendo vino y leyendo a Richard Ford. Me daba un paseo por el pueblo y me sentaba en un banco del parque a leer a Richard Ford; me tomaba algo en un bar de la plaza y leía a Richard Ford; pero principalmente estuve encerrado en la casa, bebiendo vino y leyendo a Richard Ford. Frank Bascombe me hablaba a mí y me contaba su historia, como si se tratase de un adulto protector, me descubría las máscaras de las personas detrás de sus sueños y de sus apariencias. En Ondas de radio, un poema de Raymond Carver, el autor atraviesa un momento difícil y se refugia en una casa («Cuando llegué a este lugar estaba intentando alejarme de todo»), con un libro de versos de Antonio Machado. Cuando se despierta agitado en medio de la noche, piensa: «No pasa nada, Machado está aquí». Ese fin de semana de soledad, vino y literatura en Collado Mediano, yo pude decirme lo mismo en mis momentos de angustia: «No pasa nada, Richard Ford está aquí».
El lunes siguiente volví a la oficina, al edificio Windsor, que unos años más tarde tendría el privilegio de ver arder en las llamas del infierno. Me pararía, alzando la vista, en febrero de 2005, durante unos minutos eternos, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, sin hacer una sola foto, porque quería guardar aquel momento en la memoria para siempre, delante del esqueleto carbonizado del Windsor y le diría desde dentro de mí, desde la charca de intimidad oscura que habíamos alcanzado: «Te he vencido, hijo de puta, yo te he vencido». El lunes siguiente al fin de semana en Collado Mediano —hemos vuelto a 2001—, noté con claridad que algo había cambiado dentro de mí. Aquella gente siniestra de la auditora había perdido su capacidad para hacerme daño. Había tomado una decisión, me largaba. Por esos días empecé a estudiar el CAP, el Curso de Adaptación Pedagógica, para convertirme en profesor. Iba a dejar el mundo de las oficinas y de los trajes, posiblemente también el mundo del dinero. Me buscaría un trabajo de profesor con el que tuviera más tiempo libre para leer y escribir. Una decisión que no era fácil de entender por mi entorno. Sería una exageración decir que Richard Ford me salvó la vida o que me cambió la vida; pero no lo es, en el sentido del poema de Carver, afirmar que «todo iba bien, Richard Ford estaba conmigo». No mucho después empezaría a trabajar en un colegio de Fuenlabrada, y vería cada mañana amanecer en un autobús público que se desplazaba de Móstoles hasta esa localidad («del Bronxtoles a Fuenla», en el antiguo lenguaje del Sur), entre los obreros de los polígonos industriales y los trabajadores de la fábrica de Coca-Cola, lejos ya de los trajes, las corbatas y los portátiles al hombro. Por esos días iba a descubrir también, en la biblioteca de Móstoles, a Philip Roth, que me acompañaría también para siempre. Ninguno de mis compañeros en la auditora, proveniente de las universidades privadas más caras de Madrid, podría, desde su mundo de clubs privados y yates en Marbella, imaginarse aquel autobús, aquellos suburbios y aquellos amaneceres de escombrera. Fue uno de los mejores años de mi vida. Empecé a estudiar alemán (aunque esta es ya otra historia), tenía tiempo para dormir, para leer y para empezar a escribir la primera versión de Esto no es Bambi.
Richard Ford, ya en 2024, en una caseta del Retiro, me acababa de dar las gracias él a mí. Nunca sabrá Richard Ford —aunque me gustaría pensar que, con un gesto, con una mirada o con una sonrisa, pude transmitírselo— lo agradecido que yo le estaba a él, lo que yo le debía a él. «Era Richard Ford. Era Richard Ford», no podía parar de repetirme.
En realidad, he alcanzado los 50 años con la bendición de dos privilegios: he visto arder aquella oficina, en la que fui tan infeliz, en las llamas del infierno y no me he convertido en un escritor cínico de Facebook. Sigo creyendo en lo que creía a los 25, sigo amando lo mismo que amaba a los 25.



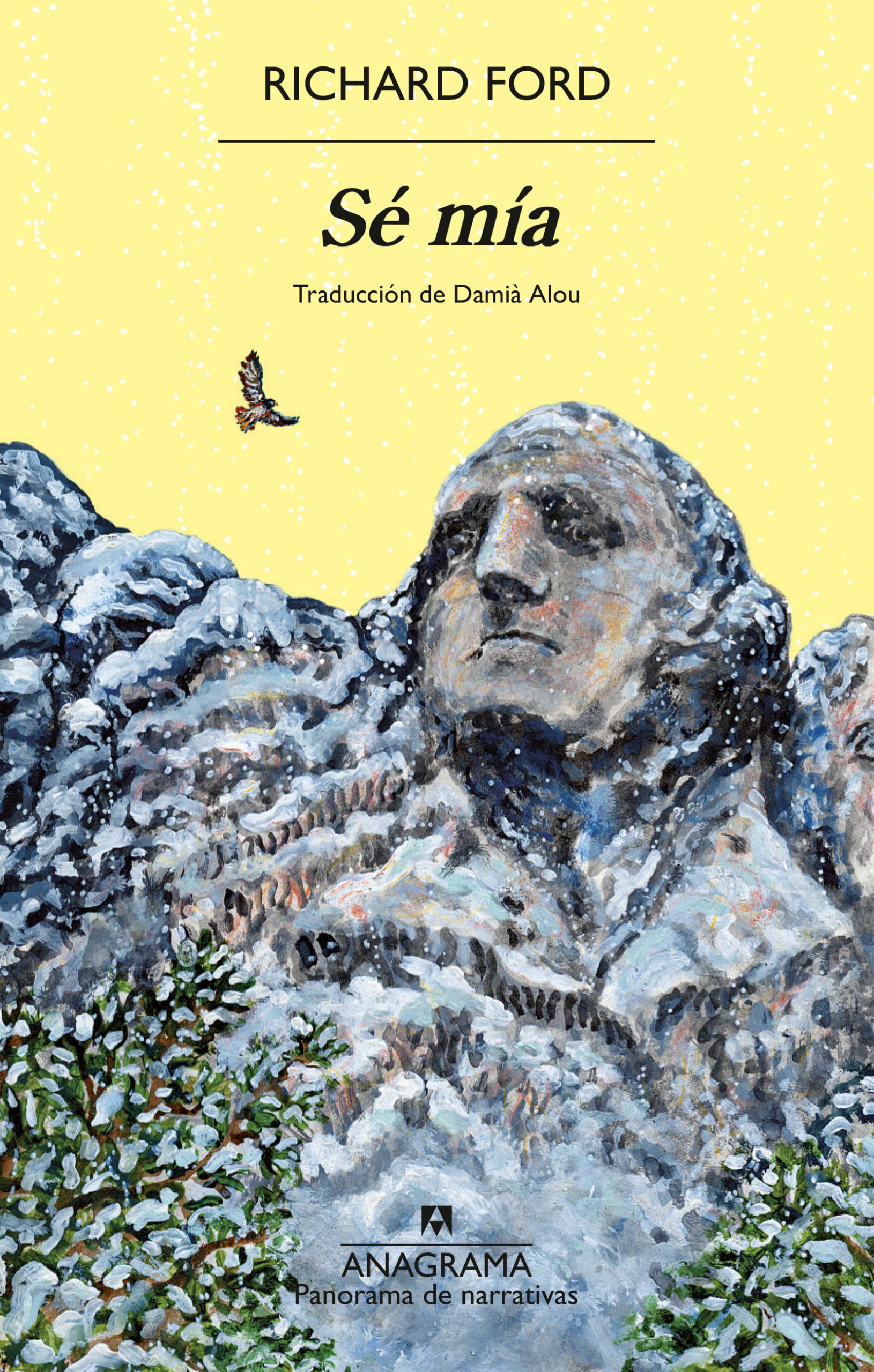


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: