
A mediados del siglo XIX, y durante más de dos décadas, los guerreros apaches se enfrentaron a las fuerzas mexicanas y estadounidenses que, como las españolas algún tiempo antes, amenazaban su cultura. El historiador Paul Andrew Hutton reconstruye aquellos enfrentamientos con tanta intensidad que el lector cree estar viendo una película de John Ford o Sergio Leone, aun cuando en este caso los héroes sean los indígenas a quienes arrebataron la tierra.
En Zenda reproducimos algunas páginas del capítulo 3 de Las guerras apaches, de Paul Andrew Hutton (Desperta Ferro).
***
Capítulo 3
El muchacho perdido
A principios de enero de 1861, Beto encabezó una incursión al sur. El cautivo mexicano de los aravaipas lucía un característico parche de cuero sobre su ojo malo. Los mexicanos lo llamaban Víctor y, gracias a sus gestas, había llegado a ser uno de los jefes de las bandas aravaipas. Era raro que un cautivo llegase a puestos de liderazgo. Los indios los llamaban yodascin, o «nacido fuera», y nunca confiaban del todo en ellos. Sin embargo, Beto había demostrado su valía. Poseía lo que los apaches occidentales denominaban «enemigos contra el poder», una fuerza que lo convertía en un guerrero veloz y ágil como un puma. «El hombre que conozca esta medicina –dijo un apache de Sierra Blanca–, será seguido por todos adonde quiera que le lleve su senda guerrera». Beto, al igual que el temible guerrero Gerónimo, era uno de esos hombres.
Los hombres de Beto se pintaron para la expedición: algunos una franja blanca que les cruzaba el rostro a la altura de la nariz y bajo los ojos; otros eligieron el rojo o el negro. Se sujetaron el cabello sobre la cabeza para que no les tapase la vista durante la batalla. Algunos se pintaron dos manos blancas sobre el pecho, otros llevaban un pañuelo de tela roja en la cabeza para identificarse en combate. De cada potro colgaban no menos de cuatro pares extras de mocasines. Llevaban raciones de mezcal desecado, sacos de piel de venado llenos de maíz seco y pasteles de tuna de nopal.
Durante el raid, los guerreros solo empleaban lenguaje bélico. Tenían palabras especiales para caballos, mujeres, mulas, mexicanos, hombres blancos, sendas, hierba y agua. Los hombres debían tener especial cuidado de que su mujer no estuviera embarazada antes de partir, pues, si una mujer encinta tocaba sus armas, tendrían mala puntería en el combate. Nadie hablaba de miedo o acusaba a nadie de estar asustado. Si un hombre decidía no participar en una incursión, se le consideraba un perezoso, pero nunca un cobarde. Estos y otros tabúes eran aspectos centrales de la filosofía del guerrero; romper uno era una invitación a la catástrofe.
Un guerrero novato, o dikohe, era instruido con sumo cuidado en el lenguaje especial de la guerra y en los tabúes de la incursión. El adolescente no debía combatir: su labor se limitaba a trabajar o custodiar los caballos. Estaba allí solo para aprender. Durante los cuatro días previos a la partida de la expedición, un hombre mayor enseñaba al muchacho el lenguaje que debía emplear, los diversos tabúes y cómo comportarse en presencia del resto de guerreros. Los novatos tenían tabúes especiales para ellos: no debía mirar hacia su aldea durante cuatro días, no podía nunca comer ninguna carne del interior de un animal y debía dormir siempre con la cabeza en dirección al este. El muchacho no era instruido en los «enemigos contra el poder», puesto que se consideraba que era una medicina demasiado poderosa para un novato. Debía buscarla por sí mismo, en su debido momento.
Al final de la instrucción, el muchacho recibía su tubo de agua, aunque sus labios no debían tocarlo; su rascador, pues estaba vetado rascarse con los dedos; y su gorro de novato. Este era muy diferente del tocado de guerrero, más simple y con plumas de águila. El del novato llevaba plumas de cuatro aves diferentes: dos cálamos de colibrí, para darle velocidad; plumas del buche de una oropéndola, para mantener clara la mente del muchacho; pequeñas plumas de codorniz, para asustar al enemigo; y suaves plumas de águila, para protegerle de sufrir daño.
«Los hombres blancos se asustarán de esto –decía el maestro con respecto a las plumas de codorniz–. Como sabes, las codornices saltan justo delante de ti y te dan un susto».
El muchacho llevaba un arco y cuatro flechas de puntas de madera para los pájaros. Estos proyectiles, pensados para la caza, no para el combate, debían recordar al novato que se olvidase de la guerra y se centrase en el propósito de la incursión.
Al amanecer, Beto partió con su expedición. La gente se situó a lo largo del sendero para arrojar polen sobre el novato y rezar oraciones. Le hicieron decir que regresaría en treinta días. Cuando este replicó que volvería en ese tiempo, los indios supieron que lo cumpliría. El novato hacía un gesto de abarcar con las manos y declaraba: «Dos cosas son las que tengo en mente: caballos y ganado y eso es lo que me gustaría tener».
Nadie rezaba por la muerte de sus enemigos, pues era un raid de botín: no era necesario que nadie muriera. El novato nunca debía pensar en tales cosas. La gente entonaba cuatro canciones de felicidad y llamaban al joven «hijo del agua». Después de cuatro expediciones exitosas, sería un guerrero.
❖
La luna brillaba la fría noche que Beto y sus guerreros llegaron al rancho de Johnny Ward, en el estrecho valle cortado por Sonoita Creek. La hacienda era rica en ganado y caballos, por lo que vigilaron y esperaron toda la noche desde los acantilados que se alzaban sobre el extenso rancho.
Al amanecer, los guerreros descendieron por los escarpados acantilados hasta el fondo del valle. La mayoría iba a pie, aunque Beto y algunos de sus hombres los seguían en sus potros para poder reunir el ganado. Seguramente, se sintieron extrañados, pero también satisfechos, por la falta de movimiento del lugar. No se veían hombres, solo un muchacho escuálido que vigilaba ovejas y cabras al otro lado del arroyo, al oeste de la casa ranchera. El pequeño rebaño de unas dos docenas de cabezas pastaba junto a las acequias que Johnny Ward había construido para irrigar el pequeño melocotonar que él mismo había plantado.
Nueve guerreros se acercaron poco a poco a la silenciosa casa mientras un segundo grupo reunía el ganado situado al otro lado del arroyo. Beto cabalgó hasta el melocotonar donde pastaba el rebaño. El muchacho, asustado, subió a uno de los pequeños y desnudos árboles. Por lo general, los apaches hubieran matado a un chico de esta edad, durante la incursión o más tarde, en la aldea. Pero Beto, por algún motivo, no lo mató. En lugar de ello, le hizo un gesto para que bajase y montase en su caballo. El guerrero tuerto había visto que el chico también tenía un solo ojo. Su ojo cegado, recién vaciado por un ciervo herido, no estaba cubierto con un parche.
De repente, se oyó un grito. Se acercaban dos jinetes. Los guerreros que iban hacia la casa ranchera corrieron a buscar sus monturas mientras los demás reunían el ganado. Beto los llevó al norte, con el muchacho cautivo aferrado a su espalda.
Dos vaqueros llegaron a la casa del rancho, donde hallaron indemnes a María de Jesús y a los niños. Partieron en persecución de los indios para tratar de salvar al muchacho. Los apaches se dispersaron de inmediato y se dividieron en tres grupos. Beto ordenó al novato que trazara una línea sobre su senda y dijera «que nadie pase sobre esta». Un poco más allá, volvió a ordenarle hacer lo mismo y luego una y otra vez, hasta cuatro veces. De este modo, escaparon a la persecución de los «ojos blancos».
Ward regresó ese mismo día desde Santa Cruz, donde encontró su casa profanada. María de Jesús no hallaba consuelo: su peor pesadilla se había hecho realidad. Los apaches que habían depredado a sus ancestros, los mexicanos, durante incontables generaciones, que habían convertido su aldea floreciente en una ciudad fantasma, al matar a familiares y amigos, se habían llevado a su primogénito. Suplicó a Ward que recuperase al chico perdido.
❖
El teniente coronel Pitcairn Morrison, a sus 65 años, habría estado mejor en una mecedora que en un mando de la frontera. Sin embargo, el 27 de enero de 1861, cuando recibió la noticia de la incursión contra el rancho de Ward, a tan solo unos 15 kilómetros al sur de su fuerte, acababa de reemplazar al capitán Ewell en la jefatura de Fort Buchanan. Los indios se habían llevado a un muchacho y veinte cabezas de ganado.
A la mañana siguiente, Morrison despachó en busca de los indios al segundo teniente del 7.º de Infantería, George Nicholas Bascom, con un reducido destacamento de infantería y dragones. Bascom, un prometedor joven oficial de Kentucky de la promoción de West Point de 1858, siguió un rastro apache que llevaba en dirección nordeste, hacia el paso Apache, pero lo perdió y regresó al fuerte. Esta senda, no obstante, apuntaba hacia la aldea chokonen de Cochise, cerca del estrecho paso que separaba la sierra de Chiricahua de los picos de las Dos Cabezas. Bascom sospechaba que la gente de Cochise era la responsable del raid, a pesar de que el gran jefe era, al igual que su suegro, Mangas Coloradas, uno de los principales defensores de la paz.
Johnny Ward llegó al día siguiente a Fort Buchanan, donde exigió saber qué pensaba hacer Morrison para recuperar a su hijo y a su ganado. El predecesor de Morrison, Ewell, se había marchado hacía mucho tiempo. En noviembre, el teniente Isaiah Moore, un hombre muy capaz y mano derecha de Ewell, había recibido orden de dirigirse con dos compañías al norte, a Fort Breckinridge, un nuevo puesto en el río San Pedro a unos 95 kilómetros al nordeste de Tucson, por lo que la tarea de perseguir a los apaches y rescatar a Félix Ward recayó en el inexperto Bascom. Las órdenes de Morrison eran muy claras: Bascom debía «perseguir a los apaches y rescatar a un muchacho que habían capturado». Estaba «autorizado a emplear el destacamento a sus órdenes para recuperarlo». Bascom podía emplear la fuerza que estimase necesaria para rescatar al chico perdido.
❖
El paso Apache tenía la única cosa que todos los hombres buscaban en el desierto: una fuente fiable de agua. El manantial fluía por una pequeña quebrada que alimentaba el cañón de Sifón y este, a su vez, atravesaba las montañas hasta formar un amplio y arenoso cauce que se extendía por el ancho valle de San Simón. A unos 10 kilómetros del valle, a mitad de camino entre la entrada del paso y la salida en dirección al valle de manantiales sulfurosos, se hallaba el servicio de diligencias de Butterfield. Este manantial vital, a medio kilómetro de la estación de postas, era una especie de oasis en la árida ruta terrestre. El camino era escarpado y difícil, encajado entre altísimos acantilados cubiertos de pinos piñoneros y sabinas y bordeado de robles, fresnos, almeces y sauces. La agreste ruta ascendía desde la estación hasta la cima de Helen y los imponentes picos de las Dos Cabezas. Una vez allí, descendía unos 25 kilómetros, desde la sierra de Chiricahua hacia la ondulante meseta.
La estación de la Butterfield Overland Mail Company era un elemento integral de la nueva red de correos construida para establecer una conexión oficial entre California y el este. El primer correo terrestre fue inaugurado el 16 de septiembre de 1858, día en que el postmaster general estadounidense eligió una ruta meridional transitable ante cualquier condición meteorológica. El contrato federal, por valor de 600 000 dólares anuales, además de ciertas fincas públicas escogidas, fue cedido a John Butterfield, antiguo chófer de postas, operador de transporte de mercancías y cofundador de la American Express Company. Butterfield debía transportar pasajeros y correo dos veces a la semana en un viaje de ida de veinticinco días. El coste era de 10 céntimos por carta. La tarifa de transporte de pasajeros de San Luis a San Francisco era de 200 dólares por el viaje de ida. La ruta contratada tenía una longitud total de 4500 extenuantes kilómetros.
El éxito de Butterfield fue verdaderamente monumental. Supervisó con detenimiento la construcción de puentes, la mejora de carreteras ya existentes y la construcción de pozos en las 141 estaciones establecidas. Hizo construir corrales, graneros y edificios auxiliares, a los que proveyó de 1000 caballos y 500 mulas. Dio empleo a 800 hombres en diversos puestos, desde chóferes a palafreneros y jefes de estación. Era un trabajo duro y peligroso, pero proporcionó una arteria de comunicación a los «estados» de los asentamientos del lejano Oeste.
Todas las estaciones fueron construidas con materiales locales, lo que significa que la estación del paso Apache estaba hecha de adobe y piedra. El corral también estaba hecho de piedra, con portillas en cada establo. Un edificio con forma de L alojaba la cocina y los dormitorios de los empleados. En el extremo oeste del corral había dos pequeñas piezas, una para el grano y un almacén. La estación era como un pequeño y precario fuerte en el corazón del territorio de Cochise. Su supervivencia dependía de la buena disposición del poderoso jefe chokonen.
Cochise, sin duda influido por su suegro, Mangas Coloradas, estaba decidido a mantener la paz con los estadounidenses, aunque sin dejar de lanzar incursiones contra México. Incluso ayudaba a la compañía postal de Butterfield, pues proporcionaba heno y madera a la estación del paso Apache. En varias ocasiones devolvió monturas robadas a la estación postal y prohibió a sus guerreros que atacasen las diligencias.
James Tevis, el jefe de la estación, conocía bien a Cochise y estaba bastante desengañado del jefe. Por un lado, admiraba su aspecto físico: «Cochise era el indio más distinguido que haya habido. Tenía unos seis pies de estatura [182 cm], recto como una flecha, de sólida constitución, el hombre más perfecto posible». Sin embargo, Tevis consideraba que las apariencias engañaban. Explicó en 1859 al diario de Tucson que «la primera impresión era que abogaba por la paz con los estadounidenses, pero esto no era así en absoluto […] Le he vigilado durante ocho meses ¡y he llegado a la conclusión de que es el mayor mentiroso del territorio! Mataría a un estadounidense por cualquier minucia si creyera que no le podían descubrir».
Nacido en 1810 en lo más profundo de la sierra de Chiricahua, Cochise, hijo del jefe chokonen Reyes, creció durante un periodo de relativa paz. Su nombre apache era Goci, que significa, simplemente, «su nariz», debido a su prominente apéndice aguileño. Tanto estadounidenses como apaches a menudo le llamaban Chees, pero, en última instancia, todos le acabaron conociendo como Cochise. Se casó al menos en dos ocasiones. Su segunda y principal esposa fue Dos-teh-seh, hija de Mangas Coloradas. Aunque la costumbre chiricahua dictaba que un hombre debía vivir con la gente de su esposa, Cochise ya era un líder demasiado importante para dejar su banda chokonen. Dos-teh-seh dio a Cochise dos hijos: Taza y Naiche.
Reyes, padre de Cochise, pereció en 1846 en la matanza de Galeana a manos de los cazadores de cabelleras de James Kirker. Cochise formó parte de la partida guerrera que masacró a la gente de Galeana en venganza. A partir de ese momento, dirigió incontables expediciones contra los odiados mexicanos. En 1856 ya era el principal jefe chokonen. Su autoridad sobre el pueblo chiricahua solo era superada por la de Mangas Coloradas.
—————————————
Autor: Paul Andrew Hutton. Título: Las Guerras Apaches. Polvo y sangre en la última frontera del salvaje Oeste. Traducción: Javier Romero Muñoz. Editorial: Desperta Ferro. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



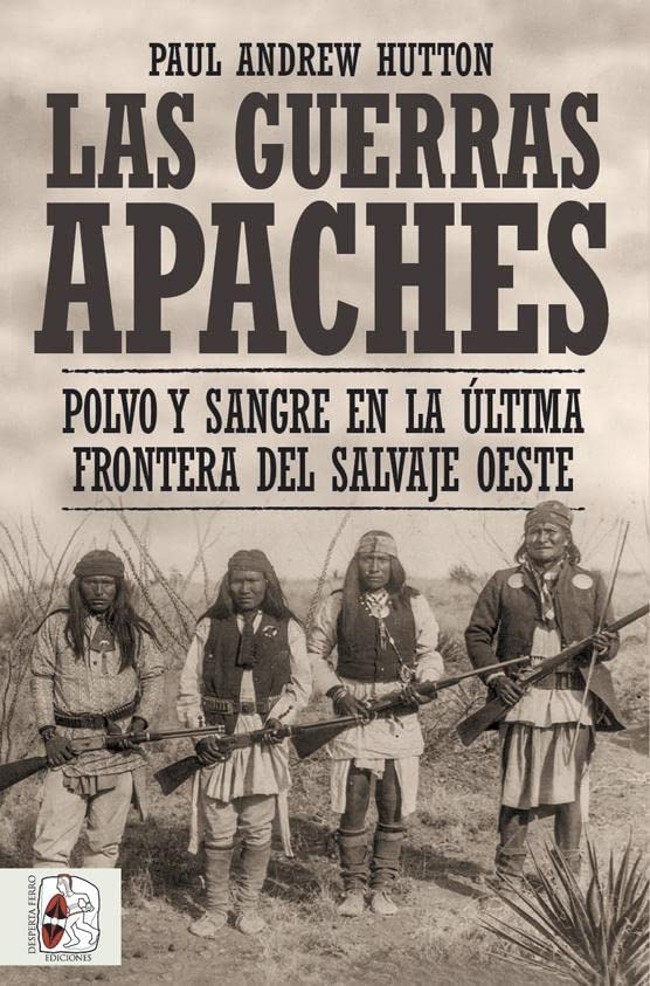



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: