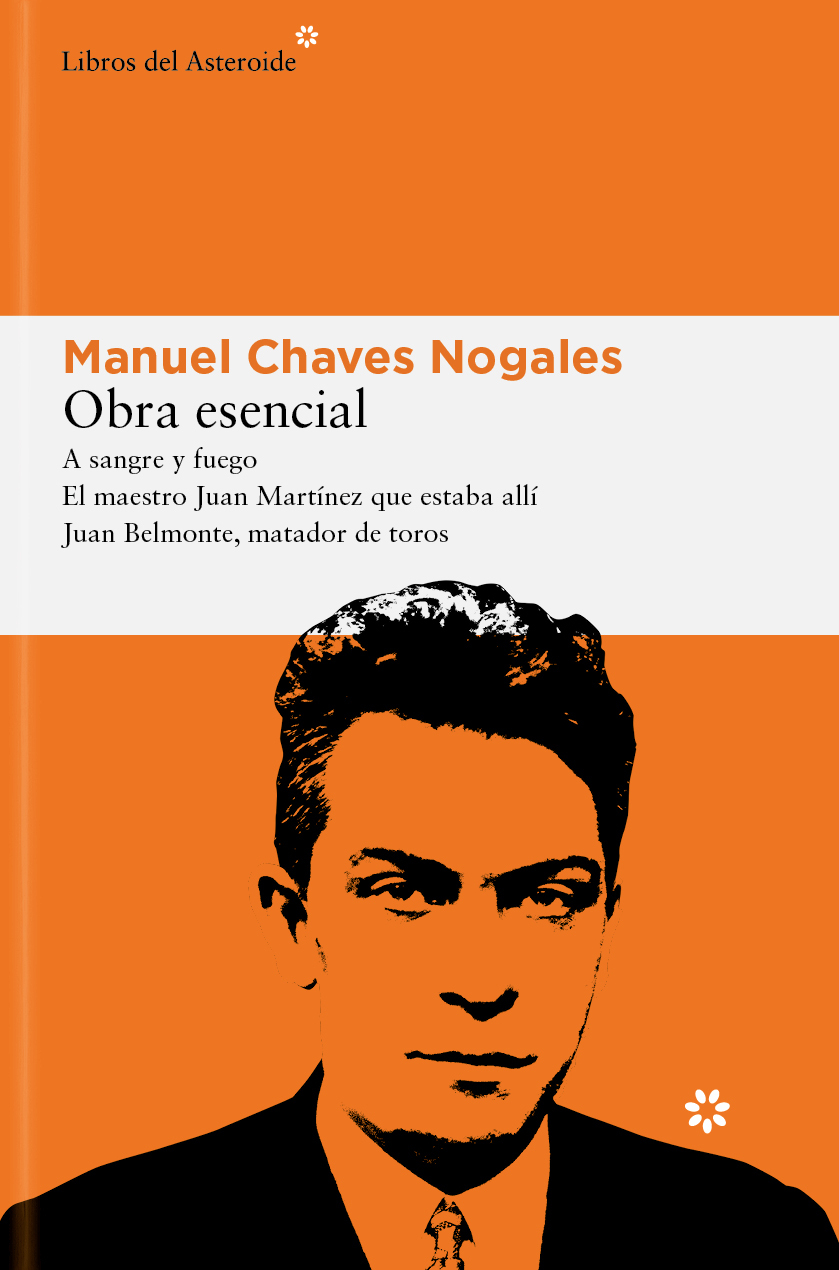
Dice un socorrido refrán español que «la cara es el espejo del alma», aserto que tiene una segunda parte menos conocida: «y sus ojos sus delatores». Sentencia que suelo evocar siempre que me encuentro o me viene a la memoria la contraportada de El inmoralista, traducida por Julio Cortázar y editada por Argos Vergara en 1981, en la que se muestra, con todo detalle, el dual rostro de André Gide. Si una imagen, por seguir con los adagios, vale más que mil palabras, esa fotografía de Europa Press vale más que muchos tratados sobre la obra del intelectual francés.
El cedazo de la compleja personalidad de Gide quizá haya que buscarlo en su etapa de formación. Era hijo de un protestante de Languedoc y de una católica normanda, por lo que su infancia estuvo marcada por un rancio y estrecho moralismo del que nunca pudo deshacerse del todo. Ello explica que Gide cruzase de acera en París para no encontrarse con su amigo Oscar Wilde —con el que había intimado en Argel—, caído por entonces en desgracia. En el fondo era un hedonista con repulgos puritanos, y por eso reconvino a Marcel Proust el haber hecho tan explícita la homosexualidad en Sodoma y Gomorra. Sus contradicciones no lo abandonaron nunca, lo que quizá lo llevó —paradójicamente— a ser un referente intelectual para la mayoría de los escritores europeos. Como bien le denominó André Malraux: «le contemporain capital».
Su toma de postura a partir de su viaje por el África Negra —recogidos en sus libros Viaje al Congo y Le retour du Tchad— le conmina a replantearse sus ideas sobre la libertad, así como a cuestionar el capitalismo (algo por lo visto muy francés), planteamiento ideológico que lo lleva a proclamar en su Diario en 1930 sus simpatías y compromiso personal con los postulados de la URSS. Pero Gide era un burgués, por lo que bastó un simple viaje a Moscú para que todo ese ideario se desmoronase como un azucarillo en una taza de café. Incluso, comenta Mourre, «durante la campaña de 1940 y, al sobrevenir la ocupación alemana, vacila en adoptar una posición».
André Gide conoció a los poetas simbolistas; de hecho, sus primeros libros pueden relacionarse con los supuestos de esa estética, de cuyas azumbres tal vez nunca haya podido desprenderse su esmerada escritura. Son muchos los méritos que el autor de Los cuadernos de André Walter reunía para ser considerado como «le contemporain capital», aunque entre ellos, y no en menor grado, cabe reseñar la aportación de André Gide en la creación, con Jacques Copeau y Jean Schlumberger, de la Nouvelle Revue Française (NRF). Esta pionera publicación, junto con The Criterion de T. S. Eliot y la Revista de Occidente de José Ortega y Gasset, formarán lo que Jorge Guillén llamará «la Santísima Trinidad» del acervo cultural europeo, revistas que, lejos de los emasculadores nacionalismos, hicieron más por el sustrato cultural europeo que el propio Tratado de París del Carbón y del Acero (CECA).
André Gide escribió numerosas obras, entre las que se suele destacar su Diario, una frondosa acta literaria que recorre 63 años. Su interés, más allá de las innovaciones estilísticas que como creador aporta a este subgénero literario, resulta obvio, por tratarse de un personaje central de la escena intelectual francesa de finales de siglo XIX y mediados del siglo XX; es decir, de un testimonio de primer orden del mundillo literario de una época que todavía continúa fascinándonos. Pero, al margen de los numerosos datos y aspectos curiosos que en este Diario pueden encontrarse y traslucirse, quizá lo más llamativo para el lector sea el pertinaz afán de su autor por construir un relato que reedifique su memoria. Es como si Gide en lugar de escribir cosiese sus palabras, para armonizar, con su sutura definitiva, sus contrarios.
Esta técnica diarística, en la que el escritor francés era un consumado experto, es a la que recurre para componer (y utilizo deliberadamente un término más cercano connotativamente a la creación musical) La Sinfonía pastoral, una novela corta en cuyas páginas vuelve a sintetizarse la compleja personalidad de su autor, así como a transparentarse algunos fantasmas de su infancia.
Ediciones Menoscuarto ha tenido la arriesgada idea de realizar una nueva edición de esta obra, con traducción de José Á Zapatero, a contracorriente de cualquier oportunismo mediático o empresarial. La Sinfonía Pastoral es uno de esos contados libros que, aunque pueda leerse en una tarde, equivale a una biblioteca entera. En la urdimbre de su trama subyace un serio aviso —una llamada de atención, un toque de alerta— a la ceguera colectiva a la que funestamente no cesamos de abismarnos. La novela es una precursora alegoría de una temática desarrollada ulteriormente —sin olvidar, entre otros, El músico ciego de Vladimir Korolenko o El país de los ciegos de H. G. Wells— por notables escritores, a la que bien podrían sumarse las fabulaciones trenzadas por Ernesto Sábato en el «Informe sobre ciegos» de Sobre héroes y tumbas y José Saramago, tal vez con mayor calado, en su Ensayo sobre la ceguera.
En La Sinfonía pastoral André Gide recrea una versión moderna de Pigmalión y del Buen salvaje de Rousseau. El premio Nobel francés también tuvo en cuenta para elaborar su ficción —él mismo lo cita en la propia narración— el caso de Laura Bridgetman, considerada la primera niña sordociega de Estados Unidos en conquistar una sólida formación, caso que adquirió cierta notoriedad pública cuando Charles Dickens habló de sus logros en American Notes. Gide desdobla la sordera y la ceguera de Laura Bridgetman entre la abuela y la protagonista de su alegoría, para dotar de verosimilitud la incuria y el aislamiento total en que se encontraba la depauperada invidente hasta caer en los dominios de los orantes cinceles del pastor evangélico.
Son muchas las lecturas que subyacen en esta breve novela, cuyo lirismo no hace más que intensificar las sombras de su luminosa penumbra. El autor sumerge al lector en una auténtica cámara oscura, donde la ceguera se invierte y los dogmas adquieren la sinuosa aspereza de los interrogantes. La música, La Sexta Sinfonía de Beethoven, se transforma en un punto de fuga, pero también en el sustrato que hace más insoportables los rígidos resortes de la realidad. Gide sobrecoge, siempre sobrecoge, porque apenas deja espacio para la redención. Su final no puede ser más rousseauniano: la sociedad, parece rubricar «le contemporain capital», siempre corrompe.
Es cierto, «la cara es el espejo del alma». En los asimétricos surcos del rostro de André Gide pueden leerse las subrepticias páginas de su Sinfonía pastoral.
————————————
Autor: André Gide. Título: La Sinfonía pastoral. Editorial: Menoscuarto ediciones. Venta: Todostuslibros.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: