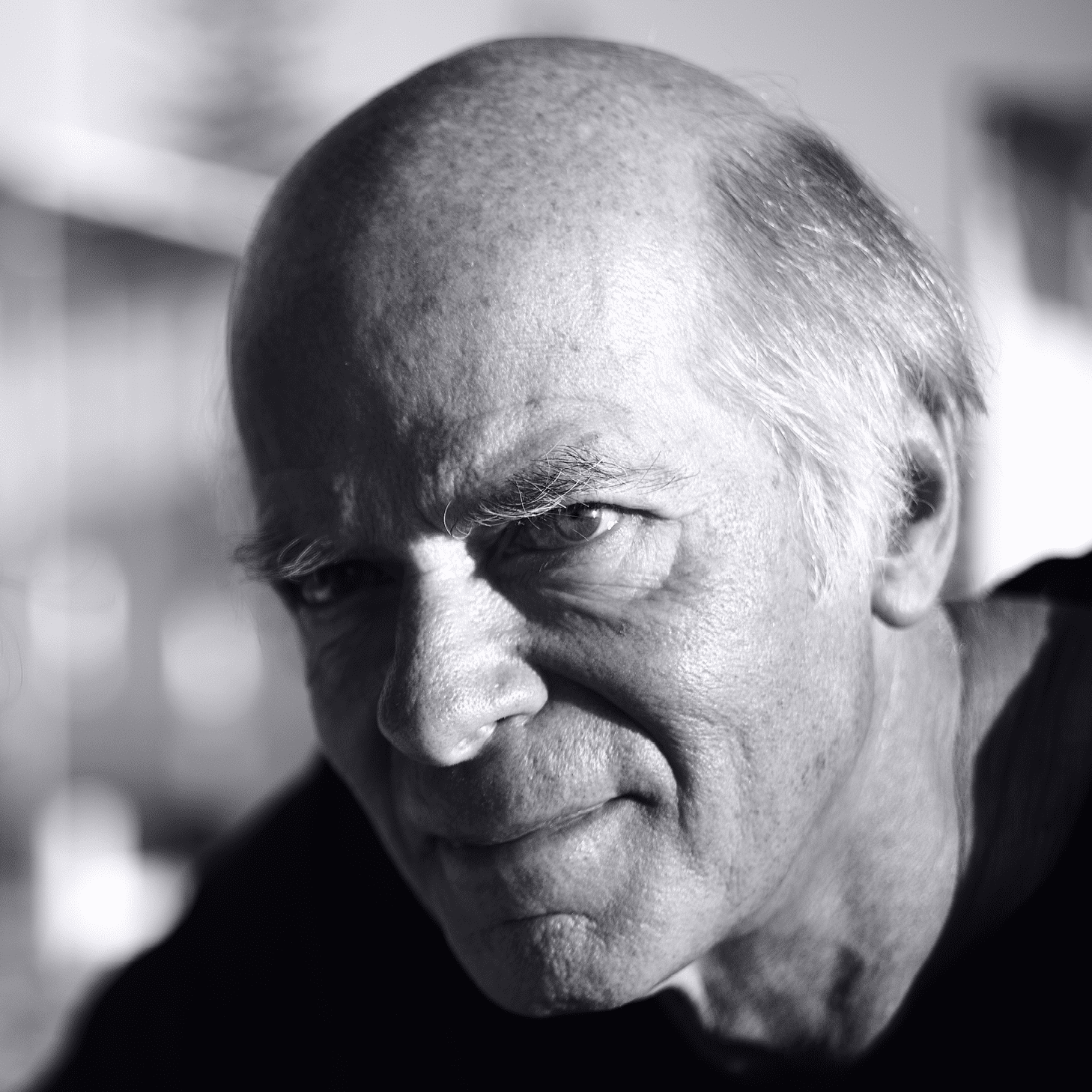
El escritor necesariamente fue, es y será lector. Tuvo que aprender a leer para entender el lenguaje en su mensaje y grafía. Quien escribe necesita conocer previamente otros mundos, el relato de otras historias junto a las que él como individuo vive y de las que extrae lecciones. Tanto el que disfruta leyendo como el que lo hace escribiendo comparten una misma y poderosa necesidad: estar solos. Unos como otros en realidad no lo estarán, sino que paradójicamente formarán parte de un grupo: la “comunidad de solitarios”.
Esta influencia y dependencia del escritor hacia la música queda patente en algunos fragmentos de las conferencias. En la primera, refiere al origen de la escritura de Villa Amalia a partir de O Solitude de Henry Purcell —partitura— y Katherine Philips —letra—, o Todas las mañanas del mundo desde la siguiente inspiración: “El relato fue compuesto de un extremo al otro sobre la línea melódica de los Llantos de Sainte Colombe”. En agradecimiento, el escritor devolverá a la música lo que ésta le dio, ahora como instrumentista, grabando junto a Jordi Savall y su mujer Montserrat Figueras la música que inspiró su libro.
Volvamos a las dos conferencias que forman el libro aquí analizado. Denominadas como Las ruinas de Port-Royal y Complementos a las ruinas, ambas piezas reflexivas fueron leídas por su autor entre el mes de octubre de 2012 y el de julio de 2014, teniendo como escenarios el parisino hotel de Massa y la catedral de Coutances, al noroeste francés. Para su ejecución literaria, se hizo acompañar de otra paralela de tipo musical. Élisabeth Joyé al clavecín y Jean-Françoise Détrée al órgano hicieron sus papeles en estas conferencias o “improvisaciones” —así denomina Quignard en concreto la segunda—. Asistimos por tanto a una performance con todo lo que conlleva de teatralidad o, mejor dicho, a una mise en scène. Una forma de penetrar en los textos a través de una experiencia atmosférica —sonora y visual— única e irrepetible. Al comienzo de la primera conferencia, en su presentación, podemos hacernos una idea: “Aquí, la sombra es espesa. Les agradezco que hayan venido tan tarde esta la noche que comienza. Lo que tengo que decir precisa de la noche. Agradezco al organista de la catedral de Coutances por habernos acogido. Aquí abajo, sobre el pavimento, no estamos sino esta pequeña lámpara y yo. Ella ilumina un papel y lo que queda, en parte, de un rostro. Nuestro amigo, el señor Jean-François Détrée, ya está ante su órgano”. Poco podemos recoger de la experiencia original únicamente a través de su descripción en este libro, pero es de agradecer que se nos conceda dicho privilegio a quienes no pudimos estar presentes para, al menos, imaginarlo y acercarnos así a lo que fueron estas representaciones.
De esta lectura se desprende además otra cuestión: el intercambio de papeles entre el autor/conferenciante y el músico. Conociendo a Quignard no debería resultar extraño, pues ha demostrado el dominio de la escritura y la música. Quignard leyó sus textos e interpretó las partituras que los inspiraron. En el caso del organista, también se encargaba de leer el texto de Quignard cuando éste no podía, al estar interpretando la música. Lo comprobamos en extractos como los siguientes: “Voy a tocarles la composición en do menor de Todas las mañanas del mundo”. O: “Mientras yo interprete mi composición, el señor Detré leerá, cuando sea oportuno… […] Voy a tocar esta composición en el teclado doble”.
El libro que tenemos entre nuestras manos trata de muchas cosas —como decíamos— aparentemente dispares. Nos habla del compositor John Blow y de su discípulo Henri Purcell, de Adonis y Venus y su relación con otras parejas mitológicas y religiosas (“Adonis muerto en los brazos de Venus es Jesús muerto en los brazos de María. Jesús muerto en los brazos de María es Atis muerto en los brazos de Cibeles”), de la venganza como fuerte lazo, del rey Luis XIII y su renovada prohibición de reparar con sangre las heridas del honor, del pintor de luces y sombras George de la Tour, de la filosofía taoísta, de Gilberte Pascal y su retiro de lo mundano buscando lo espiritual, del laudista Blancheroche y su amigo clavecinista Froberger y su negativa a publicar las propias obras —como Sainte Colombe—, del señor de Pontchâteau y su búsqueda del “abandono” o “alto”, de Port-Royal como germen de la comunidad de solitarios y de su destrucción por orden de Luis XIV, de la familia del autor que escribe y que le explica y de su infancia en Le Havre, reducido a ruinas tras la guerra.
Todas estas referencias vienen a germinar sobre un terreno común y fértil: la necesidad del reposo y soledad, así como del lugar donde retirarse llevando a cabo ese desafío hacia los convencionalismos sociales y, con ello, hacia quien los rige y gobierna. De todas estas imágenes, resulta especialmente simbólica la de Port-Royal des Champs por lo que se ha dejado traslucir previamente en su descripción. Allí fueron a parar por decisión propia ese grupo de “solitarios” según el sentido dado al término por los jansenistas, “tan bello como enigmático”. En palabras de Quignard: “un conjunto de “hombres de la sociedad civil, aristócratas o burgueses ricos, que optaban por las costumbres de los conventos […], pero que se negaban a atarse a ellos a través de los votos”. Será en 1678 cuando a “los últimos solitarios” se les obligue “a abandonar la granja de Granges so pena de encarcelamiento u hoguera”. Finalmente en 1711 Port-Royal será “arrasado por orden de Luis XIV, de suerte que allí no quedará piedra sobre piedra”. El monarca no podía soportar que existiera un número de personas que renunciaba a ser sus súbditos, a quedar por debajo de él para servirle. Al decidir ser libres, debieron renunciar a todo lo anterior y empezar desde la nada, optando por la soledad.
No obstante y como bien apunta Quignard, la soledad no es una elección sino un estado natural, pues “entre los hombres, el referente no es el grupo. En la noche donde uno se apresta a hundirse, se está solo cuando se sueña”. También nacemos, vivimos y morimos solos (“entramos solos a la casa de los que fueron. Ningún cortejo entra con el que ha muerto al mundo de los muertos. […] Es necesario decir de la muerte: puerto terrible donde embarcamos solos”). A pesar de ese destino humano, a Quignard le resulta “asombroso” que desde siempre haya existido entre los individuos “un deseo de huir que ningún grupo acepta”. El propio Sainte Colombe, tras la muerte de su esposa, abandona su casa para habitar una cabaña que ordena construir en el bosque. Allí compone y toca su instrumento, rechazando las ofertas del rey de unirse a la corte dado su talento musical. No desea dinero ni fama y se niega a dar a conocer su obra dándola a la imprenta.
Así, no resulta difícil asociar esa huida hacia la Naturaleza de estos personajes históricos con la imagen de los jabalíes, que alcanzando cierta edad abandonan también su grupo para morir en el bosque. Una equiparación hombre-animal que puede devolverse a la fórmula “animal-hombre” con la figura de los eremitas o las de Hiu-yeou y Zhao Mengfu. Una historia, la de estos últimos, contada por el autor en el capítulo tercero de su segunda conferencia. El primero renuncia al encargo del emperador Ti Yao de “aceptar el imperio” y huye al pie del monte Tsi-Chan, lavándose las orejas en el río —limpiándose de las palabras oídas del emperador—. El segundo, habitante de una ermita “bien escondida bajo el follaje”, “llevó más lejos que Hiu-yeou el desdén por las cosas políticas y el desprecio por la administración de las comunidades”. Impidió beber del río donde Hiu-yeou “había lavado las orejas que habían oído semejante proposición”.
Por otro lado, las ruinas resplandecen en este libro por su capacidad para evocar aquellos lugares simbólicos que fueron y ya no son, recordándonos su antigua presencia. Además, tienen otro significado propuesto en el sexto capítulo de la segunda parte. Aquí, Quignard refiere a “dos perdidos: el “que realmente se extravió en las ruinas” y el “que se encuentra al levantar las piedras, al desarticular las palabras, al descomponer los símbolos y recomponer los fragmentos”. Mediante estas imágenes simbólicas, el autor remite al tiempo pasado —es decir, la Historia— y al análisis en sus diferentes vertientes —“el psicoanálisis, la arqueología de la morfogénesis, la física de lo pasado”—. En el presente, el escritor francés se encuentra en la segunda catalogación, pero tal vez en el futuro pase a formar parte de la primera. En cualquier caso su doble ensayo supone un volver sobre las ruinas de ese tiempo anterior para analizarlo desde el aquí y el ahora, transformándolo bajo nuevas formas en sorprendentes imágenes literarias y musicales. Este es el trabajo del autor, que debe conocer el pasado para escribir tanto bajo la forma del ensayo como de la ficción.
Nos encontramos ante un libro breve aunque pleno de contenido condensado, al que el lector puede regresar una y otra vez para recuperar elementos olvidados en lecturas anteriores. Se trata de un ejemplo de imaginario flamenco, plagado de detalles e imágenes sorprendentes, como sucede en la pintura de Van Eyck, Brueguel o El Bosco. Presencias que contienen ideas poderosas y que abren la veda a la reflexión del público lector. Porque leer a Quignard representa un lujo, tal es su regalo enriquecedor.


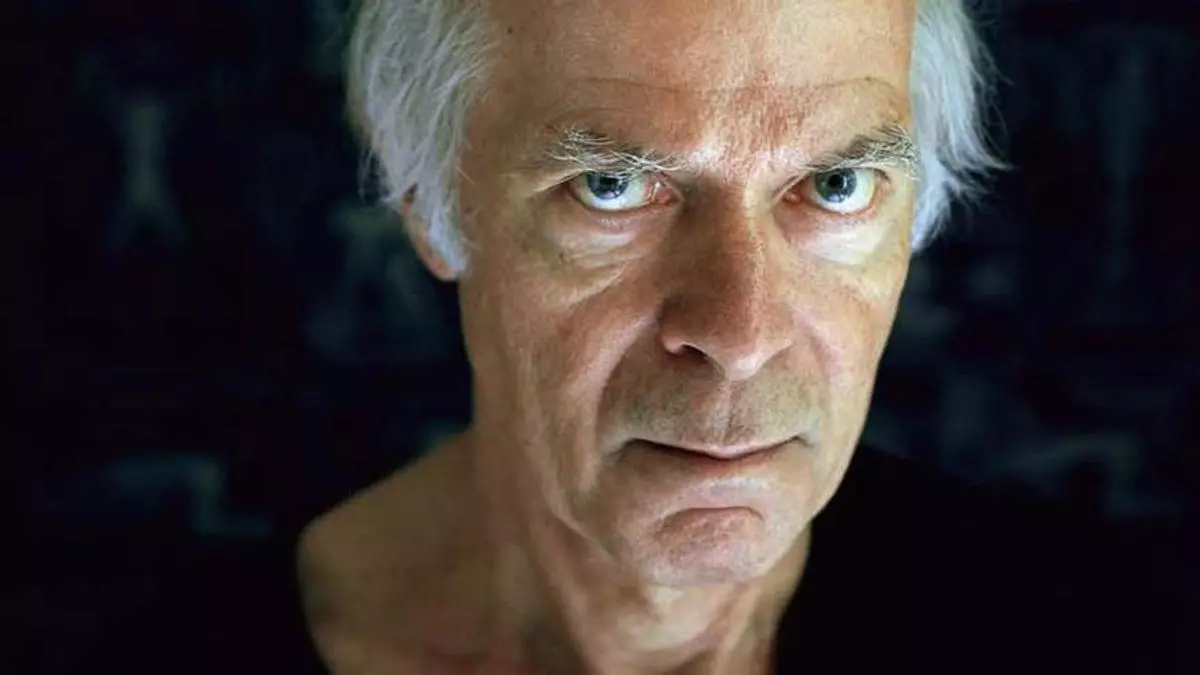



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: