
Esta novela combina los argumentos y recursos del género policial clásico con la mirada sobre asuntos candentes. La novela atraviesa el género, transformándose también en una reflexión literaria sobre las experiencias y los deseos que forjan nuestro carácter. Para enfatizar más si cabe el poder que los libros ejercen en nuestras vidas, Noemí Trujillo y Lorenzo Silva acuden a las páginas de la trilogía de Arturo Barea, al que aluden desde parecido título, en un notorio homenaje a La forja de un rebelde.
Zenda publica el primer capítulo de La forja de una rebelde (Destino), de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo.
********
Martina llorando
Martina no se merecía aquello, que su madre hubiera muerto en medio de la pandemia y su mejor amiga, yo, apenas fuera capaz de decirle una palabra que la consolara. Veinte años de amistad y fines de semana juntas, en familia, con sus hijos y los míos. Compartimos estudios, opositamos a la vez. Puedo decir sin miedo a equivocarme que sin su apoyo yo no habría sido policía. Fuimos juntas a clases de inglés, francés y ruso; yo abandonaba rápido y ella perseveraba porque le apasionaba aprender idiomas. Nos tocó investigar casos endiablados, formando equipo, y ahora, cuando ella me necesitaba, no sabía cómo darle apoyo. «Benditas sean las manos de la madre», escribió Rilke, pero fui incapaz de pronunciarlo en voz alta.
Sólo hay algo más duro que ver a tu mejor amiga llorando y es advertir que está haciendo verdaderos esfuerzos por contenerse. Nadie como yo entendía su dolor: huérfana de padre y madre desde hacía cuatro años, intentando evitar a toda costa hablar del asunto, queriendo perdonar y perdonarme, sin con seguir nunca hacerlo del todo. Un hijo lleva siempre impresas las huellas de sus padres, un legado complejo que puede que nunca llegue a acabar de entender. ¿Había sido yo, acaso, una buena hija? Cómo intentar contestar esa pregunta sin sentirme avergonzada de mí misma. Imposible.
Martina, mi buena amiga, tan peleona: jamás imaginé que la iba a ver así, aguantándose el llanto, sola y llena de huecos. Como yo. Pensé que lo mejor era salir de la residencia, lejos de las miradas de dolor de la directora y las trabajadoras del centro, llevarla a un sitio tranquilo para poder consolarla. Nos vendría bien pasear un poco. Al echar a andar sentí que Martina se mareaba y la cogí del brazo. Me hubiera gustado hacer más, ser capaz de decirle alguna cosa que le sirviera. Las pocas personas con las que nos cruzábamos nos recordaban con sus mascarillas que Madrid seguía asediado por el virus. Nos habría sentado bien poder tomarnos un café, pero los bares estaban cerrados, así que continuamos caminando, las dos calladas.
Mi compañera casi no podía sostenerse, se ahogaba, tenía hipo. Todo por empeñarse en contener el llanto. Nos detuvimos un momento en mitad de la calle y, aunque estar paradas no tenía nada de malo, la gente clavaba en nosotras su mirada de reproche. Me entraron ganas de gritar: «¡Que se ha muerto su madre!», pero no dije nada.
Intenté pasear de la mano de Martina con naturalidad, pero ella no se dejaba; al final me rendí y volvimos a la residencia, a afrontar el trámite de aguardar a que llegaran los servicios funerarios para llevarse el cuerpo. Advertí que tenía miedo, pensaba en lo que acababa de suceder y se afligía; a ratos se movía como si tuviera ganas de vomitar, pero lograba dominarse, estaba muy blanca y yo la sujetaba con todas mis fuerzas. En ese momento no pensaba en nada, sólo en acompañarla. Me dolía un poco el estómago, llevaba demasiadas horas sin comer, aguantando a base de café. Me sentía mal, pero no tanto como ella, que movía la cabeza y no articulaba palabra. Mi buena amiga estaba hecha pedazos. Nunca la había visto así.
—Tenía sesenta y nueve años… —susurró—. No es justo. Primero el puto alzhéimer. Y ahora esta mierda.
¿Qué podía contestar yo a aquello? Ya sabía que la madre de Martina era joven para morirse, que había pasado los últimos años de su vida luchando contra su enfermedad, que estaba débil y no había podido resistirlo. Me resultó imposible no acordarme de mi madre y su muerte y todo lo que la rodeó, pero no era el momento de volver a mis traumas persona les sino de intentar ayudarla. Me sentí mal por no haberla atendido como se merecía desde hacía un tiempo. Desde que la obligaron a «jubilarse» y tuvo que comenzar de nuevo yo había estado más ocupa da en lamerme las heridas de mi divorcio, ocuparme de mis hijos, olvidar a Rodrigo, el jefe con el que había tenido la mala idea de liarme, enamorarme de nuevo, vender el piso de Argüelles, liquidar mis deudas, saldar cuentas con mi hermana Candela y poder decirle, al fin, «Ya no te debo nada». Y luego la mudanza —de la que aún quedaban cajas por deshacer— a una nueva casa en Rivas Vaciamadrid, no tan próxima al trabajo como me hubiera gustado pero más grande, con más desahogo para los niños, cada uno en su cuarto, un trozo de jardín para Maggie y sitio para colocar los libros. Los míos y los de Alberto, que aunque se vino con lo justo necesitaba su espacio y su habitación, donde en los ratos libres, los pocos que le dejaban su trabajo, la carrera y las tareas domésticas, escribía cosas que nunca me dejaba leer.
Siempre enredada en mi vida, y adicta al trabajo, no le había dedicado el tiempo suficiente a mi buena amiga y había olvidado que la amistad también es una forma de amor. Pero los amigos, a diferencia de lo que ocurre a veces con nuestra pareja, son capaces de entender sin palabras y Martina, en medio de su dolor, que la devoraba, entendía mis fallos y también que la muerte de su madre me había traído el recuerdo de la muerte de mis propios padres, ese agujero colosal que te deja la orfandad, el comprender que ya no tienes ángel de la guarda y que, de ahí en adelante, estás solo.
Precisamente porque las dos sabíamos que en aquel momento nuestro corazón estaba a oscuras ni nos aconsejamos ni nos dijimos nada; nos quisimos con los ojos y callamos mientras volvíamos a la residencia. En el camino de vuelta, cuando empezaba a encontrar una rara paz en aquel silencio compartido, noté que un coche venía hacia nosotras de forma apresurada y supe, antes de que llegara y frenara a nuestra altura, que era Javier, porque mi ex tenía un don especial: era la persona más inoportuna del mundo. Aunque en esta ocasión nada podía reprocharle. Era yo quien le había llamado.
—Lo siento mucho, Martina —se apresuró a decir mi ex nada más bajarse del coche.
Ambos se abrazaron. Pese a nuestro divorcio se guían siendo buenos amigos. Yo no se lo afeaba a Martina, Javier era mejor amigo que marido. Me dio algo de rabia notar que a ella le reconfortaba ese con tacto físico, las manos de Javier en su espalda, abrazándola con cariño, como antes, hace mucho, me abrazaba a mí. Yo no había sido capaz de ofrecerle consuelo, sólo de agarrarle el brazo, pero Javier, con la espontaneidad que le caracterizaba, estaba ahí, regalándole a Martina lo que necesitaba: esa cercanía física que el virus nos había arrebatado a todos de una forma tan inhumana. Me dieron ganas de gritar: «¡Javier, coño, que no nos podemos tocar!», pero no lo hice. Sabía que Javier se había hecho tres PCR, una tras otra, y había dado negativo. Llevaban ambos puesta la mascarilla, además. Y quizá yo me estaba volviendo un poco paranoica con tanta higiene y tanta distancia de seguridad. Qué extraño, qué triste y qué desangelado resultaba todo en aquellos prime ros días. Cómo nos desbordó.
Javier no se había presentado cagando leches sólo para darle el pésame a Martina. Tragándome el orgullo, porque la amistad exige esos sacrificios y aun mayores, le había pedido que viniera a estar con ella y asistirla en los trámites funerarios, que, en medio del caos que provocaba la mortandad producida por el virus, era imposible saber cuánto iban a durar. Había querido mi mala fortuna que esa semana estuviera de guardia, y que mientras trataba de acompañar a mi amiga alguien hubiera tenido la ocurrencia de echarle una mano a la muerte en aquella acometida despiadada que nos estaba infligiendo. Tras recibir el aviso, había mandado por delante a mi equipo para no dejar sola a Martina, pero ahora que Javier había venido a relevarme tenía que acudir a la llamada del deber.
—Ya me ocupo yo —me dijo mi ex.
—Gracias —dije, y volviéndome a Martina, murmuré—: Yo…
—Tú estás de guardia —dijo ella—. Vete, anda. —Acabo de oír que es un doble crimen —nos in formó Javier.
Saqué el teléfono, donde se me amontonaban los wasaps. Los leí a toda velocidad y en ellos confirmé lo que mi ex apuntaba.
—Un hombre y una mujer. Pareja. Muertos a escopetazos.
—Entonces lo mismo acabas en seguida —sugirió.
—No parece. A los dos les dispararon por la espalda.
Miré a Martina, sintiéndome aún culpable por tener que irme de aquella manera, por no acompañarla hasta que todo acabara.
—Que te vayas —me insistió—. No voy a derrumbarme.
—Ya me ocupo yo de eso —me prometió Javier. Desde que habíamos formalizado el divorcio y acordado el convenio, los turnos de visitas para los niños y las demás obligaciones de un matrimonio que ha fracasado y tiene hijos en común, Javier parecía otro: estaba encantador; él, que siempre había sido de los que gustan de meter el dedo en el ojo aje no. Me miró como si me leyera el pensamiento, pero me constaba que no llegaba a tanto.
Abracé a Martina para despedirme.
—Quería muchísimo a tu madre… —le confesé. —Lo sé —me contestó, muy emocionada—. Te agradezco lo buena que has sido conmigo, las molestias que te has tomado.
Me marché deprisa. No quería que ni Martina ni Javier vieran la lagrimita que se me escapaba. Doña Concha, la madre de Martina, había sido siempre amabilísima conmigo, más que mi propia madre. «¿Que quieres estudiar ruso con mi Martina y tu madre, que no le ve la utilidad, no te paga la matrícula? Pues te la pago yo, que para eso sois las mejores amigas del mundo.» Y doña Concha pagaba mi matrícula, ante mi sorpresa y mi vergüenza, porque era verdad que me encantaba hacer cosas con Martina, aunque implicara seguirla a sitios extraños, como aquello de ir a tomar clases de ruso tres horas los sábados por la tarde en Casa Rusia. No sabía si había sido buena con Martina, probablemente no todo lo buena que podría haber sido. Intenté contar hasta diez para relajarme, llegué a veinte, treinta, y creí oír la voz de doña Concha, recordándome: «Tienes que perdonar a tu madre, Manuela, tienes que hacer las paces con tu madre. Una madre es una madre». Pero mi madre, como la de Martina, se murió de repente, sin que pudiera arreglar las cosas con ella. Por un momento me detuve a recordar a doña Concha en sus buenos tiempos, moviéndose veloz por la casa y preparándonos tortillas de patata con cebolla, que devorábamos con el hambre de la juventud. Qué tiempos aquellos. Qué extraño bálsamo es la nostalgia.
Accedí al garaje y saqué el coche a toda prisa. No fui capaz de poner música porque necesitaba el peso del silencio para ordenar mejor mis pensamientos. Para empezar, el equipo estaba en cuadro. Guadalupe, de baja por maternidad: después de que le rechazaran la adopción varias veces y de un periplo interminable por clínicas de reproducción asistida, había conseguido su sueño, ser madre, y por tanto iba a estar bastantes semanas sin poder contar con ella. El subinspector Gallardo, mi hombre de confianza, estaba de baja por covid. Me recordé a mí misma que les debía una visita a ambos en cuanto me resultara posible. No me quedaba otra que apoyarme en Gutiérrez. Aunque mi relación con él había mejorado mucho desde la Operación Vertedero, en la que habíamos resuelto los dos juntos el asesinato de una joven nigeriana, con viaje a Benin City incluido, seguía causándome cierta incomprensible incomodidad el tener que trabajar en equipo con él. Aun así, me resultaba más fácil hablar con Gutiérrez que con la inspectora Rosario Mañas, mi principal enemiga en la Brigada y su expareja, así que no dudé y marqué su número: —Rafael, ya voy de camino…
—A buenas horas, jefa. Chalet adosado en Alcalá de Henares, junto al parque de La Rinconada. Varón de cincuenta y ocho años, Diego Vargas. Mujer de treinta y seis, Valentina Soares. Eran pareja. Abatidos, los dos, con algo parecido a una escopeta de caza.
—Estoy como a una media hora —miré mi reloj—, puede que algo menos, pero no mucho. —Písale fuerte —me respondió con su buen humor habitual—, tengo a la hija con un ataque de ansiedad. No sé qué decirle…
—¿La hija? —le pregunté.
—Sí, Carlota Vargas Santana, un personaje. Los encontró ella, al padre y a la madrastra, y nos llamó. Está aterrorizada, como es normal. No quiere dormir aquí y no se me ocurre a dónde llevarla.
—Espérame antes de prometerle nada, hazme el favor.
—Parece un robo, han puesto todo patas arriba y se han llevado el dinero en efectivo que encontraron, pero no sé…
—¿No sabes? —pregunté.
—Ya lo verás por ti misma.
Al oír la palabra madrastra supe que aquel caso haría mella en mí, de una forma o de otra, aunque sólo fuera porque durante el confinamiento mis hijos no habían parado de discutir con mi novio y su padrastro, porque la muerte de doña Concha me había hecho reflexionar sobre mi propia condición de hija y porque a cuarenta kilómetros ya veía venir que a aquella jovencita en estado de shock íbamos a tener que pedirle detalles que no podría darnos y que la noche iba a resultar, para Gutiérrez y para mí, larga y agotadora.
Aproveché el viaje en coche para llamar a Alberto y avisarle de que tardaría. Me lo encontré en me dio de una trifulca con David. Últimamente estaban siempre en guerra y no se daban un descanso.
—A buenas horas, Manuela. —La voz de Alberto tenía un tono de reproche que no me gustaba nada y que contrastaba con el tono guasón de Gutiérrez, que, minutos atrás, había utilizado justo la misma expresión, pero con mucha menos carga explosiva.
—Perdona, Martina está fatal —me justifiqué. —Ya imagino —asintió de mala gana—. Lo siento mucho.
—Alberto, sé que habíamos quedado en que volvía pronto, pero me ha surgido un tema de trabajo… —Quizá habría debido darle más explicaciones, para que entendiera mejor la situación, pero no sé por qué razón no quise hacerlo; simplemente le hice saber que no volvería a casa, como él esperaba, y que lo dejaba allí a su suerte.
—Manuela, estoy preparando trabajos de la carrera, esto es una locura; los chicos están muy irritables y arman mucho jaleo, apenas puedo estudiar en casa. Habíamos quedado en que…
—Alberto, sé en lo que habíamos quedado, pero no puedo. Voy para Alcalá de Henares, tenemos un doble crimen —le expliqué, sin ofrecerle más detalles—, no creo que vuelva a casa esta noche. Se hizo un espeso silencio.
—No puedo con David, Manuela —dijo al fin—. No come, no se lava, no se cambia de ropa; cuando está aquí no sale de su cuarto, sólo juega a la video consola… Ya ni respeta el confinamiento. Hoy ha quedado con sus amigos, otra vez. Y tú no le dices nada.
—Qué quieres que le diga. Tiene casi diecisiete años. Está en la edad perdida, adolescente total.
—Ha vuelto con otro piercing —me dijo, para mi disgusto.
—¿Dónde se lo ha hecho esta vez? —pregunté desesperada.
—En la ceja. A saber quién se lo habrá hecho, porque todos los locales están cerrados.
—Algún amigo, supongo.
—No entiendo que te lo tomes tan a la ligera —me culpó.
—¿Y cómo quieres que me lo tome? —protesté—. Yo tampoco puedo con él, pero la vida sigue y ahora mismo tengo trabajo.
Oí su resoplido a través del manos libres del coche.
—Yo también tengo trabajo, Manuela —me recordó, con tono desabrido—, y estoy aquí ocupándome de tus hijos. Vamos a tener que poner un poco de orden en esta casa. Ya no puedo más.
Alberto llevaba tiempo dándome señales de ese «no puedo más», pero yo había decidido ignorarlas por puro egoísmo. Ya que no iba a arreglarlo entonces, intenté ganar tiempo, no quería llegar a Alcalá de Henares con aquel problema familiar en la cabeza.
—Hablamos de esto mañana, con algo más de tranquilidad, si te parece. Necesito que me cubras esta noche, Alberto. Por favor.
—Mañana, sin falta —me avisó.
Para relajarme apreté el botón del equipo de música del coche y adelanté varias pistas hasta seleccionar Quién me ha robado el mes de abril, de Joaquín Sabina, una de las canciones preferidas de Martina en el mundo anterior al virus y que a finales de abril de 2020, en aquel Madrid de calles fantasmagóricas y carreteras vacías, cobraba un significado completa mente distinto. Con esa melodía metida en la cabeza llegué al silencioso y apartado barrio de chalets, idéntico a tantos otros repartidos por la periferia madrileña, donde había tenido lugar el crimen. Y allí, sentada y sola en mi coche, antes de bajarme a re presentar mi papel en el trastocado teatro del mundo, no pude esquivar la pregunta: cómo pudo sucederte a ti, amiga mía; cómo pudo sucedernos a nosotras. Pero pasó. La imagen de Martina llorando iba a ser, de ahí en adelante, mi forma de recordarlo.
—————————————
Autor: Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Título: La forja de una rebelde. Editorial: Destino. Venta: Todostuslibros y Amazon


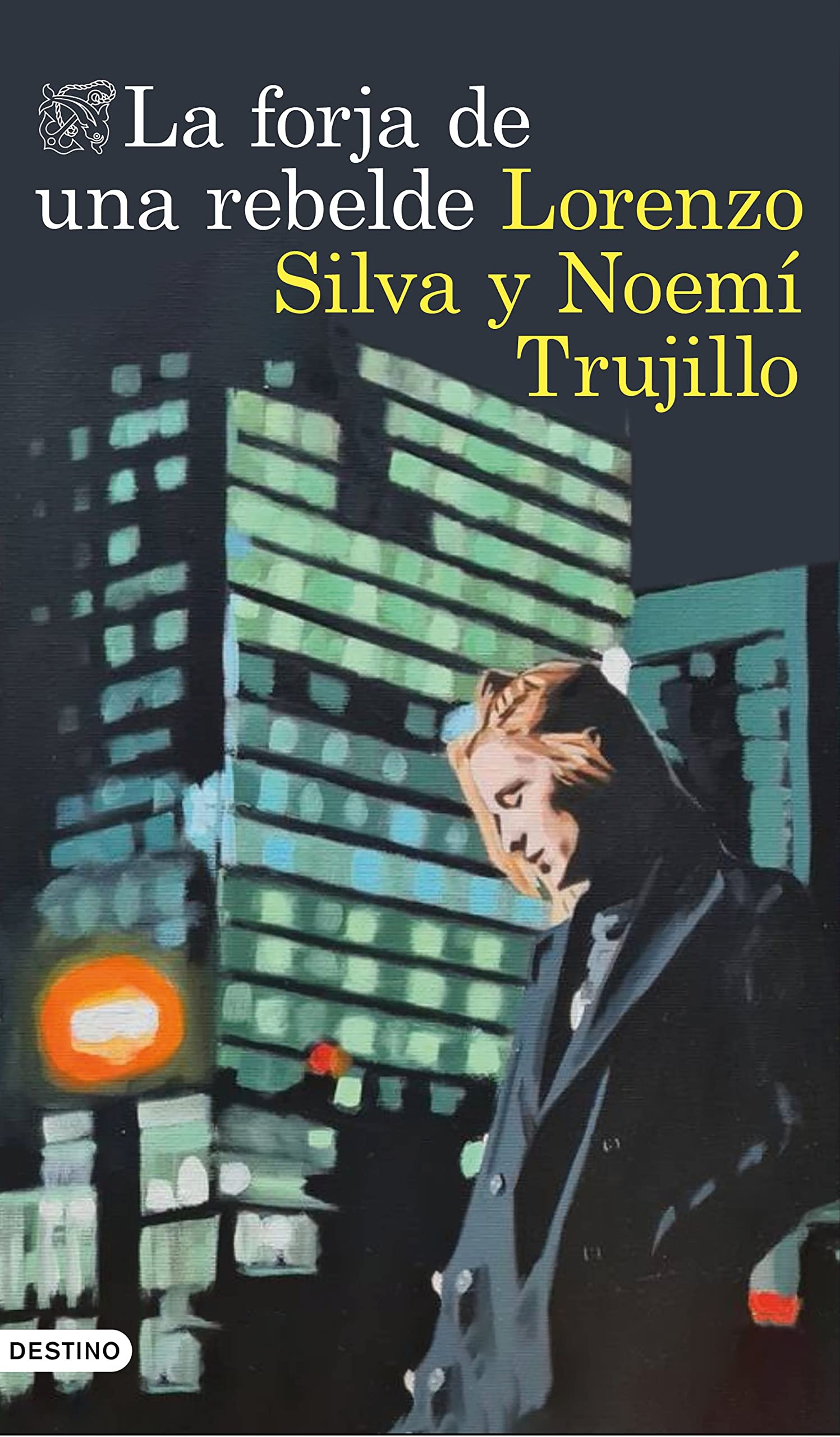



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: