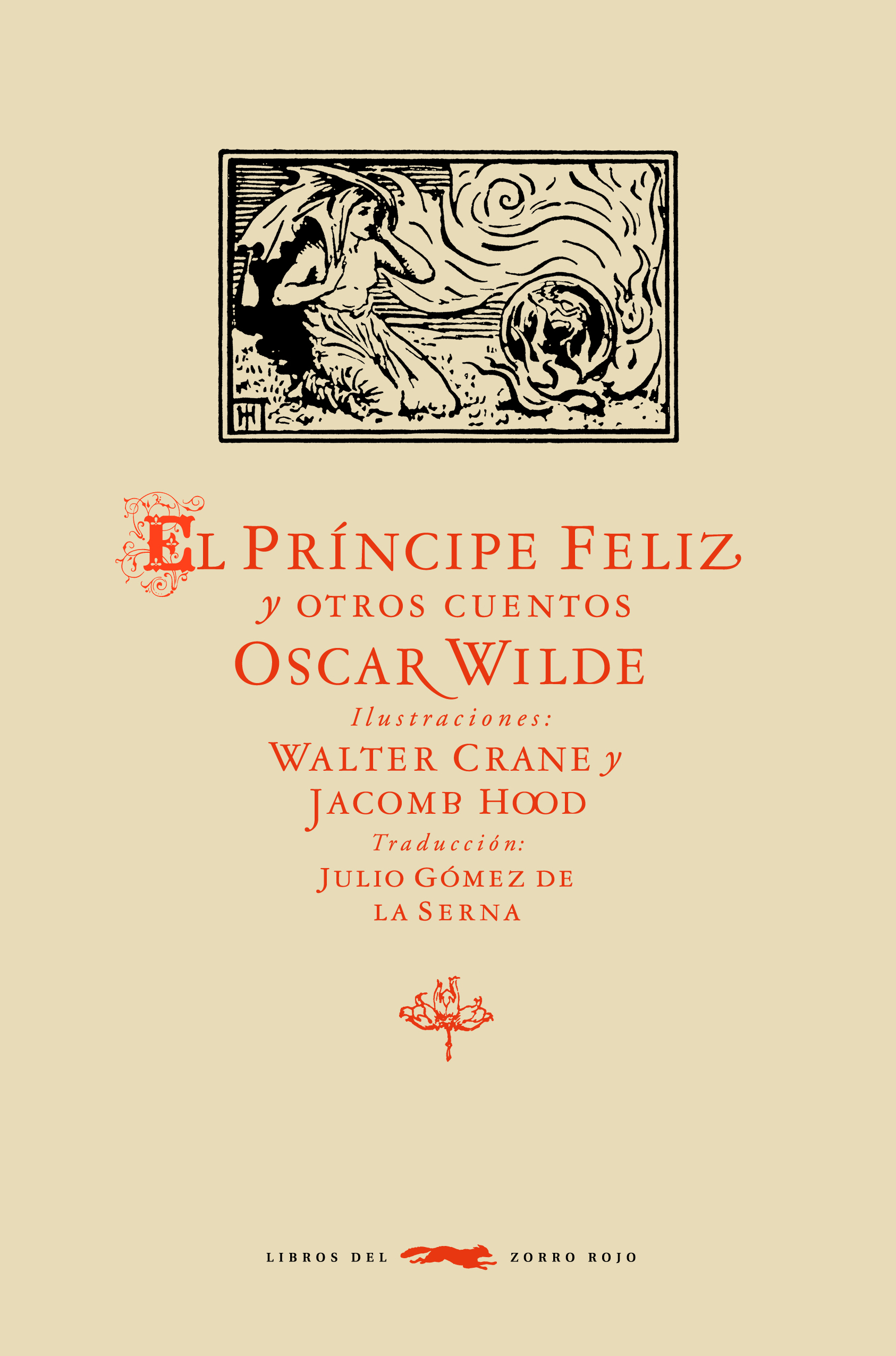
Bien lo supo definir allá por 1910 en el diario ABC la Condesa de Pardo Bazán, como gustaba firmar sus artículos, cuando escribió sobre la bohemia literaria y la crítica decadente a raíz de dos ensayos escritos por Enrique Gómez Carrillo y por Álvaro Alcalá-Galiano, respectivamente, en los que mencionan, uno de pasada y otro con mayor detalle, la extravagante obra y biografía convulsa y decadente del escritor, dramaturgo, crítico y poeta inglés Oscar Wilde, fallecido otro 30 de noviembre pero de 1900, en la más absoluta soledad, pobreza y malogrado olvido (pues en la historia del irlandés, si algo merece ser ensalzado es la justicia poética con la que siempre será recordado) en un hotel de poca monta de la rue des Beaux-Arts de París, «la ciudad del alma encantadora» que diría Bazán. Para quien haya seguido de cerca la biografía y, con más ahínco, los intereses literarios de la condesa, conocerá de sobra su gusto por las corrientes y movimientos franceses, en especial, por el decadentismo y el simbolismo parisino. Por Verlaine, Baudelaire, Gautier, Barbey d’Aurevilly, Mallarmé y demás poetas malditos. Pardo Bazán se sentía especialmente atraída por ellos y por la manera en la que, mediante su obra y estilo original e innovador, instauraron un antes y un después en las diversas formas de concebir e interpretar tanto el arte como la realidad y la vida. La liberación personal e individualista que el movimiento en sí —junto a la fuerza, la estética y el vigor de su lirismo— aportaba al diletante y al artista, rompía cualquier barrera o celda que el hombre se había creado, tal vez, por una opresión surgida no de él, sino del exterior. El decadentismo como tal se servía de la experiencia y subjetivismo del «yo» a conciencia; de un cultivo de los sentidos, de la belleza, del placer y de la creación del arte en su estado y esencia más pura; de un simbolismo tan terrenal como elevado. Para conocerse y reconocerse, para explicarse, para ser capaz de escribir sobre aquello que tocaba, que olía, que le hacía sentir la palpitante y vibrante vida. Consistía, en otras palabras, en la liberación del ser y de los prejuicios; consistía en la transformación y el cambio. En la ingravidez y la no-red de la que, necesariamente, el ser humano se debe valer. Difícil era la tarea para quienes se reconocían adeptos de semejante movimiento pues ponía a prueba a todo el que quisiera adentrarse en los suburbios del placer, del erotismo, de lo considerado —a ojos de la encorsetada comunidad— como impuro e ilícito. Perverso. Sin embargo, sucede algo bello y digno de elogio con los espíritus rebeldes, y es que no se dan por vencidos fácilmente. Cuanto mayor es el obstáculo, más tentador, más peligroso, más turbio e inalcanzable si acaso, mayor es su empeño en conseguirlo, en hacerlo suyo. Si en el primer artículo —sobre la bohemia— Bazán defendía que «cuando la extravagancia de un artista es natural y no llena fines ambiciosos hay que respetarla. No será modelo imitable, pero será un fenómeno de originalidad y una forma peculiar de psicología», en el segundo no dudaba en definir, a su parecer, lo que representaba la decadencia en el carácter y personalidad de Wilde como claro ejemplo de la sociedad victoriana, de falsas apariencias, que le había tocado vivir: «Lo único significativo en la biografía de Wilde es la estrecha conexión que guarda con el momento literario e intelectual en que florece la venenosa orquídea de su personalidad. Pocos individuos habrán representado tan adecuadamente la decadencia. Habría que decir por centésima vez que la palabra «decadencia» no significa inferioridad artística, porque mucha gente se alarma ante el vocablo, sin recordar que son varias las decadencias (…). La decadencia representada por Oscar Wilde (y por otros, como los grandes poetas Baudelaire y Verlaine, por ejemplo) es un período en que el culto a la belleza se muestra fervoroso y engendrador, y en que el sentimiento lírico, al parecer agotado en sus fuentes por el romanticismo, renace en formas nuevas, exaltadas y a veces maravillosas». Y reconoce que cuando se trata de Wilde, dada la magnitud de su figura y su complejidad, al contemplarla emerge de ella una especie de «niebla irisada que confunde la visión, como en el vidrio de los anteojos esa mancha multicolor que destruye su nitidez».
Oscar Wilde no tenía por qué ser nítido, no lo pretendió al menos. Tan sólo quiso expresar, a su modo, lo que para él era la belleza, el amor, el dolor y la creación en su máxima expresión. E introdujo la decadencia en la Inglaterra victoriana como respuesta cultural, ejerciendo él como líder de un nuevo movimiento, de una contracultura, que la sociedad —tachada de hipócrita por el propio Wilde— ansiaba reivindicar desde los más ambivalentes e inusuales ambientes. Y en este sentido, el escritor inglés se movía con habilidad en los entornos más clasistas y elitistas, y con idéntica soltura en los ambientes y locales, antros y tugurios de las calles más oscuras y depravadas de Londres. Era, ante todo, un buscador del «placer que dura un instante», así como del «dolor que se sufre toda la vida», que describe en uno de sus poemas escritos en prosa, titulado «El artista«: «Sobre la tumba del ser amado colocó aquella estatua que era su creación, para que fuese muestra del amor del hombre que no muere nunca y como símbolo del dolor del hombre, que se sufre toda la vida». No juzgaba, más bien observaba, para comprender al hombre, para comprender sus pasiones, sus mentiras, sus verdades y sus disfraces. O el paso del tiempo y la deformación del cuerpo. Su obsesión se acabó convirtiendo en la excitación que produce lo joven y nuevo, en lugar de hacer un intento por recuperar, en lo conocido desde hace años, la impresión y atracción del primer encuentro. Y en esos dos extremos bien podría situarse, en un lado, al que fuera el amor de su vida, el joven apuesto de cabellos dorados y ojos claros, lord Alfred Douglas, “Bosie”, y en el otro, si no a su primer amor, al menos a su primera y única mujer, y madre de sus hijos, Constance Lloyd. Douglas le ofrecía a Wilde la fortaleza ilimitada que, en ocasiones, sólo puede ofrecer la juventud, lo que aún está por descubrirse, por abrirse o por presentarse al mundo. Lo que aún no es pronunciado. Lo que, como escribió el mismo Douglas, aún «no osa decir su nombre», pues hacerlo sería acotarlo y limitarlo, mientras que Constance fue para él la aceptación de unas leyes sujetas a la costumbre y a lo corriente, a las pautas de un comportamiento social que marca y determina cada época y su correspondiente tiempo. Y a pesar de ello amó a los dos por igual. A su entender, no era una falta ni un despropósito amar a dos personas de distinto sexo, sino, directamente, no amar, no saber hacerlo o no intentarlo siquiera. Daba rienda a su corazón como lo hacía con su imaginación, porque sólo así se sentía vivo. Sólo así evitaba y alejaba un poco más el retrato de la muerte, tuviera ésta el rostro de Gray o el suyo propio.
El autor de Salomé, Un marido ideal, La importancia de llamarse Ernesto o El príncipe feliz y otros cuentos, además de la celebérrima novela El retrato de Dorian Gray, y de una de las baladas más desgarradoras y viscerales como es la de Reading:
«(…) cada hombre mata lo que ama.
Que todos oigan esto:
unos lo hacen con mirada torva
otros con la palabra halagadora;
el cobarde lo hace con un beso,
con la espada el valiente.
Matan algunos el amor de joven
y otros cuando viejos;
(…)
Aman algunos poco tiempo, largamente otros.
Hay quienes compran y también quienes venden.
El acto es cometido a veces en el llanto
y otras sin un suspiro.
Pues todos matan lo que aman;
pero no todos mueren…»;
el dandi que siempre portaba un clavel en su solapa, a veces, del color de esa esperanza, que era su meta y el aliento de su existencia, como puede leerse en una de las cartas que envió a su amante desde la cárcel que minó su cuerpo y su ánimo hasta convertirlo en un despojo, se vio abocado a un final tan deprimente como decadente. Una ironía del destino, pero también de la sociedad que lo encumbró con la velocidad con la que lo destruyó: de la noche a la mañana, y le dio la espalda y le negó la voluntad que él velaba y reclamaba por medio de su arte que era en realidad su vida. Wilde sufrió en propias carnes el exilio y el clásico damnatio memoriae que instauró siglos atrás la Antigüedad que él artística y físicamente tanto admiraba. Fue vilipendiado, traicionado, rechazado y censurado por la ignorancia que padecen quienes, ante lo diferente, dejan que el odio se apodere de ellos y todo por no saber ni querer comprender que también lo opuesto, para algunos, no es más que un sinónimo de esplendor, florecimiento y libertad. «La sociedad perdona a veces al criminal, pero no perdona nunca al soñador», reconoció. Y aunque su sueño fuese al final su crimen, lo cierto es que la sociedad que tanto daño le hizo, hoy por hoy, no sólo ha aprendido a perdonarlo, sino también a redimirlo.




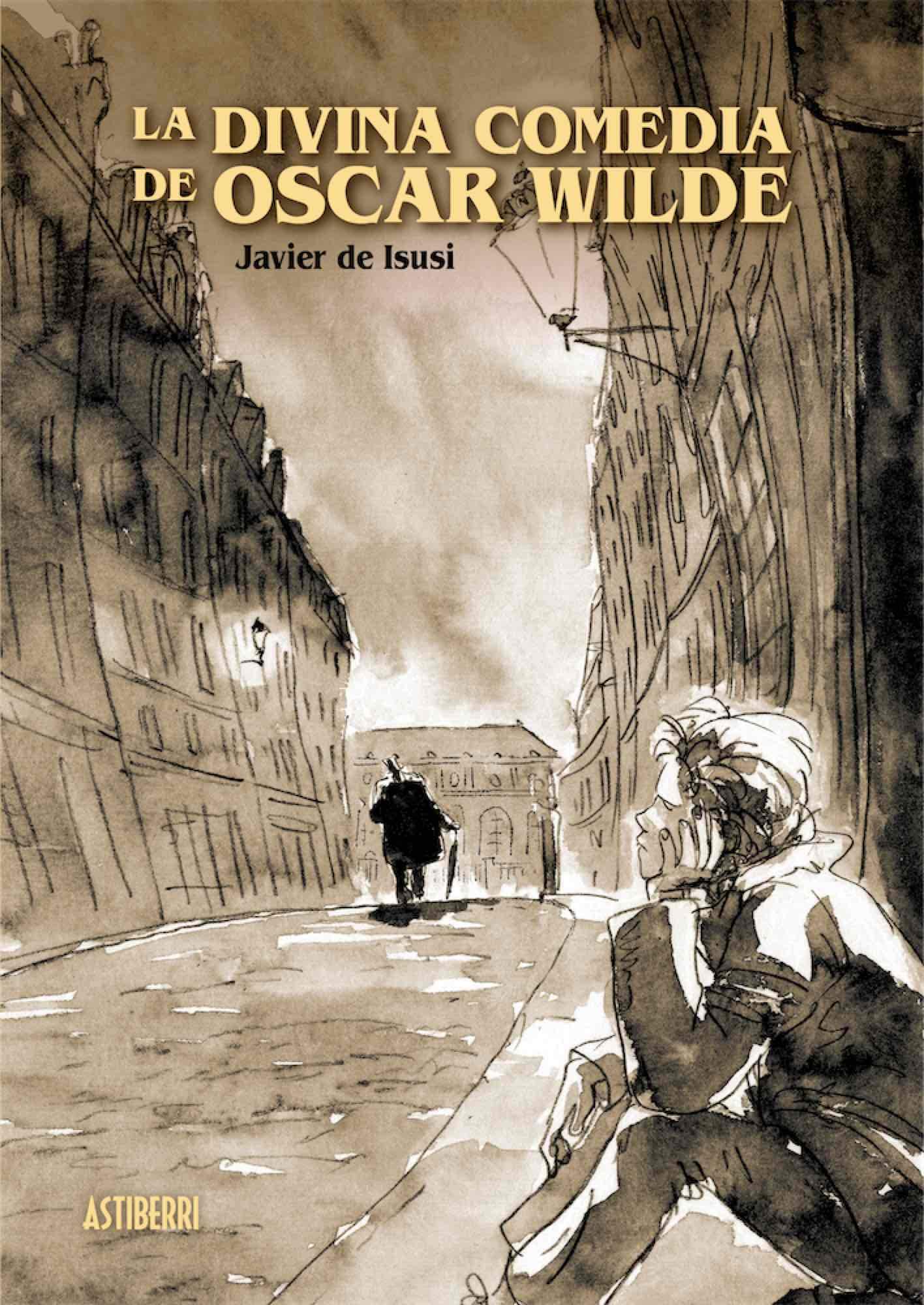

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: