
Un lector abre un libro. Se trata de La anomalía, de Hervé Le Tellier. Estamos en 2021 y el libro acaba de ser publicado. El lector disfruta de sus primeras páginas. Sin embargo, enseguida aparece un nuevo personaje, y luego otro. El lector, que tiene prisa, cosas que hacer, poca paciencia, abandona la novela, que parecen cuentos. Sin embargo, sabe perfectamente de qué va sin haber llegado a la página 140.
Por supuesto, la pregunta que se hace este lector dice así: ¿qué es la pureza?
Estamos acostumbrados a la mediación, la promoción y —por rimar— la conmoción. Nadie lee casi nunca una novela de la que no sepa absolutamente nada. Nadie entra en un cine a ver una película de la que no sepa absolutamente nada. Diríamos que la cultura necesita ser saboteada para tener una oportunidad. Por eso se hacen entrevistas, fajas, blurbs, contracubiertas, trailers y cartelería diversa. Hay que decirle a la gente lo que va a ver para que pueda ir a verlo y, por tanto e indefectiblemente, no vea nada. No se vea viendo.
Pocas veces he disfrutado de la pureza. Recuerdo un concierto, por ejemplo. Un grupo llamado Fujiya & Miyagi. Sin más, mi novia y yo entramos a verlos en la sala Low porque, de pronto, quisimos hacer algo un viernes por la noche, y ya era viernes por la noche, ¿qué hay ahora mismo ahí fuera en este viernes por la noche? No había escuchado ni un solo segundo de la música de un grupo cuyo nombre acababa de leer por primera vez en la entrada de la propia sala donde iba a tocar media hora después. Fue extraordinario. No recuerdo otra ocasión similar.
Si voy a ver una película, lo sé todo de la película; sé, en cualquier caso, demasiado. Si milagrosamente no supiera nada de la película, ya sólo el cine que la proyectara me daría pistas sobre su tenor. No es lo mismo ir a los cines Golem que a Méndez Álvaro. Dar al play en HBO que dar al play en Filmin.
A veces no sabes nada de una novela y la novela es incapaz de sorprenderte. Cuando vi un título como Departamento de especulaciones, de Jenny Offil, en Libros del Asteroide, sabía —sólo por el título y el sello— lo que me iba a encontrar. Sabía también que esa novela era para mí.
Desde hace años, no leo las contraportadas, los blurbs, las fajas ni las solapas. Poner prólogo a un libro es ponerle páginas en blanco. No atiendo a casi nada de lo que dice casi nadie sobre libro alguno. Aún así, la pureza es inalcanzable.
¿Cómo podría leerse La anomalía sin saber de qué trata? Por cierto, ¿tiene sentido que no repita el spoiler cuando ni yo mismo pude evitármelo?
La única manera de disfrutar plenamente de la novela de Hervé Le Tellier sería que el autor te la hubiera mandado por mensajero, incluso anónimamente. Entonces leerías un libro titulado La anomalía (suena científico, pero nada más) de X, del que —lo sabrías luego— no habías leído ningún libro anterior. Empezarías con la historia del asesino a sueldo, verías que tomó el mismo avión que el siguiente personaje; si no cayeras enseguida en ese detalle, verías que tomó el mismo avión que el siguiente personaje; al final descubrirías que todas las pequeñas historias que van encadenándose en la primera parte sólo tienen en común un vuelo concreto París-Nueva York. Te preguntarías por qué.
No hay ningún lector español —ni, seguramente, de ninguna parte del mundo, salvo los amigos de Le Tellier a los que pasó el libro en primer lugar, si acaso— que haya leído bien la página 140 de esta novela. Que se haya sorprendido, que lo haya flipado, que haya dicho, ah, oh, mira, era esto, lo del avión. Hemos leído hasta la página 140 esperando el lugar donde se revela la idea matriz del autor. ¿Cuándo llega la ocurrencia? Ahora, página 140. No hemos leído la página 140, sino que la hemos constatado.
La lectura de la constatación, como el cine de la constatación —¿quién puede ver Alcarràs desde la más mínima inocencia?— sugiere de inmediato una cierta pobreza, un placer de segundo orden. No es la cultura la que hace —la que necesita— que estemos avisados, es exclusivamente el mercado el que necesita del spoiler. Todo lo que anticipadamente conocemos de una película o de una novela es publicidad, ni siquiera contexto o referencia. Es la parte de la obra que sacrificamos para que la obra pueda salvarse. Como quien se corta una mano atrapada en la puerta de un edificio a punto del derrumbe. El edificio cae sobre la parte de su cuerpo que completaba su pureza.
Cuando vemos —pienso en Filmin— decenas de películas de títulos desconocidos firmadas por directores o directoras también de nombres intercambiables no acabamos de decidirnos por ninguna, y buscamos hasta encontrar otra que dirige quien nos gusta o quien está de moda, o tiene un premio, o un actor en el elenco al que seguimos, o un cartel que nos recuerda a otros carteles, como sabe perfectamente quien ha diseñado ese cartel. No nos atrevemos a ir tanteando como ciegos por el interior de una película, de un libro, de un disco, de un museo, si nadie nos ha dicho que debe gustarnos. La cultura es ese aspirante que viene recomendado por la propia cultura.
Hilando lo anterior me he acordado de un libro que sí leí in albis. El gran cuaderno, de Agota Kristoff. La única referencia era la Alfaguara de los 70, aquel diseño áspero, mustio/morado, sin dibujo o foto en la cubierta, y el hecho de que el libro estuviera apresado junto a otros en una biblioteca y pareciera que yo lo descubría entre de materiales de derribo. Fue una lectura pura. Cuando esto se produce —es decir, casi nunca—, el autor es tuyo o de los tuyos, el canon eres tú, poderosamente, la razón te la dan a ti los que antes que tú dijeron que ese libro era excepcional. Hay algo ahí demoledor, radical y dulce: el vértigo del juicio propio, la auténtica anomalía cultural.


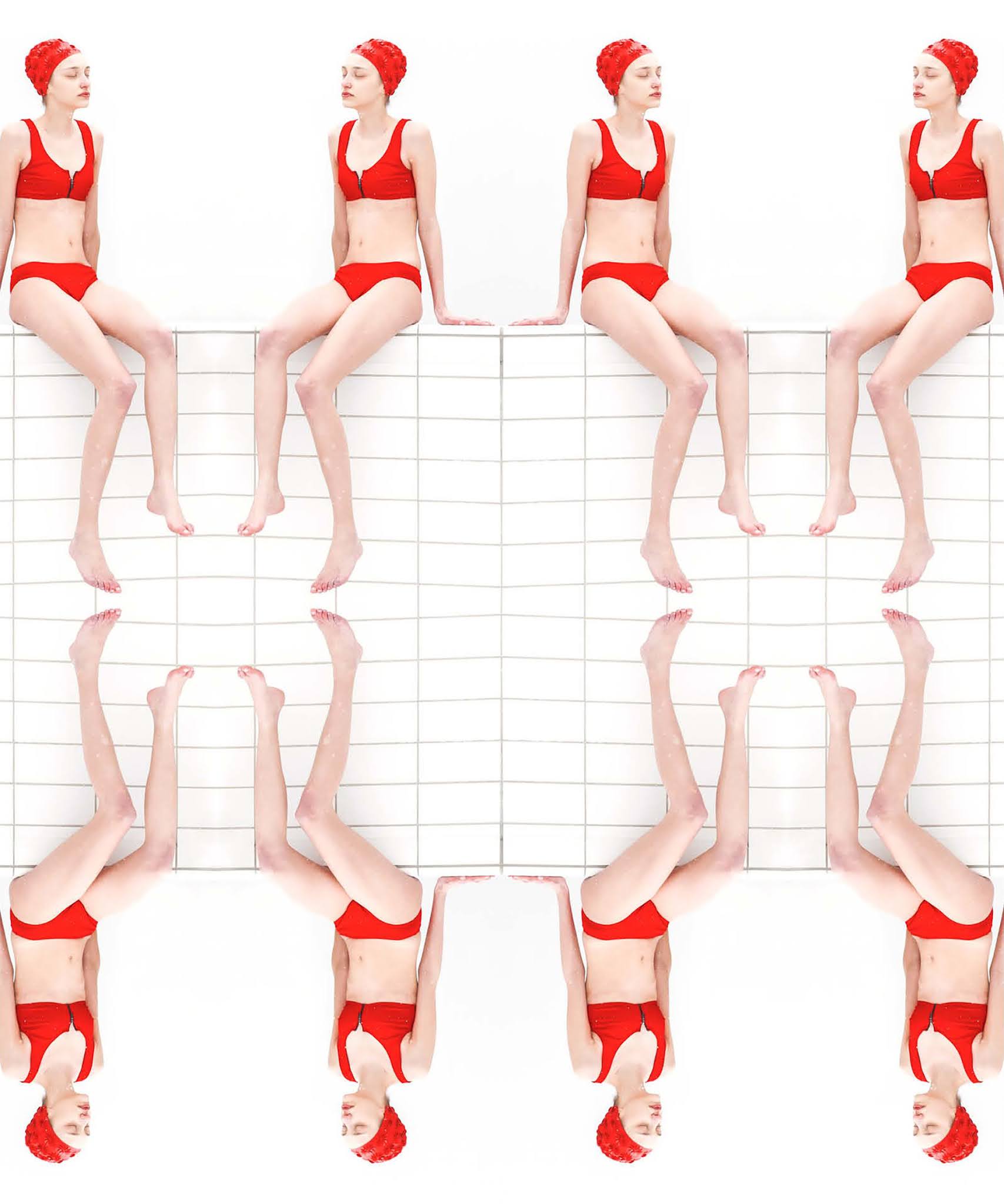



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: