
Imagen de portada: Batalla de Pavía – Autor anónimo del siglo XVI
Catorce relevantes escritores se han unido en Las luces de la memoria. Relatos de España en la historia de Europa, libro gratuito de Zenda patrocinado por Iberdrola. Arturo Pérez-Reverte nos traslada a la Torre de los Lujanes, donde el rey Francisco I de Francia rememora su derrota y posterior encarcelamiento, en el relato Jodía Pavía.
******
Desde su cárcel madrileña, en una carta a su amante Mimí la Garce, el rey Francisco I de Francia rememora la batalla en que fue derrotado y preso en Italia por las tropas de Carlos V.
I
Querida Mimí, mon amour:
Unas veces se pierde y otras se deja de ganar, como dijo no me acuerdo ahora quién. La cosa es que aquí me tienes, voilá mon petilapin, de turista forzoso en Madrid. Como te lo cuento, oye. Quién me ha visto y quién me ve. Un Valois por parte de padre, nada menos, imagínate el cuadro, con mi prosapia, alojado forzoso en una torre que llaman de Los Lujanes, en esta ciudad que Dios confunda, prisionero por la cara —by the face, que diría el gordinflas de mi primo Enrique VIII de Inglaterra— con ese tocapelotas de Carlos, emperador de los alemanes y de los españoles y de la madre que los parió a todos, que asfixiado me tienen entre el norte y el sur, visitándome cada tarde para chotearse entre tapices gobelinos y mucho vuesamerced, primo, hermano, monarca francés y toda la parafernalia. «Estáis en vuestra casa, rey cristianísimo», dice el muy payaso, con un rintintín, o como se diga en español, que me quema la sangre azul hasta volverla negra, cual si esto fuese otra cosa que una cochina mazmorra; una sale geole, que decimos allí, en la dulce Frans que tanto quiero y tanto extraño, como en la copla. Y me muerdo de rabia los encajes almidonados, te lo juro por el cuerno de Roldán y los cuernos de los doce pares carolingios, viendo la sonrisa guasona que le apunta al Charli bajo la barbita.
Menudo cabrón, mi primo el Ausburguín. Carlitos el Figuras, lo llamábamos de pequeño, porque ya se le veía venir hasta por los andares. Que se pasa la vida, el tío, haciendo posturas elegantes para salir en los cuadros de Tiziano, como si no hubiera otras cosas más importantes en la vida. Y vaya suerte la suya, oyes; y eso que lo suyo de reinar, Carlos Primero de España y Quinto de Alemania, fue de pura chamba, hay que fastidiarse. Simple chiripa familiar. Y no te vayas a creer que lo digo por envidia, porque ya me conoces, chochito mío. Lo digo por simple justicia, rediós. Que si sus abuelos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los de Granada y el moro y tal, y llora como mujer lo que no supiste defender como tal y cual, etcétera, no llegan a hacer aquella boda con truco que hicieron —menudo braguetazo dieron ésos dos, también—, y Felipe el Hermoso, su yerno osterreiche, guaperas, eso sí, pero más idiota imposible, o sea, incapaz de comerse una fabada y pensar al mismo tiempo, no se va a criar malvas y deja a la Juana Majareta viuda, el tontolhaba, y al chaval este, al flamenco Carlitos que Dios y el turco confundan, no le toca la corona imperial en una rifa, a lo mejor yo no me veía ahora aquí pintando la mona de huésped forzoso, y el emperador europeo sería el menda lerenda, como el yayo Carlomagno, que en gloria esté; y no andaría escribiéndote desde la Torre de los Lujanes, plaza de la Villa, Madrid, Spain, justo al lado de la casa donde dentro de unos cinco siglos más o menos vivirá Javier Marías, sino retozando contigo en Blois, o en Chambord, o en cualquiera de esos castillos de cinco estrellas que tengo a orillas del Loira. Imagínate la escena, chaturri mía. La mansa corriente, la verde hierba, música de laúd como fondo. De película, cherie. Tuá e muá. Puro Renoir. Yo comiendo fuagrás, mon petit chú. Y tú comiendo lo que ya sabes, o sea. Tú me entiendes. Lo que te gusta comer.
II
Recordarás que mi última carta te la escribí en Pavía, Italia, con fecha 23 de febrero de 1525, la noche antes de la batalla. Acababa yo de cenar los faisanes de costumbre, y antes de quedarme frito un rato, para estar descansado al día siguiente entre la gloria y la vorágine, me senté a mojar la pluma en el tintero; ya que tú, bien mío de mis carnes poco tolendas, estabas lejos, y la pluma era lo único que podía mojar aquella noche. «Mi carta, que es feliz pues va a buscaros…» empecé. Así de original y romántico estaba en mi soledad castrense, velando armas como don Quijote en la venta, a punto de entrar en batalla. Estoico, viril, aunque quede feo que yo lo diga. Como para una foto, estaba. Y en fin. También confiado, la verdad. Ahí me falló un poquito la saludable incertidumbre. Leída ahora la carta, la verdad, supongo que te parecerá demasiado optimista, a ver si me entiendes, sobre todo aquello de «a esos españoles muertos de hambre nos los vamos a comer sin pelar», lo de «entre ellos y nosotros no hay color», o lo de «vamos a darles de hostias hasta en el carnet de identidad». Sé que me pasé de optimista, ma petite poupée de cire poupée de son. De confiado, como te digo. Para qué te digo que no, si sí. Lo admito. Me pasé varios pueblos y una gasolinera. Creía que lo de Pavía era pan comido. Y ya ves, churrita. Aquí estoy ahora, en el puto Madrid, en el talego. Preso y deshonrado, con una ruina que te vas de vareta. Pagando el pato, o sea. Entrullado hasta las trancas. Por listo.
Pero las cosas, Mimí, hay que considerarlas en su contexto histórico. Dans son contexte, como dicen los gilipollas de la Sorbona. Ponte en mi lugar, muñeca: rey de un país glorioso que te cagas, caballero de pro, rodeado de la flor y la nata de gentilhombres choisís entre la nobleza más granada de la France, y encima con una pasta gansa para pagar la soldada a un ejército de treinta mil fulanos suizos, alemanes y franceses, con más cañones que el enemigo y con una caballería a la que daba gloria verla, con sus penachos, y sus gualdrapas, y sus armaduras relucientes de Sidol, y sus camisitas, y sus canesús. Como para un desfile, tía. La crème de la crème, para que me entiendas. Unos soldados que estaban, te lo juro, para comérselos sin pelar. Y enfrente, como enemigos, con muchísimos menos jinetes y cañones, cuatro mil españoles morenos y bajitos oliendo a ajo y a vino tinto, imagínate a los desgraciados tiñalpas, con diez mil alemanes —borrachos y amotinados, como de costumbre— y tres mil italianos apellidados Luchino, Moschino, Armani y todo eso, calcula las perlas de la milicia, todos de extrema sensibilidad y mucho diseño, con uniformes divinos, eso sí, y todos con el teleonino llamando a su mamma para que les preparase los espaguetis, pero de escasa eficacia a la hora de tararí, tararí, sobre el hombro, marchen, etcétera. Que entre todos, en fin, componían las tropas imperiales, y además iban ya medio en retirada y muy hechos polvo, hasta el punto de que yo estaba plantado allí con mi campamento y mis banderas con la flor de lis, asediando Pavía tan ricamente, y con ansias de terminar la campaña para volver a Francia y arrimarte candela, mon amour mío, hasta que pidieras socorro, o lo pidiera yo. O sea, vamos. De darte las tuyas y las del pulpo.
III
Total. Que allí estábamos, yo asediando Pavía comme il faut, y los enemigos, o sea, Antonio de Leyva —veterano de treinta y dos batallas y cuarenta y siete asedios, el jodío— dentro de la ciudad y su colega el marqués de Pescara en la otra punta, donde a Cristo le pusieron el gorro. Y a todo esto se le ocurre a los imperiales, léase españoles, aprovechar la noche y la lluvia y la niebla para jugarme la del chino, léase metérmela doblada hasta la bola. Como te lo cuento, cherie. Nada de presentarse después del desayuno con trompetas y banderas y todas esas cosas propias de gentilhombres y gente bien educada. Nada de tener presente que el que avisa no es traidor, y mandarme un par de heraldos circunspectos y con peluca para decir a tal hora y en tal sitio, majestad, como hace la gente correcta, en plan mesiés les français, disparez-vous primero, silvu-plé. Ni hablar. Eso ni se le pasó por la cabeza a esa panda de cabrones horteras. Al contrario. Imagínate que los muy perros, con nocturnidad y alevosía, que hay que tener mala leche, van y se ponen camisas encima de los petos y las corazas para reconocerse en la oscuridad, hacen tres brechas en la muralla del parque frente a Pavía, y se cuelan por allí después de oír misa y confesarse, los hijoputas, y de que Pescara, que es soldado viejo y conoce el paño, les diga eso que con los españoles en cuestión de guerras y de conquistas es mano de santo y no falla nunca: «Hijos míos, estáis muertos de hambre, y yo también. Si queréis pan, vais de culo y cuesta abajo. El pan está en el campo francés, así que quien quiera comer, ya sabe. A por ellos, vivaspaña y maricón el último».
Reconozco que, tratándose de españoles, como te digo, ese discurso les funciona siempre de maravilla. Con los franceses es distinto, ya sabes. Aquí hay que hablarles de la gloria, de lo que dirán los siglos venideros y de los patés del Perigord. Alonsanfáns de la patrí y toda esa murga que nos pone tiernos desde los tiempos de Vercingetórix, cuando la Galia estaba aún divisa in partes tres. Pero eso con los españoles no funciona. Jamás. Esos bandoleros con patillas tienen menos sensibilidad patriótica que un solomillo a la plancha. Con ellos sólo funciona, como te digo, que tengan hambre, que es casi siempre. Nacen hambrientos por defecto. O que les mentes a la madre y puedan acuchillarte cabreados y a gusto, que eso de cabrearse por cualquier motivo les encanta. Es su deporte nacional: vienen cabreados de fábrica desde que ya en el siglo I antes de Cristo la mitad se hicieron del bando cartaginés y la otra mitad del romano, más que nada por joder al vecino. Atravesados y peligrosos de narices. Porque ya me dirás, putita mía, un país, el suyo, donde no hay dos que tomen café de la misma manera: solo, manchado, cortado, con leche, largo de café, corto de café, con leche condensada, para mí un poleo. Son la pera limonera, hija. Y encima todo lleno de curas, para encabronarlos más. Así que dime qué hace uno con esa gente. Ojalá fueran como los italianos, que todo lo solucionan con un capuchino, un soborno y una amenaza de la Mafia. Pero los españoles, ni te figuras. La diferencia con los franceses es que unos y otros somos capaces de vender a nuestra madre, como todo el mundo; pero a diferencia de nosotros, ellos cobran y luego no la entregan. Mira si no la que han liado en ese sitio nuevo, América. Les han dicho que allí hay oro e indias buenorras, y que además se come caliente, y los muy animales se dan de hostias para subirse a los barcos y desparramarse por el Nuevo Mundo o como se llame, conquistándolo todo. Ya me dirás tú quién se va a quedar destripando terrones en Extremadura o Castilla pudiendo irse a América a destripar aborígenes, dar el pelotazo, volver rico y no dar golpe en su puta vida. O me forro o reviento, dicen. No te jode. Así que no veas la que les estará cayendo a los indios, por muy salvajes y belicosos que sean los aborígenes. Ponles delante a uno de Soria con hambre y ganas de follar. Mon Dieu. Se van a enterar Moctezuma, Atahualpa y todos esos comanches de las plumas, de lo que vale un peine. De culo van, y cuesta abajo. Cuando los españoles terminen de pasárselos por la piedra de amolar no va a reconocerlos ni la india que los parió. Y si no, al tiempo. Porque esos desgraciados ibéricos no son como nosotros, los franceses y los ingleses y los belgas, que civilizamos a la peña dándole besos en la boca, con lengua. Besos consentidos, naturalmente, con total liberté, egalité y fraternité.
IV
Pero oye, churri. Volviendo a Pavía y a mi desdicha, resulta que, con el panorama que te cuento, que ya es de peligro, encima el muy borde del marqués de Pescara va y me los calienta más a esos animales contándoles —lo que además era una cochina mentira asquerosa—, que yo había ordenado degüello general y no dar cuartel a ningún español, y que o ganaban aquella batalla o iban listos de papeles. Así que figúrate. Con la mala hostia que ya de natural tienen esos prójimos, allá fueron todos, o más bien vinieron, o sea, imagina con qué talante, blasfemando en arameo, que si Santiago y Cierra España y que si Dios y la Virgen y San Apapucio, y el Copón de Bullas y la Puta de Oros a caballo. Empujándose unos a otros para llegar el primero a la escabechina. Y resulta que en plena noche están mis centinelas allí, tranquilitos de guardia y tan campantes, a lo suyo, saboreando el vino de Burdeos y los caracoles a la borgoñona que esa noche teníamos de rancho, au clair de la lune como quien dice, mon ami Pierrot, y de pronto se lía la pajarraca, pumba, zaca, cling, clang, y se monta un cipote de tres pares de cojones. La de Pavía.
En fin, mi vida. Que yo salgo de la tienda de campaña en camisón de dormir, con la armadura flordelisada a medio poner encima. Y pregunto qué coño pasa, mondieu; y un pagafantas de mi estado mayor, el marqués de Les Couilles Violets, va y dice: «Es que los españoles huyen, majestad». Y añade que lo sabe de buena tinta, el muy subnormal. Entonces yo contesto que parfait, que me traigan el caballo y la espada y la lanza que vamos a perseguirlos hasta hacerlos picadillo. A los fugitivos. Una carga de caballería voy a darles a esos manolos, digo, que se van a ir por la pata abajo. Pour la France, con un par. Así que entre la niebla y el amanecer organizamos la galopera, me pongo al frente de mis mesnadas, grito sus y a ellos, que son pocos y mal alimentados, y los dos bandos nos acometemos con unas ganas que para qué te cuento, mon amour. A lo bestia.
Y mira, oye. Lo primero de todo, que para eso somos los buenos de esta batalla, le hacemos filetes a los malos un escuadrón de caballería, y nos quedamos con sus cañones por todo el morro, vive la France y todo eso, mientras ellos intentan su movimiento de flanqueo. Que, como sabes, es atacar al enemigo por el flanco. Lástima que no me vieras, coñito mío, tan gallardo como acostumbro, cargando a la cabeza de mis gendarmes y caballeros como en los torneos, la caballería andante rediviva, epa-yao, deliciosamente feudal, como te digo, el espectáculo, que no me daba besos a mí mismo porque con el casco y la armadura no podía. No me llegaba al sitio del beso. Y fíjate cómo le pondríamos de chunga la cosa a los imperiales, que luego me contaron que un capitán italiano, viendo el panorama, le dijo al marqués de Pescara: «Pardiez, paréceme cordura recogernos un poco en aquel bosquecillo». Pero el otro, un abuelo correoso que no veas, con más batallas a cuestas que le grand pére Cebolleté y más mili que el cabo Finisterre, le dijo anda y que se recoja tu pinche madre, chaval, que yo estoy viejo para ir corriendo de un lado para otro. No te jode, aquí, el mantequitas blandas. Correr sólo vale para morir cansado, so capullo. Así que se volvió a la infantería española, los arcabuceros de las compañías vizcaínas y guipuzcoanas y castellanas y los otros que por allí andaban hasta sumar mil y pico, que tampoco eran tantos, y les dijo: «Señores, mecagüentodo. A vender caro el pellejo tocan. No hay que esperar sino en vuestros arcabuces y en Dios, por ese orden. Si nos ganan, que al menos la victoria les cueste un huevo de la cara, o los dos». Y entonces todos se pusieron a gritar: «Olé tus pelotas, aquí están los españoles, aquí está Pescara, Es-pa-ña, Es-pa-ña, Es-pa-ña», como si aquello fuera una final de liga, que en realidad lo era.
V
Y a todo esto, cariño, mientras tanto, allá les vamos nosotros, o sea, yo, moi, le roi, con toda mi flamante caballería pesada de la nobleza francesa y con los lansquenetes alemanes que nos siguen pasito misí, pasito misá. Con el grueso de mi rutilante tropa homologada por Bruselas. Y cuando veo a los jinetes enemigos hechos una piltrafa, palmando de diez en diez, considero que la batalla está ganada, pues como buen caballero y gentilhombre desprecio a la chusma de a pie, y creo —hasta ese momento te juro por mis muertos más frescos que lo creía— que es la flor y nata a caballo, la élite montada, la que decide ese tipo de cosas. Que un caballero siempre es un caballero, de buena familia y como Dios manda, y para eso monta a caballo, para que se le note; y un pringado a pie siempre es un pringado de a pie, chusma popular sudorosa y demás, apropiada para caminar junto a tu estribo con un catavinos y una botella de Tío Pepe. Que todavía hay clases, y el que vale, vale. O eso creía yo. Así que toco carga, tía. No veas. Una carga preciosa, las cosas como son, espadas y banderas en alto y todo eso. Tararí tararí, hacen mis alegres trompeteros. Y allá vamos, galopando como en las películas, flameando los pendones, sedientos de sangre y de gloria, gritando Vive la Frans y todo lo que se grita en esos casos. Yo parecía Errol Flynn, te lo juro. Pero aquellos fulanos chaparros y morenos, aquellos españoles barbudos de enfrente, asómbrate, con los cojones duros y pegados al culo como los tigres, aguantan, cherie, o sea, maldita la furcia que los parió: se mantienen en sus posiciones junto al bosquecillo de marras, ciscándose en Dios y en su madre pero sin retroceder un paso aunque les vienen encima cientos de toneladas de caballos y de armaduras, y además mis piqueros tudescos, que llevan lanzas largas que da miedo verlas. Pero oye, chochi. Cuando después de la primera pasada decido retroceder un poco y me reagrupo para ordenar las filas y tomar aire, veo que me han dejado en el campo, a bote pronto y allí mismo, por la cara, cinco mil palmados de los míos. Como te lo cuento. Para que me dé un soponcio.
Y encima resulta que en el resto del frente las cosas no van mejor. Siendo exactos, van de pena. Mis mercenarios alemanes de la Banda Negra, o sea, lo mejor de cada casa —tendrías que verles el careto a esos animales, si hubiera quedado alguno vivo— se enfrentan a los también alemanes que se lo curran para el Emperador. Imagínate el cuadro, habida cuenta que entre ellos se odian a muerte, todo ese cipote de tudescos dándose hostias unos a otros, hasta arriba de cerveza y marcando el paso de la oca: up, aro, up, aro. Unos gritando Heil Franzosen, según quien les paga, y otros gritando Heil Spanien. El caso, con los alemanes, siempre es gritar Heil Algo. Aberrante, o sea, imagínate. Kafkiano. Al final ganan los imperiales, que también es mala suerte la mía, y al mismo tiempo me entero de que, en el otro lado, el grueso de la infantería española, al grito de «Santiago, España, cierra, cierra», está pasándose por la piedra, ris-ras, a mis pobres mercenarios suizos, que con esa cara de intelectuales que suelen tener los suizos ponen pies en polvorosa, por primera vez en su larga y honorable historia de tropas a sueldo del mejor postor; y de suizos sólidos y fiables pasan a convertirse en suizos de café con leche.
Y total, nena. A esas alturas de la feria, comprendo que no es mi día. Ni mi año. Y me temo que ni mi década. Aquello parece el mostrador de una carnicería moruna, o sea. De Tánger mismo. Tengo quince mil muertos, que se dice pronto, y el río Tesino baja lleno de fiambres de orilla a orilla. Fosfatina, me han hecho a la tropa. Esos cabrones. En realidad me encuentro, te lo confieso, bastante confuso. No logro explicarme cómo un ejército tan caballeresco y flamante como el mío, en orden y bien alimentado, un ejército francés de la Francia, lleno de gente rubia y con ojos azules, acaba de ser hecho trizas ante mis ojos en poco rato por una chusma meridional y sudorosa, fulanos con una sola ceja que eructan y carecen de modales, ni me explico cómo esos arcabuceros impasibles, morenos y con tan mala leche han sido capaces, contra toda lógica, de destrozar en una sola mañana y en campo abierto a la mejor caballería de Europa, la francesa, y a la mejor infantería de Europa, la suiza. Histórico, niña. Como para aplaudir, si no fuera yo quien pagara la juerga. Y ahora todo es bang, y ziaang, y chas, y me veo con toda mi estupenda y emperifollada caballería en el centro de aquella merienda de negros. Y de ti para mí, lo confieso: bastante acojonado.
VI
Porque imagínate el cuadro, prenda mía. En ese paisaje sólo quedo yo en el centro con mis mejores jinetes, bien agrupados y a caballo, La crème de la crème esa de la que te hablaba antes, mis marqueses y mis condes y mis duques y sus hijos y sus cuñados, todos con sus armaduras floridas y sus penachos y sus caballos purasangres que valen un pastón largo, en busca de un hueco no para cargarle al enemigo, que eso ya es lo de menos, sino para largarnos de allí cagando estopa, vamos, como quien se quita avispas del culo, entre las filas de arcabuceros españoles que nos rodean arrojándonos encima una nube de plomazos que repica contra los arneses como si granizara. Clang, clang, clang. Tenías que oírlo, chati. Al final empiezan a pegarnos tiros a los caballos, pumba, pumba, con una grosería y una falta de modales inaudita, y cada vez que uno de mis leales vasallos da con la armadura en tierra, con mucho cling-clang y mucho ruido, los españoles dejan sus arcabuces, y a la carrerilla se meten entre nosotros, espada o daga en mano, para rematarlo en el suelo, chas, chas, chas. Entre varios y a lo bestia.
Sigue imaginando, amor mío. Yo, en fin, gallardo y valeroso como suelo, grito mucho vive la France, a mí, uníos a mí, sus y a ellos, etcétera, que es lo que se espera, supongo, que un rey francés diga en esos casos; pero de allí no hay quien salga, y los españoles se meten ahora entre las patas de los caballos, desjarretándolos o destripándolos con sus dagas, para hacernos caer al suelo — imagínate el hostiazo, cubiertos también de coraza, cataclás, quinientos kilos de carne y acero viniéndose abajo con jinete incluido— y se arrojan como lobos sobre mis pobres gentilhombres, a los que degüellan sin misericordia metiéndoles los puñales entre las junturas de petos y yelmos mientras éstos intentan levantarse del barro con las pesadas armaduras que los cubren; y da lástima verlos protestar a los pobrecillos, pero quesquesé, silvuplé, esto no es jugar limpio, pardieu, qué falta de etiqueta, etc, etc, mientras los otros les meten los aceros por el garganchón, chaf, ras, glup. Así los míos pasan de ser florida caballería a montones de filetes sangrantes bajo las armaduras: al pobre Couilles Violets le levantan la visera del yelmo y le destrozan la cara con la moharra de una pica. Al duque de La Refanfinflére le sacan el casco, y mientras unos, la mayoría, le quitan la cadena de oro y las sortijas, otros le echan atrás la cabeza y lo desangran como a un cerdo. A La Soufflebottoniére y a no sé cuántos les levantan los faldetes del peto y les disparan el arcabuz en las entrañas, reventándolos dentro de su armadura, pumba, chof, que da grima, te lo juro, sólo recordarlo. Así me los van haciendo palmar uno por uno, a mes enfants de la patrie, bang, ris, bang, ras, y me quedo más solo que la una. Alone, que diría el rijoso de mi primo Enriquito VIII, ahí tan campante en Londres descabezando esposas y ñaca-ñaca, ponte así y ponte asá, de divorcio en divorcio mientras disfruta con el espectáculo de ver los toros desde la barriére.
VII
Y en esas sale mi número, o sea, cariño, que me llega el turno. Quiero decir que a mi caballo, el fiel Gastón Royal Fashion, le pegan varios tiros en la cabeza, bang, bang, y me voy abajo con todo mi golpe de armadura, zaca, pegándome una costalada de veinte pares de cojones. Pero mucho ojito, cherie, soy un rey francés y para cojones los míos; así que intento levantarme a pesar de la armadura, y cuando casi lo he conseguido meneo la espada dispuesto a morir empachado de gloria como el resto de mis pobres muchachos. Pour la France. Pero cuando echo un vistazo alrededor y veo la que se me viene encima, el tropel de fulanos barbudos con los ojos inyectados en sangre que se arroja directamente a mi real pescuezo, me lo pienso mejor y digo bueno, vale, voyons, soy el rey, a ver aquí a quién hay que rendirse. A ver si nos organizamos un poco.
Y ahí surge el problema, mon amour. La cosa no está nada clara, porque en mitad de la pajarraca me caen encima varios de esos cromañones; y uno, con las manos ensangrentadas, la cara tiznada de pólvora y una cara de loco que te cagas, llega y me dice: «Errenditú, bestela barrabillak mostuko dizkiat». Y yo me digo que tiene delito la cosa, seis años estudiando español con un profesor nativo particular, figúrate, y el tal profesor en plan pelota, perfecto, majestad, un acento de Valladolid que ya lo quisiera Carlos V, etcétera, y ahora resulta que estoy aquí en una batalla y con el ruido y la vorágine no me entero de nada. No comprendo un carajo de lo que suelta este fulano. Barra de billar, me parece que dice, pero no sé qué coño tiene que ver una barra de billar con todo este invento. Así que me levanto la visera del casco, acerco la oreja y le digo, con mucha educación y mucho tacto: «¿Pardón?… ¿Quesque vudisez?». Y el otro, con una cara de mala leche que ni te cuento, me pone la espada en el real gaznate y me pregunta «¿Errenditú?». Y yo le contesto que yo bien, gracias. Bien de momento. ¿Y tú?, añado en plan simpático. Pero empiezo a mosquearme, porque de pronto se me ocurre que a lo mejor no me estoy rindiendo a un español, sino a un alemán, o a un suizo, o a un croata, o vete tú a saber.
A lo mejor la he cagado, recapacito. Y éste sólo pasaba por aquí y no manda un huevo o es de otra guerra, me digo. Así que decido no rendirme, y me bajo otra vez la visera del casco, y le tiro al fulano raro ese una estocada, pero le fallo porque a esas alturas del pifostio, mi pulso, desde luego, no es lo que era. Y no veas cómo se pone, el tío. Lo a pecho que se lo toma. Ya ni dice errenditú, ni errendiyó, ni barra de billar ni nada, sino que empieza a darme sartenazos con la espada, que se los voy parando de milagro, y al final, sin resuello, me subo otra vez la visera y le digo vale, tío, me has convencido, me rindo. ¿Capichi?. Je suis le roi, y me renduá pero ya mismo. Rendemoi. Así que deja de darme espadazos en los huevos. Y en estas llega otro español, o lo que sean estos fulanos, y le dice al energúmeno: «Juantxu, detente pues. Rey francés es, trincado lo hemos. Aúpa Hernani». Y entonces empieza a llegar gente y a abrazarse y a decir aúpa, aúpa, como en los Sanfermines, y resulta, al fin me entero, que los que me han trincado son de una compañía de arcabuceros guipuzcoanos, y que el energúmeno se llama Juan de Urbieta y es de un sitio que por lo visto le dicen Hernani, y que eso que mascullaba del errenditú y la barra de billar significa literalmente, en su lengua de allí: «O te rindes o te corto los cojones». Que ese es el problema, ahora me doy cuenta, que tienes con los españoles en esto de las guerras: que vas a rendirte con toda tu buena fe, y si no controlas la cosa lingüística, depende con quién caigas pueden darte matarile por el morro, mientras tú miras alrededor desesperado en busca de un intérprete. Como si ya no tuvieran bastante peligro por sí mismos, estos hijoputas.
En fin, chica. Que al final llegó uno que mandaba algo y me puso a salvo, que ya iba siendo hora; aunque, mientras llegaba, los errenditús me robaron todo lo que llevaba encima, incluido el Rolex de oro y la medallita de mi primera comunión. Luego me trajeron de viaje con mucha ceremonia pero con mucho recochineo, y aquí me tienes, en los Madriles, comiéndome más talego que el conde de Montecristo, mientras espero que a mi primo el emperador se le ponga en los huevos soltarme. Que, por lo que veo, se lo toma con calma.
VIII
Y la verdad te digo. La torre esta de Los Lujanes no es mal sitio: un poco oscura y húmeda, pero a veces me dejan salir a cenar a Casa Lucio, con escolta, o ir a un tablao flamenco, y mientras zampo y le doy al morapio me consuelo pensando que peor están ahora mis nobles caballeros, La Soufflebottoniere y los otros, La crème de la crème y todo eso, putrefactos y a dos palmos bajo tierra. Sic transit gloria mundi, que decía no me acuerdo quién. Demóstenes, me parece. O uno de ésos. A mí, volviendo a lo importante, me toca, créeme, la prueba más cruel, lo más duro y terrible: seguir vivo. Eso sí que es jodido. Pero no me quejo, porque mi vida no es mía —por eso no dejé que me mataran en Pavía, y muy a mi pesar, haciéndome gran violencia ética, pedí cuartelillo— sino de Francia. Y quien vive hoy puede luchar mañana. O pasado mañana. O vete tú a saber cuándo.
Respecto a mi libertad, Carlos dice que de rescate ni hablar, que eso es muy antiguo y que desde el Amadís no se usa, y que a ver si me creo que soy Ricardo Corazón de León. Que menos lobos, Paquito, dice —no te puedes imaginar lo que me revienta que ese chuloputas me llame Paquito—. Aprovechándose de los trenes baratos, ahora se ha puesto flamenco y quiere que le devuelva la Borgoña, y que abandone mis pretensiones sobre Flandes, y sobre Nápoles y Milán, y un montón de cosas más. Mucho me temo que, con esto de Italia y Flandes y con ese oro que están trincando en América, estos gañanes van a crecerse mucho; y a ese chico, Carlos, y a su familia les espera por delante una buena racha, y que al menos por un siglo o dos nos van a dar bastante por saco a nosotros, a Europa, e incluso a Su Santidad, que les tiene tanto miedo en Italia que no le cabe un cañamón por el ojete. En fin, qué remedio. Ya vendrán tiempos mejores; hasta entonces, ajo y agua. Ya llegará el verano. El caso es que dice el Ausburguito de los huevos que si le doy mi palabra de honor de caballero de que respetaré esos compromisos, me da boleta pero ya mismo. Y la verdad es que me lo estoy pensando. Me refiero a lo de dar la palabra de honor, que es gratis, porque lo otro no pienso darlo ni harto de le nouveau Beujolais est arrivé. A fin de cuentas, eso se arregla luego con retractarme de lo prometido cuando esté otra vez libre y a salvo en Francia. Que de caballerosidad y honra ya tengo lo mío, maldita sea mi estampa. Tengo murga de ésa por un tubo: tararí, tararí, y al final de tanto tararí, uno, por muy caballero y muy elegante y mucho real paquete que marque, termina con el errenditú de los cojones, el Juan de Urbieta ése y toda su cuadrilla de vascongados, de españoles o de lo que se llamen, que ni ellos mismos se aclaran, encima de la chepa y dándote las tuyas y las de un bombero. Mucho me temo, churrita de mis carnes, que los tiempos están cambiando. Y que a la elegante caballería, o sea, a los caballeros andantes o galopantes, por muy reyes que seamos, nos quedan dos telediarios y cuatro polvos. Aunque eso último pienso solucionarlo en cuanto te vea.
Te adoro, etcétera. Ton amour royal
François
******
Este relato original se publicó por primera vez en el año 2003.
—————————————
Descargar libro: Las luces de la memoria en EPUB / Las luces de la memoria en MOBI / Las luces de la memoria en PDF.
Autor: VV.AA. Título: Las luces de la memoria. Relatos de España en la historia de Europa. Editorial: Zenda. Disponible en: Kobo y Fnac





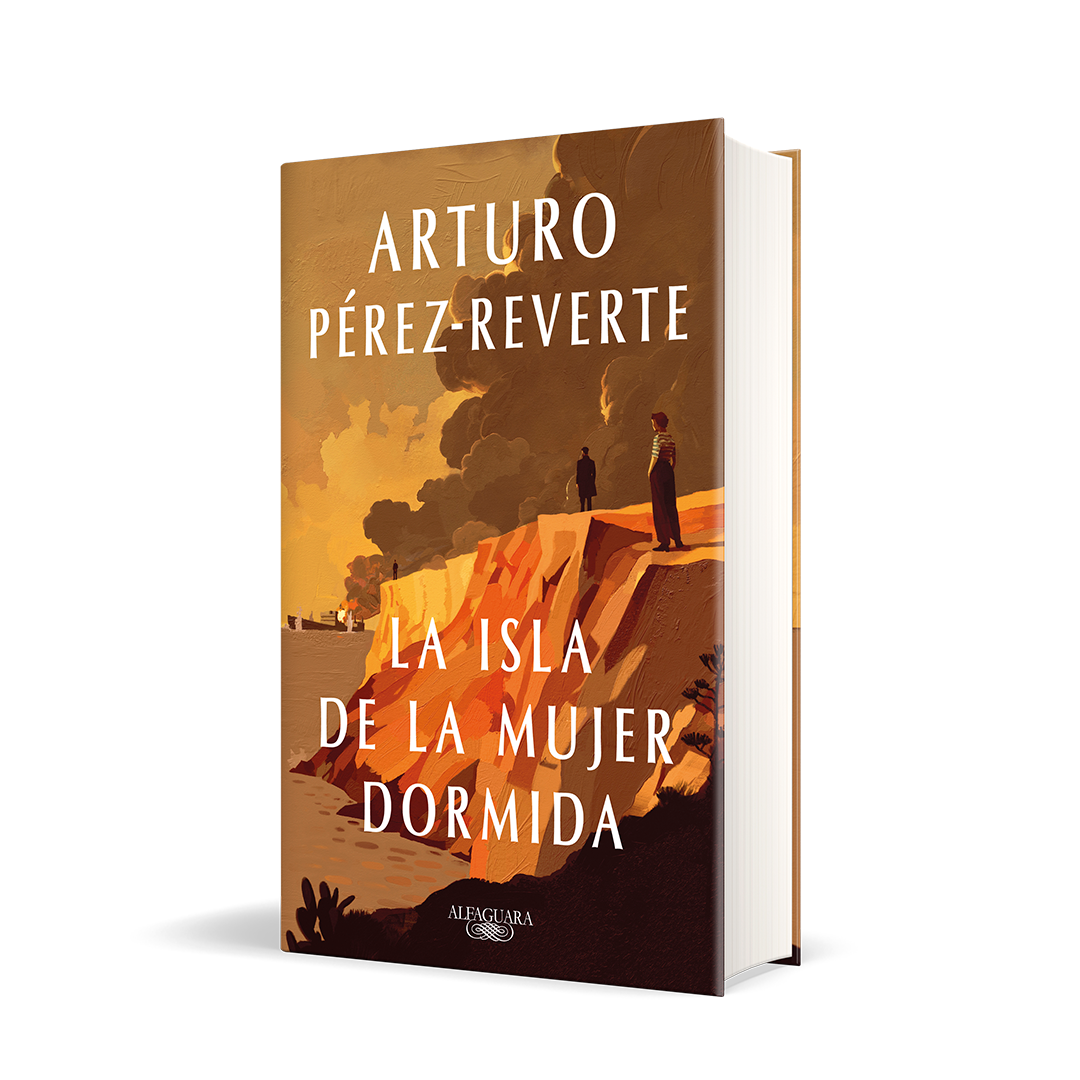


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: