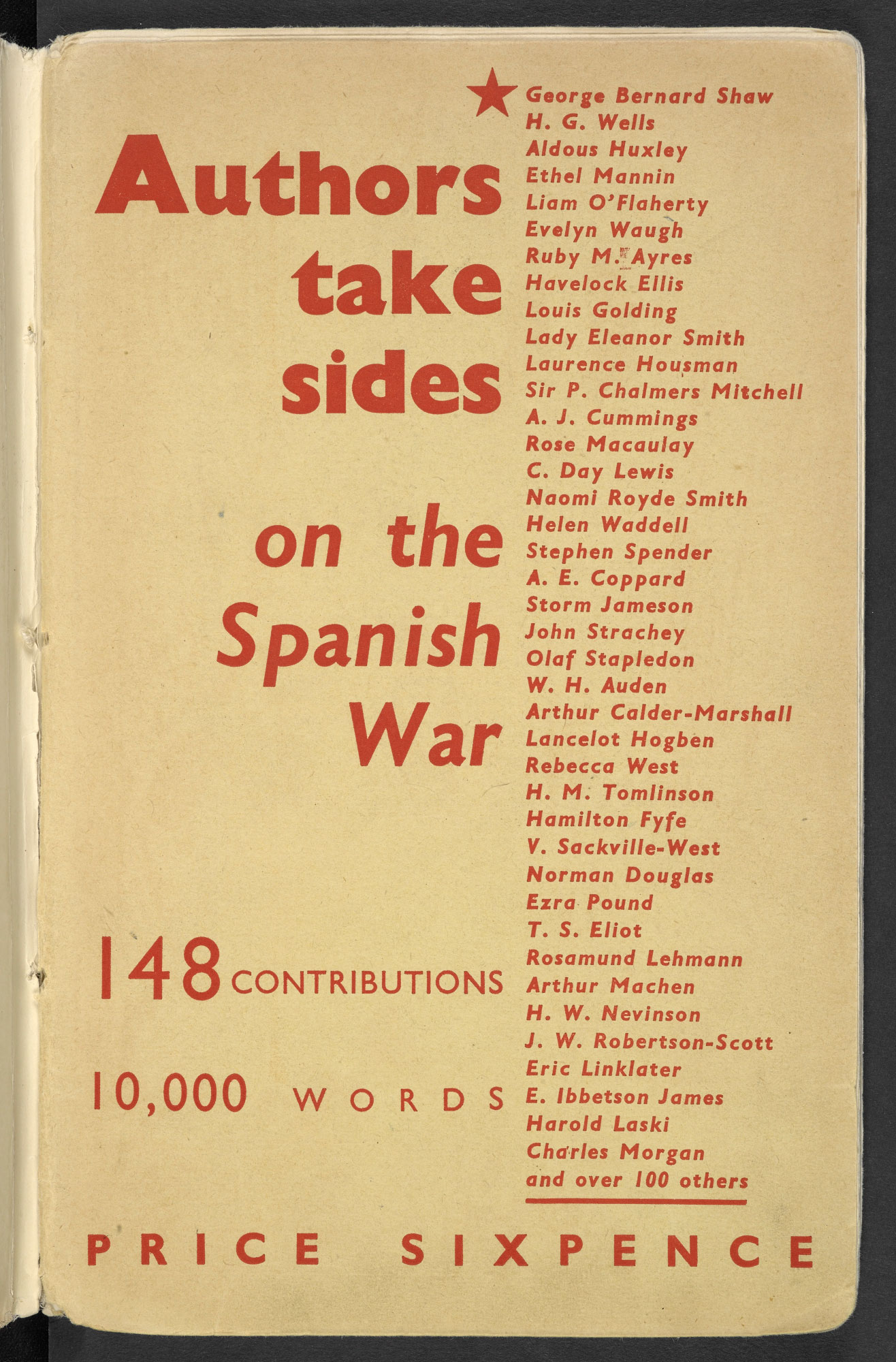
Para los escritores la Feria del Libro de Madrid es una oportunidad única que nos pone a prueba y nos recuerda que podemos no diferenciarnos mucho de los vendedores ambulantes y los antiguos tenderos. Por una vez en la vida (o una vez al año) el novelista o ensayista o poeta se encarga de la venta de su producto o al menos asiste a ella. Lo normal es lo contrario, pocos son los artífices de cualquier caso de objeto que estén tan alejados de la suerte que corre ese objeto una vez ofrecido a sus compradores o consumidores. El escritor escribe su libro en casa, lo recibe en casa una vez editado, lee en casa algunas reseñas y a casa le llega, al cabo del año, una liquidación que le informa tan sólo de cifras que, pocas o muchas, le resultan abstractas, y si acaso sospechosas. Rara es la ocasión en que ve a alguien por la calle o en una playa leyendo un libro suyo, entre otras cosas porque ya nadie lleva libros por la calle y menos aún a la playa. Recuerdo la emoción que sentí cuando alguien caritativo y quizá embustero me contó que en un vuelo había visto a tres personas distintas (ya sé que tres personas son siempre distintas, el adjetivo sirve para subrayar que eran tres, como el famoso «6 toros 6») leyendo una de mis novelas. Pensé: que avión tan amable, qué vuelo tan distinguido.
Las sesiones de firmas en la Feria del Libro no siempre son tan amables ni distinguidas, pero en todo caso son instructivas: tienen algo de humillante y mucho de divertido, al menos para los que consideramos que es conveniente humillarse de tarde en tarde. El escritor llega a la caseta a la hora convenida y se coloca tras el mostrador junto a los dependientes, que se han molestado en confeccionar un cartelón que anuncia su nombre, quizá en vano. Ante él se despliegan sus títulos viejos y nuevos, su mercancía. Allí están las obras que concibió y ejecutó en casa, detrás está él como reclamo, avalándolas con su cara y su busto, como si su cara y su busto pudieran incitar a comprarlas. Algunos autores tienen cola y no les da tiempo ni a levantar la cabeza, otros se aburren tanto que acaban leyéndose varios periódicos o echando una mano a los dependientes. Pero lo normal, supongo, es que haya ratos de actividad firmante y ratos de ocio y espera, y esa alternancia es la que permite tres cosas sumamente interesantes: adivinar a los compradores, intuir por qué compran y en algunos casos escucharlos. La gente pasa, se para, hojea, mira el precio, se lo piensa, mira la foto, lee por encima la contracubierta, de pronto mira al autor, mira el libro de nuevo. Durante todo ese proceso el escritor está a merced de ese comprador posible, en el fondo lo está empujando con su pensamiento aunque aparente estar distraído o desentendido, le está susurrando mentalmente: «Compra, compra».
Yo he compartido caseta y sesión de firma con algunos colegas, lo cual resulta particularmente provechoso y ameno. Recuerdo que Álvaro Pombo, ante ese proceso de vacilación adquisitiva, mascullaba a mi oído con fingido tormento: «Esto no lo soporto, no soporto que manoseen los libros, ¡es como si me estuvieran manoseando el alma!». Si el transeúnte se marchaba con las manos vacías, yo le apuntillaba: «Y además te la ha despreciado». «¡Habráse visto!», gritaba él. «¡Me acaban de desdeñar el alma!». Con un colega al lado se puede jugar a las adivinanzas, este compra, este no compra: debo decir que nunca he perdido cuando he apostado por lo segundo. Por no se sabe qué suerte de actitud o mirada o manera de sostener el volumen, los que en modo alguno le comprarán a uno un libro lo llevan pintado en el rostro desde el primer instante, como si la imposibilidad y la negación fueran cosas mucho más decididas e inamovibles que sus contrarias.
Otra de las ventajas de tener a otro escritor al lado es que, así como uno no puede o no debe intentar convencer a un dubitativo de que adquiera su libro, sí puede elogiarle el del compañero, y viceversa. Yo he recomendado en su presencia muchos ejemplares de Félix de Azúa, quien sin embargo, competitivo, iba anotando los que vendíamos uno y otro: en su columna ponía todos sus Idiotas y sus Humillados y también mis Sentimentales y Almas despachados gracias a sus persuasiones. Como siempre en los juegos, me hacía trampas. Me sentí alma humillada, sentimental e idiota otro día en que, estando solo, una chica pasó por delante de mi caseta y, al verme, me preguntó si me importaba firmarle su ejemplar comprado en otro sitio. Le dije que no y entonces sacó de su bolsa una novela de Azúa, que me apresuré a dedicarle esmerándome, con gran dolor de mi corazón, en su nombre amigo.
No es fácil intuir por qué los compradores compran, aunque algunos son tan considerados de ir a tiro hecho y sin vacilaciones. Pero verlos en sus titubeos y en sus decisiones finales ayuda algo a imaginarlo: a veces es el título, a veces la cubierta, a veces la solapa, a veces la foto, a veces un suplemento de libros que esgrimen como la Biblia. Sucede en ocasiones que no ve cómo alguien mira su foto y luego lo mira a uno y luego la foto y otra vez a uno, como para cerciorarse de que se trata el mismo. Siempre que me pasa eso me acuerdo de la primera vez que mi foto y yo fuimos así mirados, y no es muy agradable: al cruzar de Berlín Oeste a Berlín Este por la lúgubre estación de Friedrichstrasse, el vopo metido en una caseta elevada me observaba necesariamente de arriba a abajo y, con mi pasaporte en la mano, iba cotejando antes de franquearme el paso: cejas, cejas; ojos, ojos; nariz, nariz; labios de foto, labios reales. Parece como si el parecido entre persona y retrato fuera recomendable y merecedor de recompensa: el vopo me dio el visto bueno y algunos lectores se han decidido a favor tras comprobar que no había demasiado engaño.
Pero lo más divertido y lo más humillante es escuchar, sobre todo cuando los compradores, ante el escaparte de los títulos desplegados, no reparan en que allí detrás está su responsable y hablan de él abiertamente y sin miramientos, como se habla de la gente cuando no está presente. No es que me suceda a menudo, por desgracia y también por suerte, pero a muchos nos habrá ocurrido las suficientes veces para regresar a casa hechos papilla. En esas raras ocasiones uno descubre de qué es culpable: de haber salido en televisión sin corbata, de haber escrito tal artículo, de parecer afeminado o huraño en la foto, de haber polemizado con tal escritor, de ser confundible con otro. Se aprende mucho.
Por último, es impagable que a uno le cuenten historias relacionadas con sus libros en vez de ser quien deba contarlas. La que más me cautivó fue la de una enamorada pareja de adúlteros que me confesaron serlo en parte gracias o por culpa de una de mis novelas. En un primer momento me sentí muy responsable, casi arrepentido de haberla escrito, ya que no les iba muy bien y todos sufrían, ellos y sus cónyuges. Luego no he podido evitar interesarme por cuál era su suerte. En general los compradores son deferentes y hasta comprensivos. Otro de mis colegas de firma —bueno, era Pombo— armaba un escándalo cada vez que alguien me compraba a mí un libro: «Pero ¿cómo es posible», gritaba, «que le compre usted a él su novela y no se lleve la mía? Pero ¡por favor! Pero ¡qué enorme disparate, pero qué error!». Para mi sorpresa y mejora de la opinión que me merecen mis semejantes, casi todos los reprochados volvían a sacar la cartera o a abrir el bolso y se llevaban también el de mi compañero. Yo nunca me he atrevido a tanto, pero confieso que más de una vez me he sorprendido a mí mismo pensando aquello que gente menos afortunada lleva siglos suplicando y diciendo con todas las letras: «Cómpreme uno, señorita; por favor, señor, cómpreme uno».
_______
Artículo recogido en el libro de Javier Marías Literatura y fantasma (Alfaguara). Venta: Todos tus libros y Amazon.







Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: