
España es un país de hombres y mujeres temperamentales, espíritus libres y apasionados que detestan morderse la lengua o reprimir sus emociones. Quizás eso explica su propensión a lo que se ha llamado «energumenismo», una categoría donde se incluyen nombres tan notables como Unamuno, Baroja, Bergamín, Cela o Rafael Sánchez Ferlosio. No empleo el término «energúmeno» con un carácter despectivo. Para mí, no es sinónimo de arbitrariedad, intolerancia o vesania, sino de una convicción sincera que no excluye el diálogo. Los energúmenos no siempre se llevan bien entre ellos, y algunos son más civilizados que otros. Pienso en Unamuno, con sus adhesiones y rupturas, sus paradojas y contradicciones, sus arrebatos y sus arrepentimientos. Es la quintaesencia del genio hispánico. Nunca le he considerado un histrión, sino un escritor que hizo visibles sus conflictos interiores, mostrando una sinceridad tan descarnada como la de Rousseau o san Agustín. Creo que Pérez-Reverte pertenece a este club —no sé si selecto o maldito—. Siempre está en la línea de fuego, aceptando los riesgos que eso conlleva. La prudencia y el cálculo no entran en sus planes. No es un fanático, sino alguien que defiende con ardor sus opiniones. Quizás por eso se ha atrevido a acometer una nueva temeridad, escribiendo una novela sobre la batalla del Ebro, titulada Línea de fuego. No ha elegido la neutralidad, ni la equidistancia, sino la única beligerancia razonable: tomar partido por esa Tercera España que defendió con tanta valentía Manuel Chaves Nogales, distanciándose con idéntico fervor de fascistas y comunistas, reaccionarios y revolucionarios. Su apuesta ha cuajado en una novela extraordinaria, donde la agilidad narrativa convive con hondas reflexiones sobre el ser humano, la guerra, la amistad y el compromiso. Línea de fuego es un poderoso fresco sobre una de las mayores tragedias colectivas de un país que desea vivir en paz, honrando a todos los caídos en esa hora trágica. Añade una página esencial a la literatura sobre la Guerra Civil, mostrando que el hábitat natural del hombre no es el blanco ni el negro, sino un gris repleto de matices.
Pérez-Reverte nunca ha ocultado su admiración por Chaves Nogales, al que ha calificado como «el mejor periodista español del siglo XX». Ante el actual cuadro de crispación de nuestra vida política, ha recomendado leer el prólogo de A sangre y fuego (1937), una lección magistral sobre ética e historia que escarnece mitos y consignas, señalando la miseria de las ideologías que utilizan la retórica para maquillar su deseo de exterminar al adversario. Chaves Nogales se define a sí mismo como «un pequeño burgués liberal». Su trabajo como periodista le hizo viajar a Moscú y Roma, revelándole que comunismo y fascismo oprimían a los trabajadores con la misma ferocidad. Su liberalismo le impidió entusiasmarse con el mito de la revolución, ya fuera proletaria o nacionalsindicalista: «Antifascista y antirrevolucionario por temperamento, me negaba sistemáticamente a creer en la virtud salutífera de las grandes conmociones». Sin miedo a irritar a los supuestos libertadores de los pueblos, el periodista sevillano afirmaba: «Todo revolucionario, con el debido respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario». Chaves Nogales describe el fascismo y el comunismo como los dos rostros de una nueva peste fabricada en «los laboratorios de Moscú, Roma y Berlín». Esa plaga ha sembrado la semilla de la crueldad y la estupidez, desatando odios cainitas. Desde que España se partió en dos bandos, los idiotas y los asesinos han proliferado con idéntica feracidad en ambos lados. Sin saber quién vencerá, Chaves Nogales sostiene que el triunfador no será un político, sino un caudillo que utilizará la violencia para conservar sus privilegios. La sangre, lejos de interrumpirse, seguirá fluyendo, anegando un país donde las trincheras continuarán abiertas para disparar contra todo el que opine de otro modo. Al comienzo de la guerra, Chaves Nogales escribió artículos y editoriales a favor de la República, pero cuando el gobierno se trasladó a Valencia, se exilió en París para preservar su independencia y no ser fusilado por cualquiera de los dos bandos, que ya le habían incluido en sus listas: «Yo he querido permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos. Para un español quizá sea éste un lujo excesivo».
Pérez-Reverte ha incurrido en el mismo lujo, atrayéndose la ira de los que han sentido cuestionado su canon de la Guerra Civil. Durante décadas, soportamos la versión del bando triunfador, que hizo lo que pronosticó Chaves Nogales: defender su éxito con un cuchillo entre los dientes. Ahora, sufrimos la versión no ya del bando perdedor, sino de los que intentan obtener réditos políticos manteniendo vivas las heridas. Es indiscutible que las familias de los represaliados del franquismo tienen derecho a recuperar los restos de sus seres queridos, sepultados en cunetas y fosas clandestinas, pero eso no debería abrir la puerta a que ahora «nos vuelvan a contar la guerra desde la otra beligerancia, desde las otras mentiras», como advirtió Julián Marías, víctima de la represión franquista. Creo que Pérez-Reverte coincide con Marías en que «la única manera de que la guerra civil quede absolutamente superada es que sea plenamente entendida». Aquella tragedia debe quedar «detrás de nosotros, sin que sea un estorbo que nos impida vivir». ¿Significa eso blanquear el franquismo? ¿No se puede decir que en Madrid funcionaron más de doscientas checas y que en la retaguardia republicana se cometieron incontables crímenes, como ha documentado Fernando del Rey, el último Premio Nacional de Historia, en su obra Retaguardia roja: Violencia y revolución en la guerra civil española? Señalar que los falangistas, los requetés y los regulares también eran seres humanos capaces de acciones nobles no significa ensalzar la dictadura, sino constatar que la fibra moral de los españoles sobrevivió incluso en los peores escenarios de la contienda. A Pérez-Reverte le trae sin cuidado la corrección política y no le preocupa ser intempestivo. Sabía que Línea de fuego despertaría la cólera de los que no toleran que se ponga en tela de juicio su interpretación de la Guerra Civil. Sus previsiones se han cumplido. De nuevo le han llovido lindezas, acusándole de «fascista», «misógino», «belicista» y otras majaderías. De paso, se ha cuestionado el mérito literario de la novela. Creo que esa andanada, que evoca el clima de histeria de los linchamientos, carece de justificación. La bilis ha prevalecido sobre la razón; el improperio sobre el juicio objetivo.
Línea de fuego es una novela excelente, con el aliento de las grandes epopeyas y la humildad de los ejercicios más sinceros de autocrítica. A pesar de su longitud, sostiene el interés del lector con personajes de profunda y creíble humanidad. Los diálogos no son artificiales. Los personajes no se despeñan por un coloquialismo afectado ni incurren en discursos moralizantes. El relato de la batalla del Ebro revela un riguroso conocimiento de la historia, pero sin caer en esa erudición incompatible con un ritmo vertiginoso, capaz de recrear unos días de furia, rabia y confusión. La prosa ágil de Pérez-Reverte siempre deja una esquina al lirismo, pero sin esteticismos gratuitos. Las escaramuzas sobrecogen y los personajes conmueven. Pienso en Patricia Monzón, a la que sus compañeros llaman Pato, una operadora de transmisiones que lleva a la espalda una pesada mochila con un emisor-receptor. Antigua empleada de Telefónica, los crueles bombardeos de Madrid pusieron patas arriba su vida, obligándola a tomar una postura. Tras leer la propaganda marxista, se afilió al Partido Comunista. Es de las pocas mujeres que participa en la ofensiva del Ebro. No es una miliciana que pose ante las cámaras con un fusil, intentando conquistar simpatías, sino una mujer valiente que quiere aportar su granito de arena. Sus convicciones son firmes, pero no es una fanática. Escuchar y presenciar algunas cosas le hace cuestionar las simplificaciones de las obras de propaganda. Vivian Szerman, corresponsal de Vanity Fair, no es un personaje menos intenso que Pato. No se arruga con facilidad y contempla los hechos desde una perspectiva libre de filtros ideológicos. No es una mujer atractiva, pero su presencia en el frente enciende las fantasías de hombres que no saben si habrá un mañana donde gozar y reír. Lejos de acobardarse, asume grandes riesgos para escribir una crónica fiel de lo que sucede en el campo de batalla. Los que han acusado a Pérez-Reverte de machista deberían familiarizarse con estos personajes, donde despunta la dignidad de la mujer, sin la necesidad de utilizar estereotipos que falsean la realidad.
Pérez-Reverte también dignifica a los marroquíes de los tabores de regulares. Selimán al-Barudi no titubea a la hora de fusilar o desvalijar a los muertos, pero es un amigo fiel que cuida del soldado Ginés Gorguel, dominado por el pánico y cuyo único anhelo es sobrevivir. Se ha demonizado a los regulares, sin reparar en que esa forma de proceder escondía una buena carga de racismo. Violadores, asesinos, bárbaros sin entrañas, los moros de Franco han sido despachados como presunta escoria. Pérez-Reverte se atreve a destacar que también eran humanos y que poseían virtudes como el coraje, la lealtad y el sentido de la amistad. La mayoría se alistó huyendo de la pobreza y conservó las costumbres de su cultura rural, donde aún no circulaban los valores de las grandes urbes occidentales. Sin preocuparse por los tópicos y la leyenda negra sobre la Legión, Pérez-Reverte compone un retrato conmovedor del alférez provisional Santiago Pardeiro, que ha asumido sin deshumanizarse su condición de «carne de cañón». Combate en primera línea, adelantándose a sus hombres y sin ignorar su condición de candidato a difunto, pues casi todos los alféreces caen a los pocos días en el frente. En la lucha cuerpo a cuerpo se emplea con dureza, pero cuando los adversarios se rinden respeta sus vidas. Se muestra muy afectuoso con Tonet, un niño de unos diez años que se ha unido a los legionarios, guiándoles por un terreno que conoce como la palma de su mano. Pardeiro intenta retirarlo de la línea de fuego, pero el niño, que sueña con ser legionario, aparece una y otra vez, con una mezcla de obstinación y temeridad no exenta de ternura. Los requetés del Tercio de Montserrat también combaten con nobleza. Disciplinados, valientes y religiosos, nunca rehúyen el peligro y respetan a los prisioneros. Los falangistas son menos escrupulosos. Algunos —como Saturiano Bescós, un pastor enrolado en la XIV Bandera de Falange de Aragón— son buenos soldados que tratan con honor al enemigo vencido; otros —como el teniente Zarallón— disparan a la cabeza de los oficiales rojos que se han entregado, dejándose llevar por el odio, pues mataron a su hermano por la espalda cuando colgaba en las calles carteles de Falange.
Los anarquistas son buenos combatientes. Desprecian los galones, pero nunca escabullen el bulto. El dinamitero Julián Panizo asume misiones suicidas, enfrentándose a los carros blindados con cartuchos de dinamita y no deja atrás a los «biberones» que combaten a su lado, como Rafael, un muchacho de dieciocho años. El mayor de milicias Emilio Gamboa no se preocupa menos por sus hombres. No le importa arriesgarse a ser acusado de traición por increpar a los mandos que contemplan la guerra desde lejos, enviando al piquete de ejecución a los desertores, casi siempre pobres desgraciados dominados por el miedo. Pérez-Reverte destaca que hay mucha miseria en el campo de batalla, pero también afloran los gestos heroicos, los sacrificios y el compañerismo. Nos dibuja un panorama donde no caben los maniqueísmos, ni las consignas ideológicas. Su perspectiva es la de un humanista que intenta comprender, no condenar; razonar, no abominar. Desde mi punto de vista, Línea de fuego debe leerse como una contribución a la causa de la Tercera España. Podría ser una lectura complementaria de la obra completa de Chaves Nogales, que ahora publica Libros del Asteroide, reuniendo por primera vez en una única edición de cinco volúmenes todos los escritos literarios y periodísticos de los que se tiene conocimiento hasta la fecha. Al igual que Chaves Nogales, Pérez-Reverte denuncia la barbarie de los dos bandos. En ambas retaguardias se cometen toda clase de iniquidades. El dinamitero anarquista Juan Panizo se cruza con un herido que agoniza, llamando a Dios y a su madre. Olmos, su compañero, le propone rematarlo. Panizo replica que mata fascistas, pero no los asesina: «Para eso están los hijos de puta de nuestra retaguardia… Los milicianos que defienden a la República en los burdeles y los cafés». Olmos asiente y añade: «Es lo malo de estas guerras. Que oyes al enemigo llamar a su madre en el mismo idioma que tú, y como que así, ¿no?… Se te enfrían las ganas». El hombre puede ser una bestia despiadada, pero también es un animal compasivo. Cada combatiente obra por motivos distintos. Unos por Cristo, otros por el proletariado. Muchos son honestos y consecuentes. Otros, cobardes, mezquinos y oportunistas. A mayor fiereza ideológica, menor respeto hacia el adversario. Los españoles son reacios a la disciplina y la obediencia, pero suelen tener un gran corazón, lo cual no evita los raptos de barbarie, casi siempre fruto del anhelo de venganza. En casi todos hay una aristocracia natural, como la del oficial carlista Pedro Coll de Rei. Su aspecto es sumamente valleinclanesco: boina roja, barba cuidada, notable altura y un bastón de paseo convertido en bastón de mando. Capaz de luchar cuerpo a cuerpo y enfrentarse a las balas con imperturbabilidad, cuando el enemigo se rinde le tranquiliza, diciéndole que bajo sus órdenes no se fusila a prisioneros. No se trata de una promesa huera. Ordena que se destruyan los carnets de los hombres capturados para protegerlos de posibles represalias.
Lejos de exaltar el franquismo, Pérez-Reverte habla de los bombardeos de Madrid, que se saldan con niños y mujeres reventados en las aceras o enterrados bajo los escombros. Eso no le impide hablar de los crímenes del otro lado, donde se caza a los sacerdotes como conejos o se fusila por ir a misa, como le sucedió al yerno de Manuel García Morente. Pese a la indignación con que censura estos comportamientos, Pérez-Reverte no cae en un estéril pesimismo. Los españoles son «valientes hasta la locura y orgullosos hasta el disparate». Los extranjeros tampoco son mala gente. Algunos son aventureros alistados a la Legión; otros, comunistas que combaten en las Brigadas Internacionales. Todos son retratados como seres humanos, eludiendo la caricatura deshumanizadora. Ese respeto se refleja en escenas particularmente conmovedoras, como el intercambio de cigarrillos entre enemigos que deponen las armas unos instantes para relajarse con un placer elemental. No es menos patético el alumbramiento de un niño que impulsa un alto el fuego por respeto a la madre y a la vida que viene en camino. Estas escenas no son concesiones sentimentales, sino manifestaciones de fe en el género humano, donde siempre hay una brizna de magnanimidad y un sincero deseo de paz. Estoicos, fatalistas, los moros de Franco también sueñan con volver a casa y lloran al evocar su niñez. En la guerra todos pierden. «No hay nada bello y romántico en un soldado muerto —escribe Pérez- Reverte—. Eso queda para las pinturas de los museos, los versos de los poetas y la demagogia de los políticos. La realidad inmediata sólo es carne muerta, carroña pudriéndose al sol». La demagogia está en los dos bandos. Gil Robles pide que los malos españoles sean pasados por las armas, y Largo Caballero afirma que el lugar de la mujer está en la cocina, la fábrica y los hospitales. Muchos soldados son indiferentes hacia las consignas de unos y otros. Combaten en el lugar que les ha tocado. Y los que se han alistado voluntariamente a un bando muchas veces titubean, pues no es fácil matar a un compatriota, especialmente cuando se repara en que detrás de cualquier soldado hay una madre, una mujer o tal vez unos hijos. Disparar no significa matar a un hombre, sino destruir a toda una familia.
En algunos pasajes de la novela, se advierten ecos shakespeareanos. «Estamos perdidos en un mundo absurdo», dice Pato. «El sueño de un dios borracho y cruel», contesta el capitán Bascuñana. «Los dioses han muerto. Estamos aquí para que la humanidad tome conciencia exacta de esa verdad histórica», concluye la miliciana. Pérez-Reverte no minimiza en ningún momento la estrategia de terror de los sublevados: «Matan con método», comenta Tabb, el periodista inglés. «Ejecutan una carnicería sistemática con objeto de aterrorizar y desgastar». Vivian, la periodista estadounidense, apunta que la retaguardia es el escenario de las peores vilezas: «Asombra tanta nobleza en los que luchan y tanta vileza en los que están lejos del frente». Tras perder a la mayoría de sus hombres, Gamboa, jefe de milicias, comenta desolado: «Ya no es una guerra de exterminio, sino una guerra donde le ven la cara al enemigo; donde a veces descubren que es del mismo pueblo que ellos y compraba tabaco en el mismo estanco». Línea de fuego nos pide que no hagamos un ajuste de cuentas con el pasado, sino que comprendamos el sufrimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil. Como dijo Julián Marías, unos fueron «justamente vencidos»; otros, «injustamente vencedores». Pérez-Reverte nos pide que superemos la polarización derechas-izquierdas que dinamitó la convivencia en los años previos a la guerra. No podemos volver a dividir el país en dos bandos, identificando al otro, al que piensa de modo distinto, con el mal absoluto, pues ese es el primer paso para deshumanizarlo hasta el extremo de justificar su eliminación física. Hay que mirar al futuro con sentido de la responsabilidad, buscando fórmulas integradoras basadas en el diálogo y el consenso. Es necesario ponerse en el punto de vista ajeno, comprendiendo que la política solo funciona cuando no se considera al adversario un enemigo, sino un interlocutor digno de respeto. No valen las recetas mágicas que nos eximen de pensar. Es absurdo hablar a estas alturas de «asaltar los cielos» o de «hacer grande otra vez a España». Ese camino solo nos lleva al envilecimiento.
Durante un tiempo, creí —y suscribí— las mezquindades que circulaban sobre Pérez-Reverte, pero un breve encuentro con él en el Café Gijón me reveló que mis apreciaciones eran muy injustas. Me encontré con una persona cordial y sencilla, sin una pizca de agresividad o rencor. Pasional, sí, pero es un rasgo muy español, y no advierto nada malo en una actitud que revela valentía, independencia de criterio y vocación de compromiso. Tardé en leer sus libros —no lo había hecho hasta entonces— y mi opinión sobre su obra cambió definitivamente. Empecé Los perros duros no bailan, pero el sufrimiento de los canes que circulaban por la novela me resultó insoportable. Tengo varios perros y me afecta mucho la crueldad que muestran algunos humanos con los animales. Interrumpí la lectura y pasé a Hombres buenos, que me deslumbró. No dudo que será un clásico el día de mañana. Pérez-Reverte no es fascista, ni machista, como dicen sus enemigos, sino una especie de Dumas que ha pasado por el gabinete de Voltaire. Su prosa se inscribe en la mejor tradición del realismo español, con destellos cervantinos y galdosianos. Línea de fuego es una gran novela que molestará a muchos, pero la verdad casi siempre es incómoda e intempestiva. Celebro que en nuestro país aún queden escritores que no se dejan intimidar por la «imbecilidad organizada» de las redes sociales, por utilizar una expresión de Javier Marías. Siempre he sentido curiosidad por la amistad entre Pérez-Reverte y Marías. No sé si cultivan «una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo» (Borges), pero no tengo ninguna duda de que encarnan los valores de la España defendida por Chaves Nogales, caracterizada por «un odio insuperable a la estupidez y la crueldad».







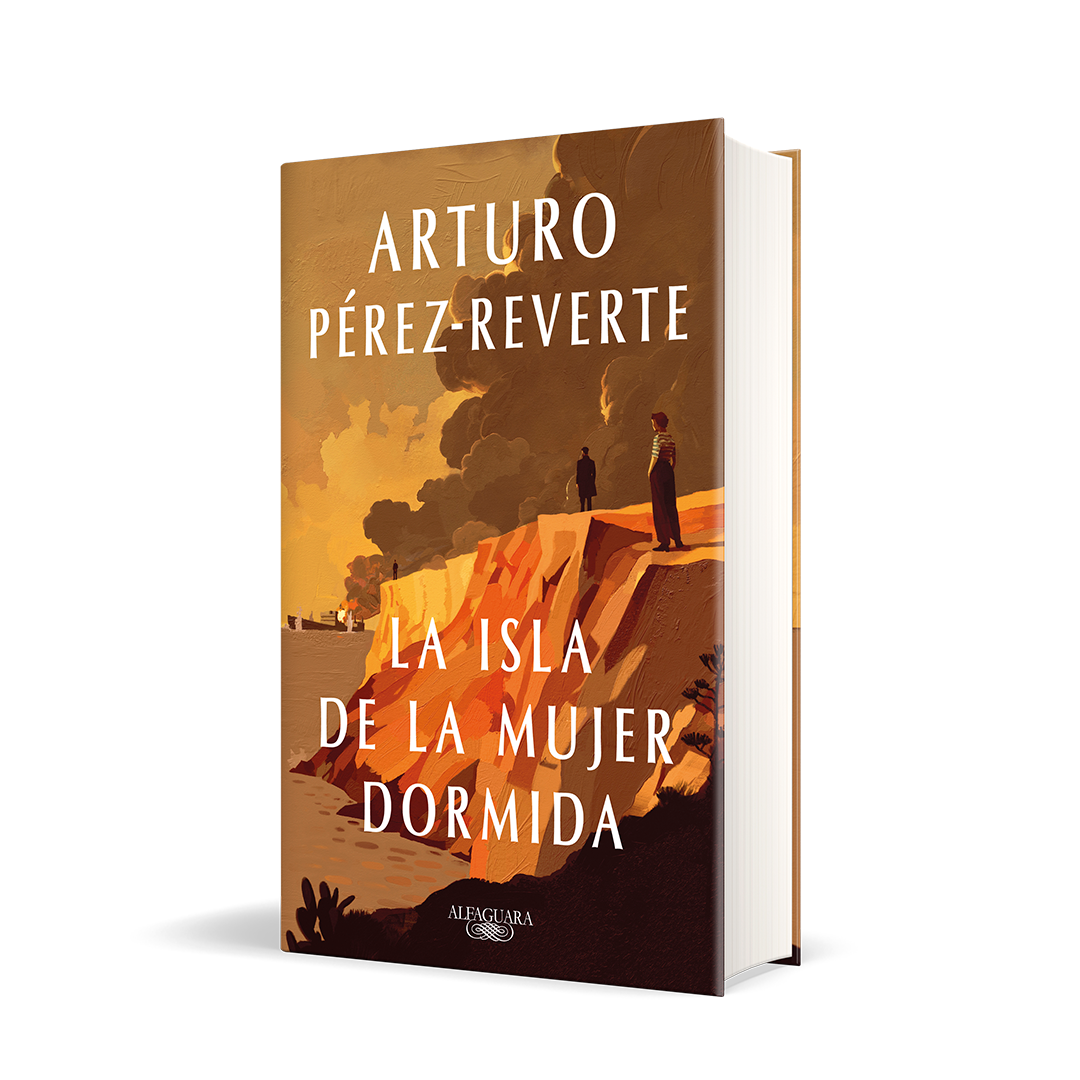


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: