
Hace unos años John Banville comenzó a acariciar la idea de ser solamente un escritor y no dos, como había sido hasta el momento. Entonces explicó en las entrevistas que, bajo el nombre de Benjamin Black, había estado actuando como un artesano, y como John Banville había querido ser el artista. En otras ocasiones, lo define en términos de velocidad: Black despacha tramas a buen ritmo, Banville bucea para trabajar la prosa. Es una dialéctica que no acaba de resolver: a última hora, cuando parece que se va a deshacer de una vez por todas de Black, decide que va a exiliarlo a España, donde seguirá publicando con ese nombre. En cualquier caso, tiene dos cosas claras: la primera, que, independientemente de si usa heterónimo o no, lo cierto es no tiene ni idea de quién es la persona que se sienta a escribir en su escritorio, empleando sus manos y su memoria. La segunda, que hasta Samuel Beckett sabía que, por muy obtusa que sea una novela, tiene que atrapar.
Estos y otros personajes confluyen en una de esas casas de la campiña irlandesa de cocina lúgubre y húmeda, pasillos laberínticos y habitaciones superiores en las que los ancianos de la familia deliran y languidecen. La mansión y los paisajes están descritos con una precisión exquisita, en la que podemos ver (un vehículo con “tapacubos cromados con abolladuras en los que se reflejan curvilíneos los bosques circundantes”) y oler (“luz húmeda y mezcla de fragancias, a arcilla y lilas, a madreselva silvestre y musgo cubierto de rocío”) hasta el último detalle. Podemos incluso percibir las cosas que ya no están, como el gallinero que hace años retiraron de un lateral de la casa, pero cuyo aroma persiste.
Porque en Las singularidades lo que ya no está tiene tanto peso, o más, que lo que está aquí y ahora. Los personajes de esta novela, como los del famoso relato de Joyce, acarrean con difuntos que ocupan sus pensamientos y les hacen actuar de un modo u otro, muertos que fueron niños indefensos o cónyuges que fueron infieles con otras personas que también están ya muertas. Hay incluso, para completar la estampa de la casa en la campiña, el fantasma de Petra, la hija suicida de Godley (“una chica de negro, muy menuda, muy frágil, con su rostro blanco y sus blancas manos y la blanca cara interna de los brazos surcada de cicatrices entrecruzadas como relucientes churretones de cera”), que sube las escaleras de madera para ir a hablar con su madre.
[ttt_showpost id=»194114″][/ttt_showpost]
Este juego entre presencia y ausencia, pasado y presente, da lugar a una narración total en la que los personajes se distraen y evocan recuerdos al observar las manchas de una mesa o el atuendo de un camarero, en un cambio de perspectivas constante que logra representar la realidad como le gusta a Banville: como algo familiar y, a la vez, inasible. Un mundo cambiante por el que transitamos pendientes de la maldad de Montgomery, los progresos de Jaybey y las copas de Chablis que se toma Helen, en una trama no muy perfilada pero efectiva. Una realidad en la que, para colmo, la teoría de Godley sobre universos infinitos está interfiriendo, dando lugar a ciertas disrupciones, como el hecho de que los holandeses hayan reconquistado Nueva York o los coches funcionen con agua del mar.
Un empeño tan ambicioso excedería las posibilidades de Jaybey, que ejerce de narrador a ratos, y precisa la ayuda de otra voz que sí da cobertura solvente a esta broma tan seria. Alguien que se nos presenta como un pequeño dios, capaz de explicar lo que ocurre dentro y fuera de los personajes, encantado de jugar con ellos; un lar que, a veces, se muestra cansado o no recuerda detalles (la duda sobre unos hechos concretos, como bien sabía Borges, hace que parezcan más verosímiles), pero que puede dar fe de cuanto sucede a pie de campo sin que nadie (excepto Rex, el perro de los Godley) pueda verle.
Y es, precisamente, de eso de lo que hablamos, de riqueza en la representación. El propio Banville recordaba que, para Rilke, la tarea del artista es asimilar el universo de las cosas y convertirlo en algo rico y extraño. Tal vez por eso haya escogido un verso de este poeta (“Ven, tú, el último”) para despedirse desde esta fiesta de personajes y temas banvillianos, trazada con una prosa exuberante, cerrada como una bola de cristal que agita su nieve desde la primera página.
——————
Autor: John Banville. Título: Las singularidades. Traducción: Antonia Martín. Editorial: Alfaguara. Venta. Todostuslibros.


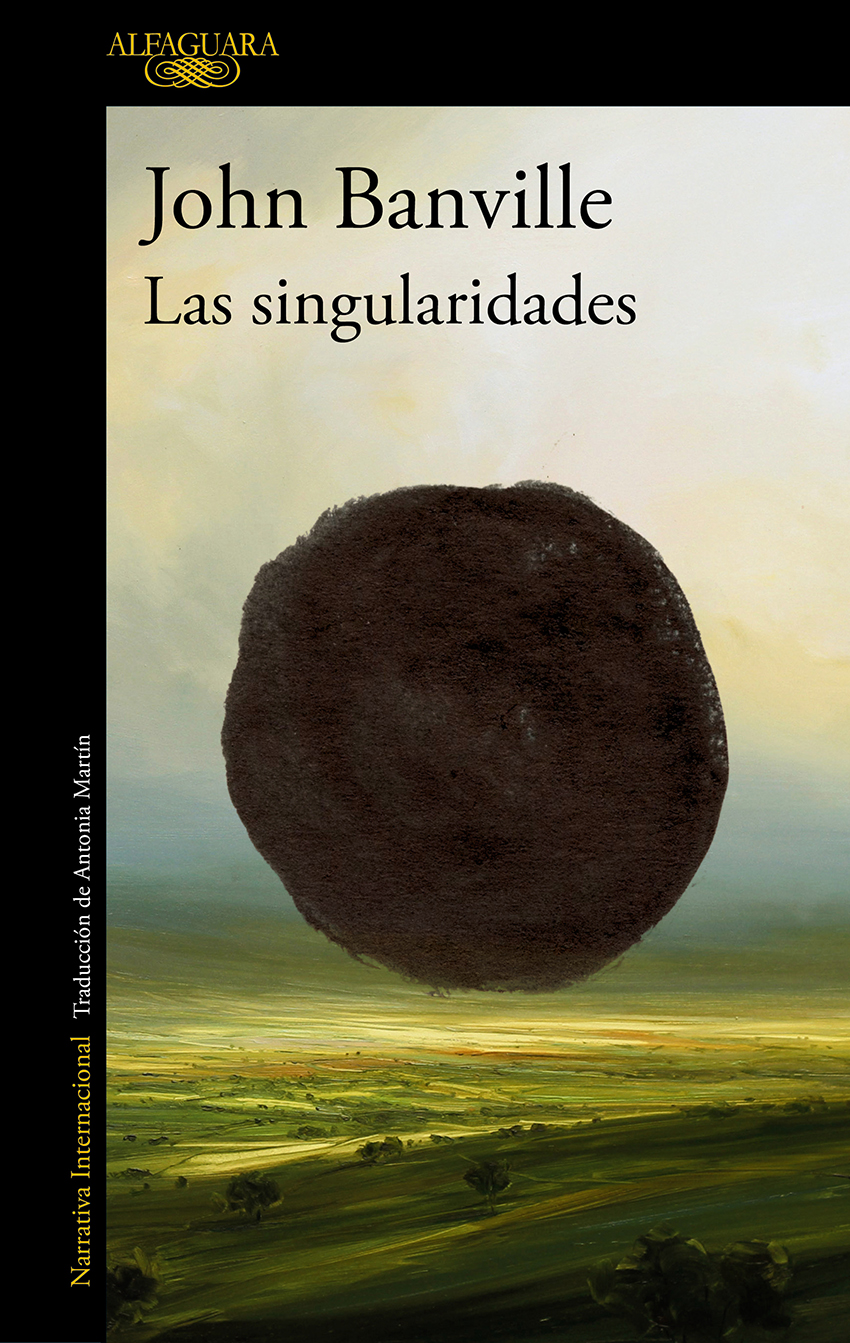



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: