
Lucy Muir es una joven viuda a la que todo el mundo considera «muy poca cosa», a pesar de que ella se tiene por una mujer muy decidida. Agobiada por las deudas tras la muerte de su marido, decide mudarse a un pintoresco pueblo costero inglés llamado Whitecliff. Según los rumores que corren por la zona, la casa está embrujada, y el espíritu del atractivo y arisco capitán Daniel Gregg, antiguo dueño de la casa, vaga por el lugar…
Publicada en 1945, y germen de la célebre película de Joseph L. Mankiewicz, El fantasma y la señora Muir (Impedimenta), de la escritora R. A. Dick (Wexford, Irlanda, 1898), es una comedia romántica, deliciosa y refrescante sobre la capacidad del amor para romper cualquier frontera, no solo en la vida, sino también más allá de esta. Un auténtico clásico de la narrativa inglesa, una novela de culto que por primera vez se traduce al castellano.
Zenda publica las primeras páginas.
***
PRIMERA PARTE
I
La señora Muir era una mujer menuda. En eso estaban todos de acuerdo. Así, mientras otras recibían meramente el tratamiento de señora Brown o señora Smith, de ella se hablaba siempre como «la pequeña señora Muir» o «nuestra querida pequeña señora Muir» y, ya de un tiempo a esta parte, como «la pobre pequeña señora Muir», dado que su marido, aquel rectísimo miembro de la Iglesia, a la par que arquitecto del montón, había fallecido de forma repentina, dejándola con dos criaturas y una renta insuficiente. Tan insuficiente, de hecho, que se vio obligada a vender la casa de estilo pseudoisabelino que él le construyera como regalo de boda, con el fin de hacer frente a las deudas nada desdeñables que le llovían de todas partes y que amenazaban con dejarla con el agua al cuello y sin los hitos familiares de su vida de casada. La arrolló entonces un torrente de consejos contradictorios, recetados por su familia política y sus amistades, que zarandeaban su futuro de aquí para allá, situándola ora en pisos de tres habitaciones, ora en casitas pareadas, ora en sombrererías o en salones de té y ora como ama de llaves de caballeros solteros, mientras que todos los escenarios posibles contemplaban sin excepción su separación de los niños, que le eran arrebatados para acabar en escuelas de beneficencia, hospicios o incluso dados en adopción.
Y como para animarla en su rapto de independencia, el canto valiente de un mirlo, cargado de primavera y nuevos comienzos, se elevó hasta sus oídos desde el jardín de abajo.
—Me iré de Whitchester —sentenció en voz alta y, sentándose en la cama y apartando las sábanas de forma repentina, se dijo de nuevo—: ¡me iré de Whitchester, vaya que sí! ¡Cómo no se me ha ocurrido antes! Es la única solución.
La sensación de libertad que la poseyó fue tal que también ella se puso a cantar mientras se vestía; trozos de melodías que no había entonado desde que era una jovencita de diecisiete años y Edwin Muir se presentó en la casa campestre de su padre para reconstruir el ala de la biblioteca y se quedó para cortejarla. En Nether-Whitley no había jóvenes casaderos que le convinieran, y ella se encontraba leyendo por entonces una novela en la que el héroe lucía un bonito rizo de pelo sobre la frente. A Edwin el cabello le crecía de la misma manera, y su padre, siempre abstraído e instalado en el pasado, mayoritariamente entre los poetas griegos, no era hombre versado en cortes de pelo. La novela terminaba con un beso en el jardín de rosas y con las palabras mágicas «y vivieron felices para siempre», y Lucy Muir, habiendo sido besada en el huerto, no pudo contemplar otro final para su propio romance. Pero el héroe de aquel libro no había sido un hijo único con una madre viuda y dos hermanas de armas tomar que vivieran casi casi en el umbral de casa. No es que su vida hubiese sido infeliz, es que sencillamente no había sido suya en modo alguno. Había sido la vida de la vieja señora Muir, repleta de armarios de medicamentos, y emulsiones con las que frotar el pecho de Edwin por si este carraspeara aclarándose la garganta, y tónicos que debían dispensarse tres veces al día después de las comidas por si él pareciera un poco pálido, y camisetas interiores de franela roja y calcetines de lana rosas para llevar en la cama. Había sido la vida de Helen Gould, y Helen, la hermana pequeña de Edwin, la arrastró para que se uniera a todos los clubes de la ciudad; clubes de bádminton, clubes de cróquet, clubes de arco, clubes de cartas; y había sido la vida de Eva Muir, con grupos de coro, sociedades de teatro y círculos literarios. Lo que quedaba después de todas estas actividades y sus obligaciones caseras le había pertenecido a Edwin. Incluso sus noches habían sido todas de él, y no suyas, en la enorme cama de matrimonio donde el desafortunado hábito que tenía su marido de roncar había sometido los sueños de ella al ritmo de la respiración de él. No le habían dejado nada propio. Le escogían los sirvientes, los vestidos, los sombreros, las lecturas, los placeres, hasta las enfermedades. «Nuestra querida pequeña Lucy parece un poco pálida, que beba una copita de borgoña» y «Nuestra pequeña Lucy, pobrecita, parece que está perdiendo peso, que tome aceite de ricino». Lucy, que detestaba los ruidos, las discusiones y la violencia, les dejaba hacer las cosas a su manera, incluso cuando se trataba de sus hijos, Cyril y Anna. Claro que tampoco es que hubiera tenido hasta entonces tiempo para pensar en que no era así como ella haría las cosas; solo ahora, en la soledad que le brindaba el alejamiento de toda actividad social, y que sus cuñadas le consentían por razón del duelo, empezaba a darse cuenta de que existían otras maneras de vivir que quizá se acomodaran mejor a su forma de ser.
Tan pronto como terminó su desayuno, antes de que cualquier intruso pudiera llegar a pisotear su nuevo jardín de independencia, se puso el conjunto de largas vestiduras negras, que Helen había escogido para ella, y se marchó apresuradamente a la estación.
—¿Destino, por favor? —preguntó el taquillero mientras ella vacilaba al otro lado de la ventanilla.
—Al mar —respondió Lucy de manera impulsiva.
Sería toda una novedad vivir junto al mar, y buenísimo para los niños. Se divertirían de lo lindo construyendo castillos en la arena, remando, bañándose, sin niñeras ni institutrices ni tías…
—¿A Whitecliff? —preguntó el encargado pacientemente y por segunda vez.
—Sí, gracias, a Whitecliff —contestó Lucy.
***
Hacía uno de esos días encrespados y soleados de marzo, con enormes nubes blancas que surcaban el cielo azul como galeones a toda vela, y un viento que arrancaba las tejas de las cubiertas y los sombreros de las cabezas y aporreaba las puertas y golpeaba las ventanas. En Whitecliff, el grosero y tosco día sacó en volandas a Lucy Muir de la estación intentando en vano sujetarse el sombrero, el bolso, el velo y las faldas con sus dos manos enguantadas de negro; la arrastró a través de la plaza hasta la esquina con la calle principal y, de ahí, al interior de Itchen, Boles y Coombe, agentes inmobiliarios, con tal ímpetu que lo único que pudo hacer fue sentarse sin resuello en la silla de cuero rojo y apoyarse en el ancho escritorio que la separaba del señor Coombe, socio joven, mirándolo con impotencia, sin aliento para hablar.
—¿Es una casa lo que desea? —preguntó cortésmente el señor Coombe, observándola a través de sus gafas de culo de botella.
Lucy Muir asintió con la cabeza. Ella tenía en mente un pisito, pero en ese momento no tenía forma de decírselo.
—¡Ah! —dijo el señor Coombe, y arrastrando un grueso libro azul hacia sí, empezó a pasar páginas a todo ritmo, declamando los particulares de casas, mansiones y aparentes palacios a tal velocidad que Lucy, aunque ya se encontraba en posición de hablar, fue incapaz de hallar una pausa en la que intercalar siquiera una palabra.
—Gull Cottage… tres dormitorios… dos salones… baño… cocina completa con antecocina… gas… abastecimiento de agua pública… pequeño jardín… bonita ubicación… bien situada cerca de la línea de autobús a las tiendas en una selecta carretera de acantilado… próxima a la iglesia y los colegios… amueblada… cincuenta y dos libras al año —dijo el señor Coombe y se detuvo en seco.
—¡Cincuenta y dos libras por una casa amueblada! —repitió Lucy—. Es una cantidad ínfima, desde luego… ¡Solo una libra a la semana!
—Es un precio absurdo —dijo el señor Coombe muy enfadado, y cerró el libro de golpe.
Amueblada, pensó Lucy rápidamente, vaya, eso me permitiría ahorrarme el gasto de una enorme mudanza, y podría vender todos esos pesados muebles de caoba y todas esas espantosas camas de latón, y las palmeras y las aspidistras, y los jarrones chinos esos tan gigantescos y…
—Laburnum Mount quizá le encaje, o Beau Sejour —dijo el señor Coombe mientras abría un cajón y sacaba un par de modernas llaves Yale.
—Me gustaría echarle un vistazo a Gull Cottage —dijo Lucy.
—Esa seguro que no le gusta nada —dijo el señor Coombe de manera tajante—, iremos a Beau Sejour primero…
—Deseo ver Gull Cottage —dijo Lucy sonrojándose—. Lo que necesito es justo de ese tamaño y precio, aunque me da la sensación de que debe tener algún defecto para que la alquilen tan barata. ¿Son las cañerías?
El señor Coombe se quedó mirándola fijamente unos momentos sin responder. Se diría que en su mente se libraba una batalla. Al cabo, alcanzó por fin, si no una decisión, sí un armisticio al menos.
—No —dijo—, las cañerías se encuentran en perfecto estado. El dueño vive en Sudamérica y está ansioso por alquilarla y quitársela de encima.
—Iremos a Gull Cottage primero —dijo Lucy.
El señor Coombe la miró con los ojos más abiertos e intensos aún. Ella casi podía ver sus pensamientos tratando de nadar hasta ella como pálidos pececitos rojos desde detrás de sus gafas, como si él tratase de introducirle a la fuerza alguna información en su cabeza por otro medio que no fueran las palabras.
—He preguntado en la estación y me han dicho que hay otras dos oficinas de agentes inmobiliarios —dijo Lucy un poco nerviosa por su osadía, pero si esta era una vida nueva, debía empezar cuanto antes a gobernarla de la forma y en la dirección que ella pretendía—. Quizá ellos tengan Gull Cottage en sus libros, también.
El señor Coombe abrió abruptamente otro cajón de su escritorio y sacó una enorme llave de hierro.
—Tengo el coche fuera —dijo poniéndose de pie—. Puesto que está tan decidida, la conduciré hasta allí personalmente.
El pequeño pueblo costero de Whitecliff se desplegaba en curva pegado a la bahía con un aseado paseo marítimo para solazarse al sol. En la hondonada, detrás de los hoteles y de las casas de huéspedes, detrás del quiosco de música y de las casetas de baño, se encontraban la estación y las tiendas, el ayuntamiento, la estación de bomberos y la comisaría de policía, y un pequeño y pulcro parque donde un antiguo cañón, conmemorativo de alguna antigua guerra, dormitaba como un monstruo fosilizado en mitad de los arriates de flores. Unos narcisos recién florecidos sacudían sus cabezas al viento, el cual penetraba incluso hasta aquel protegido rincón.
Al este y al oeste del pueblo, blancos acantilados ascendían hasta los ondulados pastizales, y en las laderas más bajas se levantaban las casas residenciales, las iglesias y los colegios. El señor Coombe tomó la carretera del este con su coche, mientras que Lucy, sentada junto a él, observaba con interés todo aquello en lo que posaba los ojos.
Ahora se acordó de que había estado en Whitecliff en una ocasión anterior, con Edwin y un posible cliente suyo que tenía la idea de reconvertir un viejo molino en un chalé moderno; sin embargo, mientras el proyecto aún estaba en proceso de esbozarse, el hombre adquirió en su lugar una propiedad en el distrito de los Lagos, y Edwin no regresó a Whitecliff nunca más. Tampoco para las cuñadas era este pueblo santo de su devoción; ellas preferían la mucho más grande y popular Whitmouth, situada algunas millas costa arriba. Durante aquella breve visita, diez años atrás, Whitecliff no le había parecido a Lucy nada del otro mundo; ahora, no obstante, miraba con otros ojos las mejillas rosadas de los bebés en sus cochecitos, las piernas robustas de los niños que jugaban en la orilla; la playa misma y el mar que rompía en la orilla, lanzando salpicones de blanca espuma al viento, como si, de algún modo, ya formase parte de su vida.
—Los institutos públicos —dijo el señor Coombe escuetamente, señalando con la cabeza hacia la izquierda, donde dos edificios de ladrillo rojo separados por un muro alto de ladrillo rojo se levantaban sobre el asfalto de sus respectivos patios de recreo.
—Parecen muy… adecuados —dijo Lucy.
—Una educación tan buena como la que pueda encontrar en cualquier otro punto del país —dijo el señor Coombe—. Yo mismo estudié ahí.
—Qué interesante —dijo Lucy—, y supongo que las tasas serán muy razonables.
—Mucho —corroboró el señor Coombe—, y cuentan con buenas ayudas. Se pueden conseguir becas para casi cualquier universidad, aparte de las que ya existen para la escolarización en sí.
—¿Consiguió usted una? —preguntó Lucy con cortesía.
—Bueno, no; a decir verdad, no hubo necesidad —repuso el señor Coombe—. Tenía este negocio esperándome y ocupé el puesto de mi padre a los veinte años; esta es Cliff Road —añadió, al mismo tiempo que cambiaba de marcha para afrontar la pendiente mucho más empinada que subía desde el final del paseo marítimo.
Casas de aspecto confortable con jardines bien cuidados se elevaban retranqueadas de la carretera a un lado; al otro quedaban el acantilado y el mar.
—Y esta es Gull Cottage —dijo pocos minutos después, al detener el coche delante de la última casa de la carretera, que terminaba abruptamente al final de la colina, para convertirse en un estrecho camino de tierra blanca.
Se trataba de una casa pequeña de piedra gris situada a cierta distancia de su vecina, que era bastante más grande. Un muro de piedra gris se curvaba hacia afuera en forma de bastión redondeado, separando la casa y el jardín de la carretera. Una gran ventana mirador con venecianas de color azul desvaído se asomaba desde la planta alta al mar, como si fuera una trampa para pescar los rayos del sol desde todos los ángulos del día.
—Me gusta —dijo Lucy impulsivamente, asomándose por la ventanilla del coche—. Me gusta muchísimo.
El señor Coombe apagó el motor.
—Es imposible —dijo con un tono casi agresivo— juzgar algo por el exterior. —Y no hizo ademán de apearse del coche para enseñarle el interior de la propiedad—. Creo que debería hacerle notar —continuó— que está muy aislada para una mujer soltera.
—Pero yo no estoy soltera —dijo Lucy mirándolo atónita, ya que, por fuerza, tenía que saltarle a la vista a cualquiera que ella, con su recargado vestido de mil capas, su cabritilla negra y sus azabaches, y su innegable aspecto de vivir rodeada de tarjetones de reborde negro y lirios marchitos, era viuda.
—Me figuro —dijo el señor Coombe con más tacto—, que usted ha enviudado recientemente, lo que significa que va a vivir sola sin la protección de un hombre.
—Pero viva donde viva estaré igual de desprotegida —dijo Lucy.
—Pero no tan aislada —dijo el señor Coombe.
—En su libro se describe esta casa como bien situada —dijo Lucy—. Usted mismo me lo ha leído.
—Está bien situada, pero no para una señora soltera —insistió el señor Coombe—. Le ruego que me permita enseñarle Beau Sejour.
—Después de que hayamos visto Gull Cottage —dijo Lucy, y abrió la puerta del acompañante.
El señor Coombe murmuró algo ininteligible, pero se apeó del coche y lo rodeó a toda prisa para ofrecerle su brazo a Lucy, que no le soltó mientras abría la verja y la conducía por el caminito enlosado. Era obvio que también él estaba pensando «pobrecita» cuando desenredó del botón de su abrigo el largo velo negro de ella y lo sujetó para que no se le volara con el vendaval.
La enorme llave giró herrumbrosa en el anticuado cerrojo y las bisagras de la deslucida puerta de color azul rezongaron cuando el señor Coombe la abrió de un empujón. Frente a la entrada, una escalinata ascendía en curva hasta el piso de arriba, y tres puertas de desaliñado color blanco se abrían al vestíbulo cuadrado, que recibía la luz a través de una ventana redonda como un ojo de buey. Las puertas estaban abiertas, y Lucy podía ver la cocina al fondo y el comedor que había junto a esta. En el salón, a la derecha, había una chimenea de mármol negro y, sobre ella, un retrato al óleo de un capitán de barco vestido de uniforme. La pintura no era buena; se percibía una rigidez de madera en la mano que sostenía el doradísimo catalejo, un rubor casi de color fresa en las mejillas del cuadrado mentón, una cualidad de cables retorcidos en el oscuro pelo rizado… En contraste con todo ello, sin embargo, unos vivaces ojos azules la miraban desde lo alto con tan intensa vitalidad que Lucy creyó por un momento que uno de ellos le había lanzado un guiño; un gesto que, en cualquier situación, resultaría del todo indecoroso viniendo de un extraño, y que resultaba abiertamente indecente cuando la destinataria del guiño era una viuda tan enlutada de negro.
—¿Qué es este retrato? —le preguntó al señor Coombe al entrar en la habitación. Y, lanzando una mirada fulminante al cuadro, esperó que la neutralidad con la que acababa de referirse al retratado consiguiera apagar el brillo de aquellos ojos azules, devolviéndolos a un estado más acorde con la pintura sin vida a la que pertenecían.
—Ese —dijo el señor Coombe, y su voz sonó curiosamente estrangulada— es el difunto dueño de la propiedad, el capitán Daniel Gregg. La vista desde esta habitación es maravillosa —prosiguió apresuradamente casi arrastrándola hasta la ventana, y era sorprendente que el joven dijera algo así, pensó Lucy, puesto que lo único que se divisaba desde allí era una descuidada maraña de jardín dispuesto en torno a una feísima araucaria y con el muro de piedra gris al fondo.
Dio media vuelta, tan pronto como le pareció educado hacerlo, y paseó la mirada por la habitación. Tenía buen tamaño, pero contenía la combinación más estrambótica de belleza y mediocridad burguesa que Lucy había visto jamás.
Sobre la robusta repisa de mármol negro de la chimenea descansaba un reloj a juego, flanqueado por dos exquisitos jarrones Ming; una alfombra persa de un diseño y un colorido impecables frotaba sus flecos contra una alfombrilla barata de chimenea de color rojo; un sofá de felpa roja aparecía tapado en uno de sus extremos por un chal indio delicadamente bordado, y un antiquísimo armario chino lacado en rojo albergaba en su interior una mezcla también de lo más variopinta de piezas de porcelana blasonada de Blackpool, Cardiff y Southampton, y un juego de té Satsuma y una delicada cristalería de Waterford; en un rincón, sobre una mesita de bambú reposaba un viejo ajedrez de marfil; y en el papel estampado de rosas de las paredes fotografías y litografías compartían espacio con kakemonos, bordados florentinos y bellos grabados antiguos. El conjunto se encontraba en su totalidad cubierto por una capa tan espesa de polvo y festoneado por tantas telas de araña que hasta el aire mismo parecía amortajado por un velo.
Qué habitación tan extraña, pensó Lucy, pero podría quedar preciosa, y al instante empezó a reformarla en su mente, pintando las paredes de dorado mate, recortando sin piedad los bajos de sus propias cortinas de brocado, deshaciéndose de todos los muebles e instalando en su lugar un puñado de antigüedades predilectas, los cómodos sofás y las sillas que había heredado de su padre.
Y tú serás el primero en salir por la puerta, se dijo a sí misma, lanzando una mirada desafiante al retrato del capitán; pero tuvo que ser algún efecto de la luz el que hizo que pareciera que este había movido los ojos, porque ahora le devolvieron una mirada sin brillo, apagada y, por extraño que parezca, menos azul.
—El comedor necesita algunos retoques —dijo el señor Coombe con pesimismo mientras lideraba el paso a la siguiente estancia.
El comedor, antes que unos retoques, necesitaba que le dieran la estocada para empezar de nuevo. El empapelado, superada su fase de deslucida agonía, estaba muerto, habiendo mudado en el proceso de un tono azul violáceo, que todavía podía verse en los rincones oscuros, a un malva mortecino que, en contraste con la descascarillada pintura blanca, parecía una cosa con lepra. Los barnizados muebles de comedor, un juego compuesto por mesa, aparador y sillas, habían perdido todo su lustre, y la película de polvo gris que los cubría se asemejaba también a alguna otra enfermedad infecta.
—Aquí no puede haber vivido nadie en años —dijo la señora Muir.
—Exacto —dijo el señor Coombe—, la cocina está aquí al lado.
También allí el polvo y la suciedad lo envolvían todo como una mortaja, otorgando a las bolsas verdes de peltre que almacenaban los cubreplatos, y que estaban colgadas de las paredes en cuatro tamaños escalonados, la apariencia de enormes frutas mohosas, mientras que la olla conservera de cobre y las cazuelas parecían haberse vuelto de cara a la pared avergonzadas por su aspecto deslustrado.
—Ah, ahora entiendo por qué se resistía a que entrase aquí —dijo Lucy con voz triunfal—. Su intención era que limpiaran la casa primero, no quería que nadie la viera en semejante estado.
Pegado contra la pared del fondo había un fogón de gas con un hervidor de agua y una sartén encima. Dentro de la sartén había un par de lonchas de beicon sin freír. En la mesa, junto a la ventana, una tetera, una lecherita, una taza con su platillo, un plato, media hogaza de pan y una pequeña fuente con mantequilla reposaban sobre una hoja de periódico. Lucy, echando un vistazo al periódico, reparó en que la fecha era de solo una semana antes.
—Creí que me había dicho que la casa llevaba años desocupada —dijo señalando la fecha.
—Y así es —contestó el señor Coombe—. La asistenta se pasó por aquí para hacer un poco de limpieza.
—¿Para hacer qué? —preguntó Lucy levantando las cejas.
—El vestíbulo y las escaleras sí que las limpió —dijo el señor Coombe a la defensiva.
—¿Tuvo que salir corriendo por alguna urgencia? —preguntó Lucy—. Es raro que se dejara aquí este rico desayuno y no volviera a por él.
—Puede que esté enferma —dijo el señor Coombe.
—Pero ¿cómo? ¿Es que no lo sabe? —dijo Lucy.
—O puede que le pareciera demasiada faena —dijo el señor Coombe—. Encontramos la llave en el buzón de la oficina, pero nunca pasó a cobrar sus honorarios.
—Empiezo a pensar que en esta casa pasa algo muy raro —dijo Lucy pronunciando las palabras muy despacio.
—Pues, en ese caso, no tiene sentido subir a la planta de arriba —dijo el señor Coombe con tono aliviado—. Ya sabía que no le iba a encajar.
—¡Cómo! ¡Por supuesto que me encaja! —dijo Lucy—. Es justo la casa que buscaba. Pero aquí pasa algo, y pienso descubrir qué es, por mucho que usted se niegue a contármelo.
Sin decir esta boca es mía, claro, el señor Coombe dio media vuelta y la condujo escaleras arriba. Un cuarto de baño y tres dormitorios se abrían al rellano cuadrado de la planta superior. Los dormitorios de atrás estaban amueblados con sencillez bajo la omnipresente capa de polvo, y el dormitorio principal con la ventana mirador presentaba una decoración igual de simple. Había alfombrillas azules en el suelo de madera lleno de manchas, una cama de armazón de hierro, una cómoda con cajones, un armario, un enorme butacón de mimbre delante de la estufa de gas y tres cuadros de barcos de vela en la pared encalada. En aquella estancia, lo que más llamaba la atención era el telescopio de latón con trípode que, plantado delante de la ventana, lanzaba destellos a la luz del sol vespertino.
Lucy miró y volvió a mirar aquel objeto. Ya había visto otros antes. Pero este telescopio en particular tenía algo extraño, ¿qué podía ser? Efectivamente, no era la clase de elemento que una considerara necesario incorporar al mobiliario de un dormitorio, pero, después de todo, su difunto ocupante había sido capitán de barco, y un telescopio podía resultar tan reconfortante para un capitán, incluso estando retirado, como su violín preferido podía serlo para un viejo violinista. No, aquel telescopio en concreto tenía algo que le había saltado a la vista con una violencia casi física nada más entrar en la habitación.
—¡Claro! —dijo en voz alta—. ¡Estás limpio!
—Disculpe, ¿cómo dice usted? —dijo un sobresaltado señor Coombe.
Lucy apenas le oyó. Otro sonido pareció llenar la estancia y sus oídos: una carcajada sonora y profunda. Miró con los ojos muy abiertos al señor Coombe, pero era evidente que aquel joven no estaba para risas. Se había sonrojado hasta la raíz de su fino cabello rubio y la miraba con cara de espanto; sus ojos claros parecieron salírsele de las órbitas y nadar hacia ella más que nunca como peces en una pecera de cristal desde detrás de sus gruesas lentes.
—Venga —dijo con voz ronca y, agarrándola del brazo, la sacó precipitadamente del dormitorio, tiró de ella escaleras abajo y se plantó con ella fuera de la casa antes de que Lucy tuviera tiempo de protestar.
—¡Me lo imaginaba! —dijo Lucy mientras él la ayudaba a subir al coche y se acomodaba delante del volante—. La casa está encantada.
—Yo no se la quería enseñar, pero usted se empeñó en verla —dijo el señor Coombe, que pisó el acelerador a fondo, haciendo que el coche saliera despedido hacia adelante.
—¡Oh! —dijo Lucy, sofocando un grito, mientras el vehículo bajaba la colina dando bandazos—. ¿Conduce usted siempre tan rápido?
—No; discúlpeme —contestó él, aminorando la marcha al adentrarse en el paseo marítimo y la apacible estampa que presentaba de bebés en carritos, ancianos inválidos bañándose en sillas y niños jugando—. A decir verdad, no me encuentro demasiado bien.
—Sí que es verdad que está usted pálido —dijo Lucy—. ¿No deberíamos pasar por una farmacia y conseguir unas sales para que se las tome?
—No serviría de nada, gracias —dijo el señor Coombe con aire sombrío—. Es mi mente la que me aflige. ¿A quién se debe uno más, a su cliente o a su propia conciencia?
—Me temo que esa es una pregunta para la que no sabría darle una respuesta —contestó Lucy—, dado que no he tenido nunca un cliente y que mi vida, hasta ahora, ha estado regulada en su mayor parte por la conciencia de otras personas.
—¡Esa casa! —bramó el señor Coombe—. La he alquilado cuatro veces en los diez años que llevo en la compañía. Lo más que ha durado un inquilino en ella han sido veinticuatro horas. He escrito, he telegrafiado al dueño, pero se niega a ayudarme. «Confío en usted», eso me dice en sus telegramas, y yo no quiero que confíen en mí.
—Pero ¿qué me dice de los otros agentes? —preguntó Lucy—. ¿Por qué no se la pasa a ellos?
—¡Oh, no, imposible! —dijo el señor Coombe—. Sería como reconocer mi fracaso. Y ellos ni siquiera han sido capaces de alquilarla una sola vez. Supongo que ser honesto da sus frutos; me refiero a que si hubiese intentado imponerle la casa a toda costa usted no se habría interesado por ella, la naturaleza humana es así. Gregson y Pollock siempre fingen que a la propiedad no le ocurre nada, pero nunca han sido capaces de que uno solo de sus candidatos pasara más allá del salón; y aunque yo sí he logrado alquilarla, al final la gente se acaba marchando, lo que me convierte en el hazmerreír de esos dos todas las veces. Si no fuera porque soy un hombre casado y con familia, estoy convencido de que le prendería fuego a la casa aprovechando una noche bien oscura. Me está desquiciando; hasta sueño con ella. ¡Malditos sean el capitán Daniel Gregg y todas sus chifladuras! Oh, le ruego que me disculpe.
—¿Por qué ronda la casa? —preguntó Lucy—. ¿Acaso lo asesinaron?
—No. Se suicidó —dijo el señor Coombe.
—Oh, pobre hombre, ¿tan infeliz era? —dijo Lucy.
—¿A usted esa carcajada le ha sonado infeliz? —preguntó el señor Coombe.
—Pues no, la verdad —admitió Lucy—. Pero si no era desdichado, ¿por qué puso fin a su vida?
—Para fastidiar todo lo posible a los demás —dijo el señor Coombe.
—Vaya, pues es muy egoísta por su parte —dijo Lucy—, además de totalmente incoherente. Porque si quería estar muerto, ¿por qué no quedarse muerto?
—Exacto —corroboró el señor Coombe.
—Alguien debería echarlo —dijo Lucy—. ¿Cómo se echa a un fantasma?
—No tengo la menor idea —dijo el señor Coombe—. Yo que usted lo dejaría estar… No es problema suyo.
—Por supuesto que lo es —dijo Lucy—. Me ha encantado Gull Cottage y quiero instalarme en ella.
—Pues ya ha visto que no puede vivir en esa casa —dijo el señor Coombe—, y ahora la llevaré a Beau Sejour.
Victoria Drive, donde se encontraba situada Beau Sejour, era una carretera larga y recta que subía desde la estación hasta Fever Hospital ofreciendo una vista a la fábrica de gas por encima de los huertos urbanos. Beau Sejour era una casita pareada de aspecto pulcro, con una expresión de suficiencia dibujada en su fachada de estuco, que se hallaba encajada en una larga hilera de casitas pareadas similares.
—¡Ay, no! —dijo Lucy cuando el coche se detuvo—. Lo siento, pero no podría vivir en un sitio así.
—Podría hacerlo muy cómodamente —dijo el señor Coombe con severidad—. Está equipada con multitud de aparatos que le ahorrarán trabajo en las labores domésticas.
—La única forma de poder vivir en una casa como esa —replicó Lucy— sería si una no pudiese ahorrarse nada de trabajo y así no tener tiempo para asomarse a la ventana y darse cuenta del sitio tan enclaustrado en el que vive.
—Mejor que esté enclaustrada que no embrujada —dijo el señor Coombe—. Tengo aquí la llave, se la enseñaré.
—No —dijo Lucy—, ¡ni hablar!
Y acurrucándose contra la puerta del coche, se cubrió las orejas con las manos por temor a que aquella vieja costumbre suya de plegarse a los planes de los demás fuese a imponerse de nuevo. Todas aquellas llamadas al sentido común, la idoneidad, lo correcto y a lo que hace todo el mundo, querida, dando zarpazos a su independencia en ciernes para destrozarla en mil pedazos y dispersarla a los cuatro vientos.
—Tengo una idea —dijo de repente, enderezándose en el asiento—, ¿no podría usted alquilarme Gull Cottage a modo de prueba por una noche?
—¡De prueba! —repitió el señor Coombe—. ¡Jamás había oído nada semejante!
—Oh, ya sé que es de lo más irregular —dijo Lucy—, pero la casa tampoco es que sea muy normal, ¿verdad? ¿No lo ve? —continuó, cada vez más entusiasmada con la idea—, podría pasar allí una noche y averiguar si de verdad hay algo que pueda asustar a los niños. Podría incluso echar al capitán Gregg, si es que es verdad que su fantasma ronda la casa. Es decir —prosiguió, al ver que el señor Coombe no decía una palabra—, si todo el mundo sale despavorido al menor ruido, la casa lógicamente coge mala fama. En serio, es completamente ridículo que en el siglo XX pueda nadie creer en apariciones y todas esas tonterías propias de la Edad Media. Hay toda clase de cosas ocultas que hacen ruido en las casas. Fíjese, si no, en cómo crujen y gruñen a veces los muebles por las noches ellos solos o en el silencioso correteo y roer de las ratas tras los paneles de madera de las paredes.
—No puede atribuir esa carcajada al crujir de los muebles ni al correteo de las ratas —dijo el señor Coombe.
—Bueno, quizá fuese el viento rugiendo por el tiro de la chimenea —dijo Lucy—. Sea como sea, no pienso renunciar a Gull Cottage tan fácilmente, y si usted no permite que vaya y pase una noche allí, quizá Gregson y Pollock sí lo hagan.
—Perdone que se lo diga —dijo el señor Coombe—, pero es usted la mujer más obstinada que he conocido nunca.
—Entonces, ¿me dejará hacer lo que quiero? —preguntó Lucy.
—Si encuentra a una mujer de confianza que pase la noche con usted —dijo el señor Coombe con tirantez—, trataré de arreglarlo.
—Gracias —dijo Lucy—. Haré que me acompañe la que fuera mi cocinera hasta que se casó con el jardinero. Ella es de Pimlico y no le tiene miedo a nada. Veamos, hoy es martes; pues, si no tiene noticias mías diciendo lo contrario, vendremos pasado mañana, con el primer tren.
—————————————
Autora: R. A. Dick. Traductora: Alicia Frieyro. Título: El fantasma y la señora Muir. Editorial: Impedimenta. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


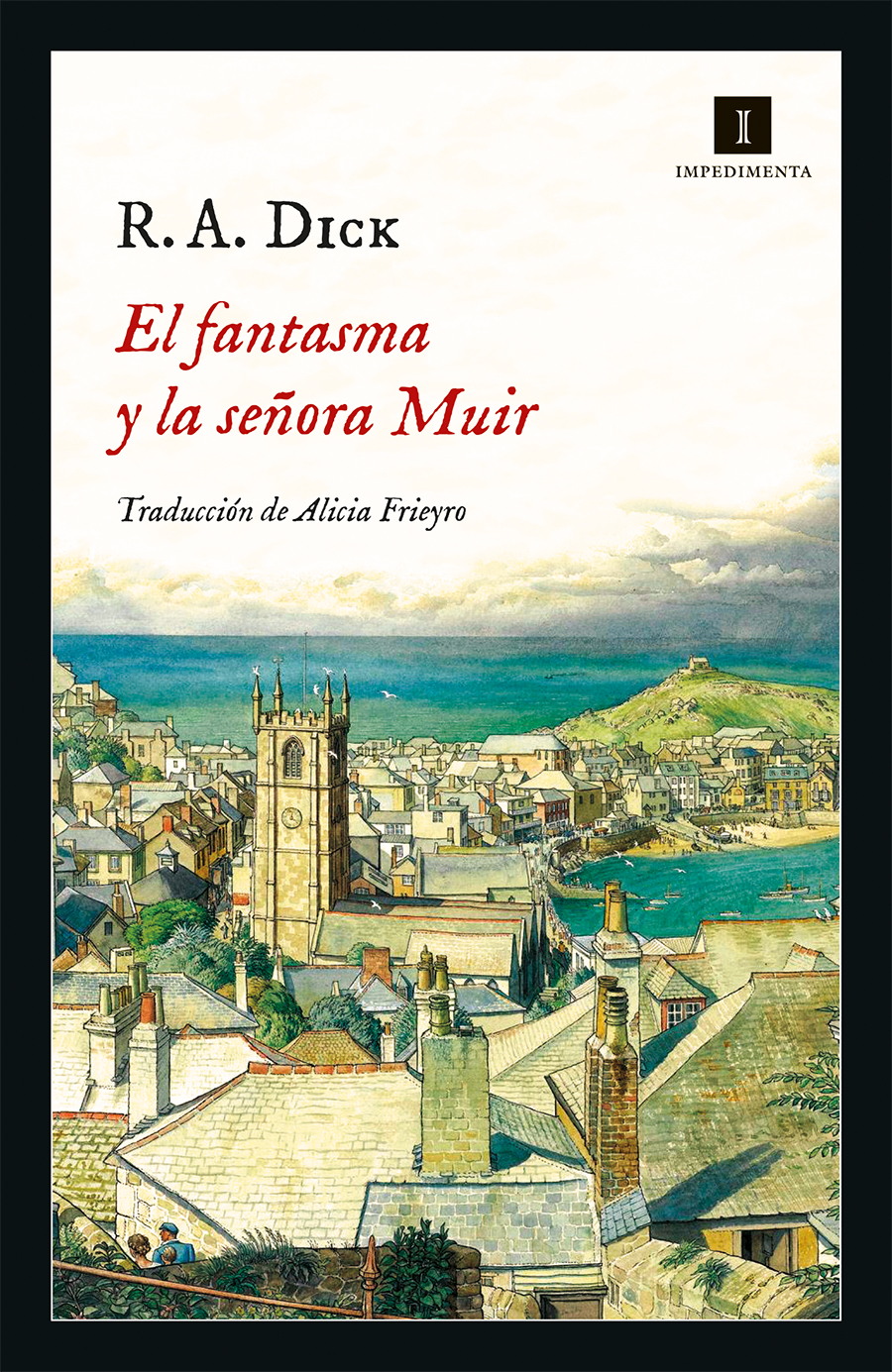



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: