
Traducida por primera vez al español, Dos en una torre (Alianza) es una novela que contribuye a afianzar la presencia de Thomas Hardy (1840-1928) en el ámbito hispanohablante y, al mismo tiempo, una puerta de entrada inmejorable, por extensión y por planteamiento, a sus novelas más extensas y populares, como Tess la de los d’Urberville —publicada también en Alianza Editorial— o Jude el Oscuro.
Hardy fue el único autor victoriano que permitió a sus personajes femeninos actuar por su cuenta y, en la medida de lo posible, satisfacer sus deseos. En sus novelas late siempre una intención de denuncia de la situación de la mujer muy moderna y rompedora para la época.
Zenda publica, en traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez, el prefacio escrito por Thomas Hardy en 1895 y el primer capítulo de la novela.
Prefacio (1895)
Este romance de liviana composición resultó del deseo de contrastar la historia emocional de dos vidas infinitésimas con el formidable trasfondo del universo estelar, y de transmitir a los lectores el sentir de que, entre tan distintas magnitudes, la más pequeña pudiera ser la que como personas les resultase más grande.
Sin embargo, al publicarse el libro a la gente pareció importarle menos tan elevado propósito del autor que su propia opinión de que, en primer lugar, la novela era de moral «indecorosa», y, en segundo, que su intención era satirizar a la iglesia oficial de este país. Como consecuencia, tuve que sufrir los encendidos epítetos de «peligroso», «repulsivo», «prácticamente nauseabundo», e «insulto estudiado y gratuito», que varias eminentes plumas dedicaron a estos leves volúmenes.
No obstante, eso fue hace trece años, y, con respecto a la primera opinión, me atrevo a pensar que quienes lean ahora la historia se sorprenderán por el escrupuloso decoro que se observa en la relación entre ambos sexos; pues por mucho que de vez en cuando pueda haber algún toque frívolo o incluso grotesco, apenas hay una sola caricia en el libro que tenga lugar fuera del matrimonio legal, o de lo que se suponía que era tal cosa.
En cuanto a la segunda opinión, basta con afirmar, como ya hice en aquel momento, que el obispo es un caballero de la cabeza a los pies, y que el párroco que aparece en la narración es uno de los personajes más dignos de estima.
No obstante, son estas páginas las que deben hablar por sí mismas. Poniéndonos más serios, confío en que este imperfecto relato recuerde a unos cuantos lectores, de un modo que sea beneficioso para el aumento de las simpatías sociales, el patetismo, suplicio, largo sufrimiento y divina ternura que en la vida real acostumbran a acompañar a la pasión de una mujer como Viviette por un enamorado varios años más joven que ella.
El escenario de la acción lo sugirieron dos lugares auténticos de la parte del país que se especifica, cada uno de los cuales tiene una columna. De ambos se tomaron ciertas peculiaridades de su entorno para incorporarlos a esta narración.
T. H. Julio 1895
Volumen primero
Capítulo I
Una tarde de principios de invierno, que aunque despejada no era fría, y en la que el mundo vegetal componía una extraña multitud de esqueletos a través de cuyas costillas el sol brillaba libremente, un flamante landó se detuvo en la cima de una colina de Wessex. Fue en el punto en que la vieja carretera de Melchester, que el carruaje había seguido hasta ese momento, se unía a un camino por el cual se entraba en un parque que se encontraba a poca distancia.
El lacayo se apeó y acercó a la ocupante del vehículo, una dama de unos veintiocho o veintinueve años. Ésta miraba por la abertura que le ofrecía la verja de un campo a la ondulante extensión de terreno que había a continuación. A consecuencia de algo que ella le comentó, el sirviente miró en la misma dirección.
A media distancia, desde donde contemplaban el terreno, lo más destacado era una colina circular que, aislada y de escasa elevación, establecía un fuerte contraste cromático con la amplia extensión de tierras de cultivo que la rodeaba por estar cubierta de abetos. Dichos árboles eran todos del mismo tamaño y edad, con lo que sus puntas adoptaban exactamente la misma curva de la colina sobre la que crecían. Esta protuberancia coronada de pináceas se distinguía aún más del paisaje circundante por tener en su cumbre una torre con forma de columna clásica, la cual, pese a estar parcialmente sumergida en la plantación, se elevaba por encima de las copas de los árboles hasta una altura considerable. En ese objeto se concentraban las miradas de dama y sirviente.
–Entonces ¿no hay ningún camino que lleve hasta ahí cerca? –preguntó ella.
–Ninguno más próximo que éste en que nos hallamos ahora, milady.
–Pues vayámonos a casa –dijo ella al cabo de un momento. Y el carruaje siguió rodando.
Unos pocos días después, la misma dama, en el mismo carruaje, pasó de nuevo por ese lugar. Al igual que en la ocasión anterior, dirigió la mirada hacia la lejana torre.
–Nobbs –le dijo al cochero–, ¿podría volver a casa atravesando ese campo, para acercarnos a las inmediaciones de esa plantación en que está la columna?
El cochero observó el campo.
–Bueno, milady –contestó–, quizá si hiciera buen tiempo podríamos ir avanzando poco a poco hasta atravesar los «Veinticinco acres» sin problemas, pero la tierra está tan pesada después de tanta lluvia, que… que tal vez no sea muy seguro intentarlo ahora.
–No, tal vez no –asintió ella con indiferencia–. Acuérdese cuando haga mejor tiempo, hágame el favor.
Y el carruaje prosiguió por el camino, mientras la dama no apartaba la mirada de la colina segmentada, de los árboles azulados que la envolvían y de la columna que constituía su cúspide, hasta que los perdió de vista.
Transcurrió bastante antes de que la dama volviera a pasar por allí. Corría el mes de febrero; la tierra estaba seca sin lugar a dudas y, por lo demás, el tiempo y el escenario eran similares a las ocasiones anteriores. La conocida forma de la columna pareció recordarle que al fin había llegado la oportunidad de inspeccionarla de cerca. Después de dar las instrucciones correspondientes, vio que abrían la verja y, tras unas pocas maniobras, el carruaje empezó a tambalearse lentamente por el irregular campo.
Aunque el pilar se encontraba en la finca que había heredado su marido, la dama nunca lo había visitado, debido a su aislamiento en ese paraje casi impracticable. El recorrido hasta el pie de la colina fue tedioso y a botes, y, una vez allí, ella se apeó y dio la orden de que sacasen el carruaje de ese terreno accidentado y la esperaran en el borde más próximo del campo. A continuación, comenzó a ascender a pie por entre los árboles.
La columna se le presentó ahora como una construcción mucho más importante de lo que parecía desde el camino, el parque o las ventanas de Welland House, su residencia cercana, por las que la había observado cientos de veces sin sentir nunca el suficiente interés para decidirse a investigarla. Esa columna había sido erigida el siglo anterior como imponente monumento en memoria del bisabuelo de su marido, un respetable oficial que había caído en la guerra norteamericana1; y la razón de su falta de interés se debía en parte a la relación que tenía con dicho marido, de la que hablaremos más adelante. Era apenas el mero deseo de hacer algo –el deseo crónico de su vida tan curiosamente solitaria– lo que la había llevado allí. En el estado de ánimo en que se encontraba, sería bienvenida cualquier cosa que contribuyera en cierta medida a disipar el hastío que prácticamente la estaba matando. Hasta habría recibido con agrado una desgracia. Tenía entendido que desde lo alto de la columna se divisaban cuatro condados. Estaba decidida a disfrutar de la agradable sensación que se pudiera obtener del hecho de contemplar cuatro condados a la vez.
La cima de la colina, rodeada de abetos, resultó ser (como decían algunos anticuarios) un viejo campamento romano, si es que no era (como insistían otros) un viejo castillo británico, o (como juraban otros más) un viejo campo en el que se reunía una asamblea sajona de gobierno; había restos del exterior e interior de una fortificación, y un sinuoso sendero por entre cuyos lados, que a veces se solapaban, se ascendía con facilidad. Las inflorescencias en espiga de los árboles formaban una suave alfombra por encima del recorrido, y aquí y allá unas zarzas bloqueaban los intersticios entre los troncos. Pronto la dama estuvo justo a los pies de la columna.
Construida al estilo del orden arquitectónico toscano clásico, era en realidad una torre, ya que estaba hueca y tenía escalones en su interior. La penumbra y soledad que dominaban la base eran notables. El sollozo de los árboles de alrededor se manifestaba allí de modo muy expresivo; y, agitados por la ligera brisa, sus delgados tallos rectos se balanceaban dando los segundos como péndulos invertidos, mientras algunas ramas de mayor o menor tamaño rozaban la columna o de vez en cuando chascaban al chocar entre sí. Por debajo de su cumbre, la mampostería estaba manchada de líquenes y moho, pues el sol nunca conseguía atravesar esa gimiente nube de vegetación entre azulada y negra. Almohadillas de musgo crecían en las juntas de los mampuestos, y aquí y allá insectos amantes de la sombra habían grabado en la argamasa unos dibujos que, sin responder a ningún estilo o significado humanos, eran tan curiosos como sugerentes. Por encima de los árboles todo era bien distinto: la columna se elevaba hacia el cielo reluciente y alegre, libre de obstáculos, limpia y bañada de luz.
El lugar era poco visitado por caminantes, salvo tal vez en temporada de caza. Esa escasa frecuencia de cualquier intrusión humana la demostraban los laberintos de caminos hechos por los conejos, las plumas de pájaros asustadizos y las exuviae de reptiles, así como los senderos recientes e ininterrumpidos de ardillas que bajaban por los troncos para de allí alejarse en horizontal. El que esa plantación fuese una isla en medio de una llanura de tierra de cultivo explicaba de sobra la falta de visitantes. Pocos que no estén acostumbrados a tales lugares son conscientes del efecto aislante de la tierra arada cuando la gente no se ve en la necesidad de atravesarla. Esta redondeada colina de árboles y zarzas, en medio de un campo de cultivo de unas treinta o cuarenta hectáreas, probablemente fuese menos visitada de lo que lo habría sido una roca que estuviera en medio de un lago de igual extensión.
La dama bordeó la columna hasta llegar al otro lado, en el que encontró la puerta por la que se accedía al interior. La pintura, si es que alguna vez había llegado a tenerla, se le había caído por completo, y por la superficie podrida de las tablas se había derramado óxido líquido de los clavos y bisagras que había dejado manchas rojas. Sobre la puerta figuraba una lápida que parecía contener letras o palabras, pero la inscripción, cualquiera que fuese, había desaparecido bajo un revoque de líquenes.
Ahí estaba esa obra de mampostería de grandes pretensiones, erigida para ser el recordatorio más ostentoso e imborrable de un hombre que se pudiera imaginar; y, sin embargo, el aspecto general de ese monumento denotaba olvido. Probablemente no hubiese ni una docena de habitantes del distrito que conocieran el nombre de la persona conmemorada, y tal vez nadie recordase si la columna era hueca o maciza, o si tenía una lápida que explicara la fecha de su construcción y su propósito. Ella misma llevaba cinco años viviendo a apenas un kilómetro de ese lugar y nunca se había acercado allí hasta entonces.
No tenía intención de subir, pero al encontrarse con que la puerta no estaba cerrada, la abrió con el pie y entró. Había en el suelo un pedazo de papel de escribir que le llamó la atención por parecer que llevaba ahí muy poco tiempo. Así pues, algún ser humano había acudido a ese sitio en contra de lo que ella suponía. Como el papel no tenía nada escrito, no pudo obtener ninguna pista de él, pero el saberse la propietaria de la columna y de todo lo que la rodeaba le bastó para seguir adelante. Había hendiduras en la pared que iluminaban la escalera, y no tuvo ningún problema en llegar hasta arriba, ya que los escalones estaban prácticamente nuevos. La trampilla por la que se pasaba al tejado estaba abierta, y al asomarse por ella se encontró con un interesante espectáculo.
Un joven, sentado en un taburete en el centro del emplomado que constituía la cima de la columna, aplicaba un ojo al extremo de un gran telescopio que tenía sobre un trípode delante de él. Era una presencia inesperada, por lo que la dama se retiró rápidamente a las sombras de la abertura. El único efecto que tuvieron en él sus pisadas fue un movimiento impaciente de mano, sin apartar el ojo del instrumento, como si prohibiese a ella o a quien fuera que lo interrumpieran.
Desde donde se había detenido, la dama examinó el aspecto del individuo que de ese modo parecía encontrarse como en su casa en una edificación que ella consideraba de su incuestionable propiedad. Era un joven al que se podría haber caracterizado apropiadamente con una palabra que un juicioso cronista no emplearía de buena gana en este caso, sino que preferiría reservarla para suscitar imágenes del sexo opuesto. Ya sea porque no es probable que tal circunstancia provoque una profunda dicha o por cualquier otra razón, lo cierto es que decir hoy en día que un joven es hermoso no significa concederle el mérito que la expresión habría implicado de vivir él en tiempos del Diccionario clásico. De hecho, es tan al contrario, que dicha aseveración hace que resulte violento decir nada más de él. Por lo general, un joven hermoso raya tan peligrosamente en un petimetre incipiente, a punto de convertirse en el Lotario1 o el Don Juan de las doncellas de la vecindad, que para que se entienda debidamente al joven que nos ocupa, debemos afirmar con fervor su absoluta inocencia de cualquier pensamiento relativo a su propio aspecto físico o al de los demás, y con igual fervor debe creérsenos.
Tal y como era, ahí estaba ese muchacho. El sol brillaba de pleno en su rostro, y en la cabeza llevaba una gorra de terciopelo negro que sólo dejaba ver por debajo un margen rizado de pelo muy rubio y luminoso que concordaba bien con el rojo de sus mejillas.
Su tez era como ésa con la que Rafael enriqueció el rostro del pequeño hijo de Zacarías1; una tez que, aunque clara, dista mucho de la delicadeza virginal, y sugiere que la suelen acompañar gran cantidad de sol y viento. Sus rasgos eran lo bastante rectos en los contornos para corregir la primera impresión de quien lo contemplaba de que era una cabeza de chica. Tenía al lado una mesita de roble y delante el telescopio.
Su visitante dispuso de mucho tiempo para hacer esas observaciones, y tal vez las realizara aún más minuciosamente por ser ella de un tipo diametralmente opuesto. Su cabello era negro como la medianoche, sus ojos poseían un tono no menos profundo, y su tez mostraba la riqueza que se necesitaba para apoyar rasgos tan marcados. Mientras seguía contemplando al guapo muchacho que tenía ante sí, al parecer tan abstraído en un mundo especulativo que apenas era consciente de ninguno real, una oleada más cálida de su cálido temperamento la recorrió e iluminó manifiestamente, a partir de lo cual un observador competente podría haber llegado a conjeturar que sangre latina corría por sus venas.
Sin embargo, ni siquiera el interés que le despertaba ese joven podía seguir atrayendo su atención indefinidamente, así que, como aquél no daba señales de ir a apartar el ojo del instrumento, ella se decidió a romper el silencio diciendo:
–¿Qué ve? ¿Ocurre algo en alguna parte?
–Sí, toda una catástrofe –murmuró él de forma automática y sin volverse.
–¿El qué? –Un ciclón en el sol. La dama hizo una pausa, como si considerara el dudoso peso de ese hecho en la escala de la vida terrena.
–¿Y eso va a suponer algún cambio aquí? –preguntó. Para entonces el joven parecía haberse dado cuenta de que era una extraña quien le estaba hablando; se giró y dio un respingo.
–Le ruego que me perdone –dijo–. Creía que era una pariente mía que suele venir a por mí a estas horas.
Él continuó mirándola y se olvidó del sol, mientras se manifestaba en los rostros de ambos justo la clase de influjo recíproco que cabría esperar entre una dama morena y un joven blondo.
–No quiero interrumpir sus observaciones –dijo ella.
–No, no –contestó él aplicando de nuevo el ojo al telescopio, tras lo que su cara perdió la animación que había adquirido por la presencia de ella para adoptar la inmutabilidad de un busto, aunque sobreponiendo a la serenidad del reposo la sensibilidad de la vida. La expresión que adquirió entonces fue de sobrecogimiento. No habría sido inapropiado decir que estaba adorando al sol. Entre las varias intensidades de esa adoración que han prevalecido desde que el primer ser inteligente vio que dicho astro se ponía por el oeste, como el joven contemplaba ahora, la suya no era de las más débiles. Podríamos llamar a lo que lo ocupaba en ese momento una versión muy instruida o escarmentada de esa veneración primigenia y natural.
–Pero ¿quiere verlo? –dijo él reiniciando la conversación–. Es un fenómeno que sólo se observa una vez cada dos o tres años, aunque puede que ocurra con mayor frecuencia.
Ella asintió y, al mirar por el ocular tamizado, vio una masa arremolinada, en el centro de la cual el ardiente globo solar parecía quedar al descubierto hasta el núcleo. Estaba echando un vistazo a una vorágine de fuego que tenía lugar allí donde nadie había estado jamás ni jamás estaría. –Es la cosa más extraña que he visto nunca –dijo, tras lo que siguió mirando hasta que, preguntándose quién sería su acompañante, inquirió–: ¿Viene aquí a menudo? –Todas las noches cuando no está nublado, y con frecuencia de día. –Ah, la noche, por supuesto. El cielo debe de verse precioso desde aquí. –Es bastante más que eso. –¡Vaya! ¿Y ha tomado posesión de esta columna por completo?
–Sí, por completo. –Pero es que es mi columna –replicó ella con sonriente aspereza.
–Entonces ¿es usted lady Constantine, la esposa del ausente sir Blount Constantine?
–Sí, soy lady Constantine.
–Bien, en ese caso estoy de acuerdo en que es de usted. Pero ¿me permitirá que se la alquile por algún tiempo, lady Constantine?
–Ya se ha apoderado de ella, se lo permita yo o no. No obstante, por el bien de la ciencia es aconsejable que continúe usándola. Supongo que no sabrá nadie que está aquí…
–Casi nadie.
Entonces la llevó al interior y, bajando unos escalones, le mostró las ingeniosas argucias por medio de las cuales escondía sus instrumentos.
–Nadie se acerca nunca a la columna, o, como la llaman aquí, la Aguja de Rings-Hill –prosiguió–, y la primera vez que vine haría treinta o cuarenta años que no la visitaba ni un alma. La escalera estaba llena de nidos de grajillas y plumas, pero lo limpié todo.
–Creía que la columna siempre estaba cerrada con llave…
–Sí, así era. Cuando la construyeron, en 1782, le entregaron la llave a mi bisabuelo para que la tuviese por si había visitantes que la necesitaran. Vivía ahí abajo, donde vivo yo ahora.
Indicó con un movimiento de cabeza una pequeña hondonada que había justo a continuación de la tierra de labranza que los rodeaba.
–Él guardaba la llave en su buró, y como el buró fue pasando a mi abuelo, a mi madre y a mí mismo, pues la llave pasó también. Al cabo de treinta o cuarenta años, ya nunca la pedía nadie. Un día la vi, herrumbrada en un hueco, y, al enterarme de que era la de esta columna, la cogí y vine. Me quedé hasta que oscureció y salieron las estrellas, y esa noche decidí ser astrónomo. Volví del instituto hace unos meses, y todavía tengo intención de serlo. –Bajó la voz y añadió–: Mi ambición es llegar a ostentar la dignidad y cargo de Astrónomo Real, si es que vivo para llegar a serlo, porque tal vez no viva lo bastante…
–No sé por qué habría de suponer esas cosas –dijo ella–. ¿Cuánto tiempo va a hacer de esto su observatorio?
–Alrededor de un año más, hasta que esté bien familiarizado con el cielo. Ay, ojalá tuviera una buena montura ecuatorial…
–¿Qué es eso?
–Un instrumento apropiado para mi búsqueda. Pero el tiempo es corto y la ciencia infinita (cómo de infinita sólo los que estudiamos astronomía nos damos plena cuenta), y quizá me agote antes de que consiga dejar mi impronta. A ella pareció sorprenderle mucho esa extraña mezcla que había en él de fervor científico y desconfianza melancólica de todo lo humano. Tal vez se debiera a la naturaleza de sus estudios.
–¿Pasa muchas noches solo en esta torre? –le preguntó.
–Sí, sobre todo en esta época del año, y cuando no hay luna. Me dedico a observar desde las siete o las ocho hasta alrededor de las dos de la madrugada, con vistas al gran trabajo que proyecto sobre las estrellas variables. Claro que con un telescopio como éste… pero ¡en fin, es lo que hay!
–¿Alcanza a ver el anillo de Saturno y las lunas de Júpiter?
Él contestó secamente que sí podía, no sin cierto tono de desdén por el nivel de los conocimientos de ella.
–Nunca he visto un planeta o una estrella a través de un telescopio.
–Pues si viene la primera noche despejada que haya, lady Constantine, le enseñaré todos los que quiera. Bueno, siempre que ése sea su deseo expreso, o de lo contrario, no le enseñaré nada.
–Sí, me gustaría venir, y puede que lo haga en algún momento. Estas estrellas que varían tanto… a veces que si el lucero de la tarde, otras que si el lucero del alba, a veces por el este, otras por el oeste… siempre me han interesado.
–¡Ah, ya hay un motivo para que no venga usted! Su ignorancia de las realidades astronómicas es tan satisfactoria, que yo no pienso modificarla a menos que usted se empeñe de verdad.
–Pero me gustaría aprender… –Permítame que no se lo aconseje.
–¿Tan terrible es aprender sobre esta materia?
–Sí, ya lo creo.
Entonces ella dijo riéndose que nada habría podido despertar más su curiosidad que esa afirmación de él, tras lo que se dio la vuelta para empezar a descender. El joven la ayudó a bajar las escaleras y a atravesar los zarzales. También la habría acompañado por el trigal abierto, mas ella prefirió ir sola. Así pues, él volvió a lo alto de la columna, pero, en vez de seguir mirando el sol, observó a la dama mientras se iba haciendo más pequeña de camino a la lejana cerca tras la que aguardaba el carruaje. Cuando iba por enmedio de un campo, un punto negro en un área pajiza, se cruzó con ella alguien que era tan difícil de distinguir de la tierra que pisaba como la oruga de su hoja, por la excelente similitud entre sus ropas y el terreno. Pertenecía a una generación ya en extinción que guardaba el principio, casi olvidado hoy en día, de que la vestimenta de un hombre debía concordar con su entorno. Lady Constantine y la figura en movimiento se detuvieron unos minutos, y después cada uno siguió su camino.
Esa persona parduzca era un peón al que se conocía en Welland como Haymoss (forma encostrada de la palabra Amos, por emplear la terminología de los filólogos). Se detuvieron porque lady Constantine se dirigió a él para hacerle algunas preguntas.
–¿Quién es usted? ¿No es Amos Fry?
–Sí, milady –contestó Haymoss–, un sencillo sembrador de cebada, nacido bajo los mismos aleros de las edificaciones anexas más pequeñas de la señora, por así decirlo, aunque por entonces la señora aún no había nacido ni había planes de concebirla.
–Dígame, ¿quién vive en la vieja casa de detrás de la plantación?
–La Abuela Martin, milady, y su nieto.
–¿Él no tiene padres?
–No, milady.
–¿Y dónde se ha educado el chico?
–En Warborne, un lugar en el que le estrujan los sesos a los zagales como al ruibarbo con un cazo, si me perdona la expresión vulgar. Le metieron tanta sabiduría que podría hablar como en el día de Pentecostés, lo que es extraordinario para un chico sencillo con una madre que apenas sabía leer y escribir. Sí, al instituto de Warborne es adonde fue. Su padre, el reverendo párroco St Cleeve, hizo malísima elección al casarse, a ojos de los importantes. Fue mucho tiempo el coadjutor del lugar, milady.
–Ah, el coadjutor –dijo lady Constantine–. Eso fue antes de que yo llegara aquí.
–¡Sí, mucho antes! Bueno, pues se casó con la hija del granjero Martin. Era un hombre bastante débil este Giles Martin, al que no le funcionaban muy bien las piernas, no se si se acordará. Yo lo conocía bastante bien; ¡a ver quién lo iba a conocer mejor si no! La hija era una cosita delicada, y aunque muy juguetona cuando se casaron, luego no dejaba de suspirar y suspirar y se fue apagando como una vela. Sí, milady, como se lo cuento. Bueno, pues después de que el párroco St Cleeve se casara con esa chica tan humilde, la gente importante del pueblo no le dirigía la palabra a su mujer, hasta que él soltó unos cuantos tacos y dijo que no pensaba seguir ganándose la vida haciéndose cargo de sus almas de poca monta, o alguna otra tontería del demonio por el estilo (y perdone la vulgaridad), así que se hizo agricultor, y luego un día cayó muerto en medio de una tormenta eléctrica del noroeste, y entonces dijeron (¡ji, ji!) que es que Dios.
Nuestro Señor estaba muy cabreado con él por abandonar su servicio (¡ji, ji!). Yo se lo cuento tal y como lo oí, milady, pero que me aspen si me creo eso de que la gente del cielo pueda hacer cosas tan absurdas, como tampoco me creo nada de lo que digan de ellos, ya sea bueno o malo. Bueno, pues a Swithin, el hijo, lo mandaron al instituto, como le he dicho antes, pero con eso de llevar sangre de dos condiciones sociales distintas, el chico no sirve para nada, milady. Anda alicaído por aquí y por allá, y nadie se preocupa de él.
Lady Constantine dio las gracias a su informador y siguió caminando. Para ella, como mujer, lo más curioso del episodio de la tarde era que ese muchacho, de llamativa belleza, conocimientos científicos y modales educados, estuviera vinculado por parte de madre con una familia de agricultores del lugar a causa de la excentricidad matrimonial de su padre. Más interesante era que ese mismo joven, tan capaz de echarse a perder por la adulación, las lisonjas, los placeres o incluso la burda prosperidad, viviera en esos momentos en un primitivo Jardín del Edén de la inconsciencia, y tuviese unos objetivos para cuya consecución tener la forma de Caliban le habría servido igual de bien que la suya propia.
—————————————
Autor: Thomas Hardy. Título: Dos en una torre. Editorial: Alianza. Venta: Amazon y Fnac



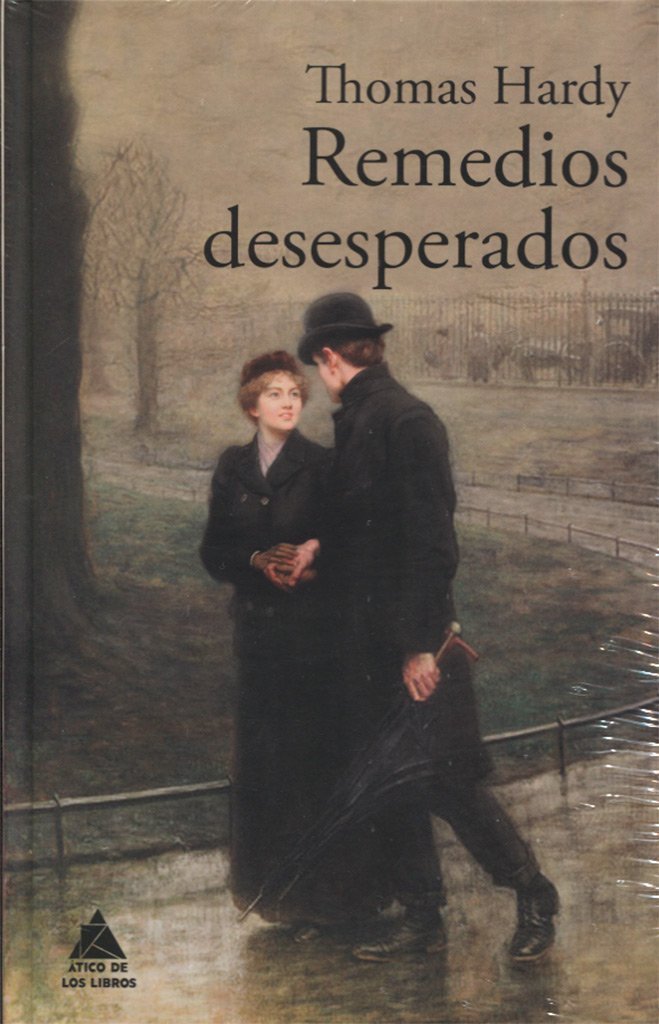

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: