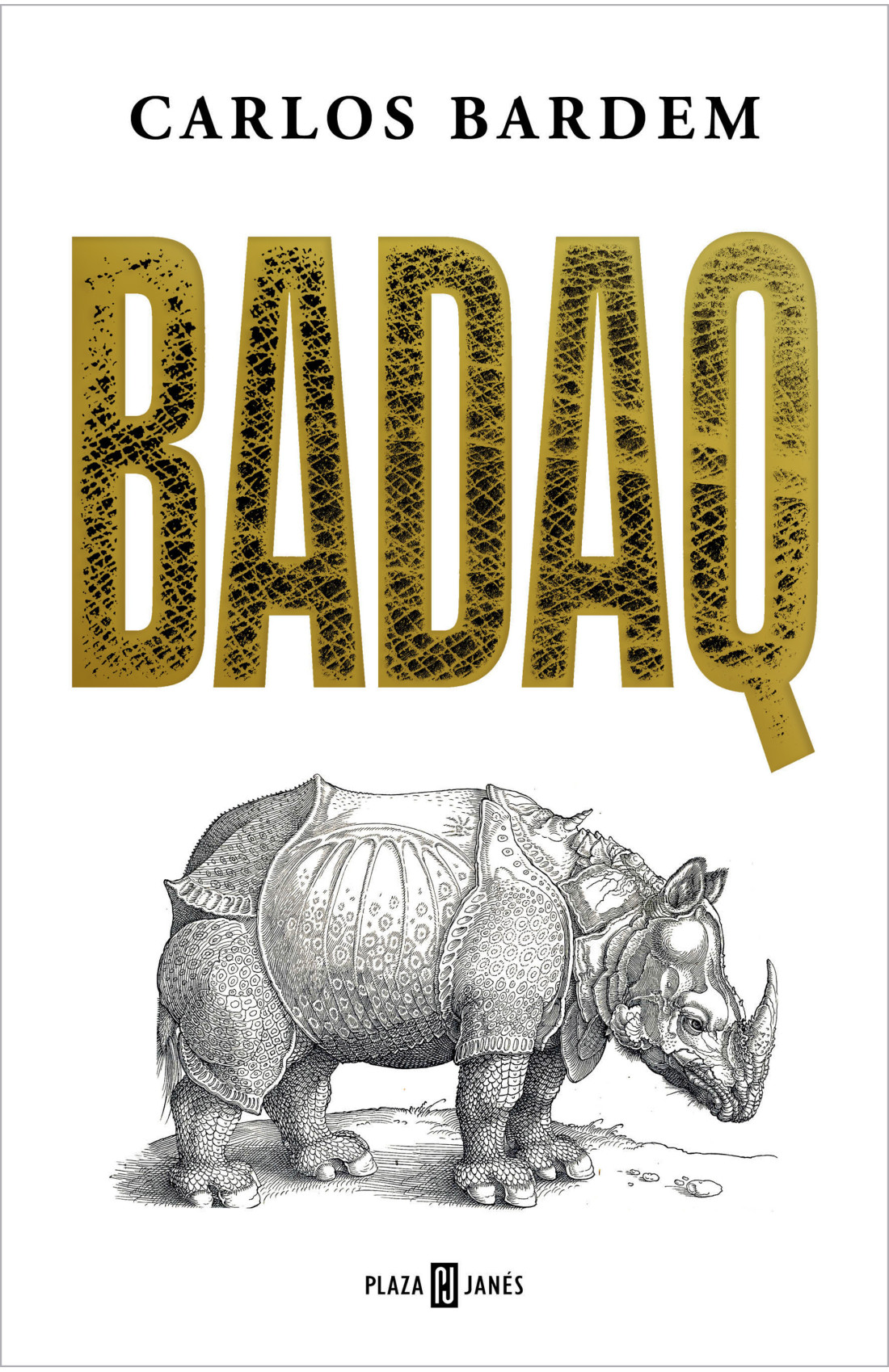
Le escuché al actor y escritor Carlos Bardem unas palabras el otro día, pronunciadas dentro del canal de YouTube CanalRed. Bardem, Carlos, desgranaba su visión del fascismo contemporáneo, y en un momento dado acuñó una expresión que sigue intelectualmente encasquillada en mi cabeza: “Vamos a ver, una cosa es que yo decida no reírme de chistes racistas o chistes de mariquitas o que decida no leer a determinado autor porque sus valores no me interesan…”. La expresión que me inquieta es ésta: “Decido no reírme”.
Así, “decido no reírme” nos aboca a grandes conflictos morales. Cuando un dictador suelta un chiste sin gracia ante su consejo de ministros, los ministros “deciden” en efecto reírse, porque les puede ir la carrera y hasta la vida en ello. Si, en ese mismo contexto, se muestra la campaña de descrédito que el enemigo está desarrollando contra la figura de nuestro dictador, esos mismos ministros decidirán no reírse aunque la caricatura de su jefe en un pasquín o en un vídeo viral les parezca inspirada y divertidísima.
Decidir reírte quizá pueda extenderse más allá de este marco hipotético de dictaduras y psicopatía. Le ríes las gracias al jefe, le ríes las gracias a tu suegro, etcétera. Pero “decidir no reírse” es prácticamente imposible. Es casi como decidir que tu sangre deje de correr por una parte de tu cuerpo.
Así, la expresión de Bardem aboca de primeras a una contradicción singular: que los chistes racistas o protagonizados por homosexuales a él le hacen gracia. Si no, no necesitaría decidir no reírse.
Lo cierto es que la mayoría de los chistes propios de casette de gasolinera de los años 80 ahora mismo no le hacen gracia a nadie, y por eso ha cesado su comercialización. Entre los monólogos cómicos más famosos de todos los tiempos está uno de Eddy Murphy titulado Delirious (1983), que contiene bloques enteros, como se dice en el argot de la profesión, dedicados a gay people. Son horribles. No porque se ría de los gays, no porque su tenor sea obsceno o su humor cruce determinados límites, sino porque no tienen la menor gracia. Recuerdo perfectamente que dejé de verlo porque me provocaba repugnancia. Pero yo no decidí que me provocara repugnancia.
Cuando el actor y escritor expresa su decisión de no reír, revela en verdad la intensidad de su militancia política: supera todo lo natural y sobrenatural, al punto de ser capaz de estrangular visceralmente reacciones espontáneas en su cerebro. Me iba a reír con este chiste sobre negros, pero he conseguido no reírme.
🇪🇦 Carlos Bardem sobre la ola de censura reaccionaria neofascista que se está produciendo en nuestro país 👇🏽 pic.twitter.com/i2Lao0zzDz
— Podemos Torredonjimeno (@PodemosTdjimeno) July 10, 2023
Esto es muy peligroso. Primero, porque diría uno que vive en una dictadura propia como la de párrafos superiores, donde reír o no reír debe estar controlado. Segundo, porque si un chiste es gracioso entonces no es ofensivo. Yo hace tiempo que tengo resuelto el dilema de “los límites del humor”. Los límites del humor es que me haga gracia. Y en determinados contextos lo gracioso es decir lo que no se puede decir porque todo el mundo sabe que no lo puedes decir, y sabe que el único motivo por el que lo has dicho es precisamente que no se puede decir, y toda esa complicidad y liberación puntual (un escenario, una noche, un show) es lo que provoca la risa y la expansión. Es sano.
Muchas veces, en el humor moderno, la gente se ríe porque lo último que querría es reírse, pero el cómico ha conseguido plantear la cuestión de forma tan sorprendente y salvaje que reírse es la única salida que te ofrece tu inteligencia.
Por ejemplo, Anthony Jeselnik (tengamos en cuenta que por escrito, como dice Bill Burr, ¡no suena igual!), le habla al público de su próspera carrera como cómico, en la que lleva años ganando mucho dinero. Y dice: “¿Quién dijo que el primer millón era el más difícil de conseguir?” Pausa. “¿No fue Hitler?”
Este me parece el chiste más arriesgado que he oído en mi vida. ¿Se pueden hacer chistes sobre Hitler y los judíos? Se puede, con mucho talento. Nadie en el teatro decide no reír este chiste sobre Hitler: ni siquiera sabían que era un chiste sobre Hitler hasta que han acabado de reírse. Del mismo modo, no cuesta nada (no exige voluntad) no reírse de decenas de chistes espantosos (ceniceros en coches, y eso) sobre los judíos. Sin embargo, cuando un chiste sobre estas temáticas espinosas no tiene gracia, eso no convierte al humorista en peor persona que el humorista que, haciendo chistes parecidos, sí ha hecho reír. Ese es su oficio: probar a ver qué hace reír a la gente.
Carlos Bardem ignora toda la aventura artística que hay en confeccionar un chiste cuando afirma que él “decide” no reírlos si los principios morales de la broma no se avienen con su ideología. Es como si dijera que su cuerpo ha decidido no procesar las vitaminas de aquellas frutas recolectadas en comarcas murcianas donde Vox haya sacado mayoría de votos.
Hay que entender que el humor es un espectáculo, o sea, no es real. Una opinión que hace reír no es exactamente una opinión, incluso si coincide milimétricamente con lo que el cómico opina fuera del escenario. Cuando Miguel Lago decía que los ricos lo estaban pasando muy mal y debían unirse para defender sus derechos, a lo mejor lo pensaba realmente. Pero, sobre el escenario o en su canal de YouTube, esa idea tiene todas las características de un artefacto de humor: sorprende, provoca y tiene su propia lógica.
Que haya tantos fans de las frases y exageraciones de Federico Jiménez Losantos (no es mi caso) guarda relación directa con esto. La gente puede escuchar lo que dice y sacar provecho incluso estando en completo desacuerdo, simplemente porque recibe una compensación no ideológica, sino espectacular. Se ríen, se irritan, se maravillan con lo que dice un señor en la radio.
Es decir, no necesitan “decidir” no reírse con Jiménez Losantos para oponerse a su discurso. De hecho, riéndose se oponen de forma mucho más efectiva a su discurso, pues lo sacan de la trifulca política, le restan validez argumental, y lo sitúan en el campo del puro entretenimiento.
Con las palabras de Bardem me vino a la cabeza una escena verdaderamente genial de una película clásica. Se trata de Los verdugos también mueren (1943), de Fritz Lang, con guión de Bertolt Brecht. Es, claro, una película antifascista, de cuando el antifascismo superaba el perímetro exacto de tu chalet con piscina, por aclararnos.
La acción se sitúa en Checoslovaquia y el idioma en el que habla la resistencia local es el inglés, por motivos de producción. La resistencia cree que hay un infiltrado entre ellos, y sospechan de uno en concreto. Entonces alguien decide contar un chiste en alemán, donde se hace burla de las altas instancias nazis. Si el sospechoso es un infiltrado, debe saber alemán, contrariamente a lo que afirma. De hecho, debe ser alemán, por lo que entenderá el chiste y se reirá.
Y así sucede, en efecto. El nazi infiltrado no puede evitar reírse con un chiste que le lleva directamente a la muerte. Se carcajea mientras el resto de compañeros dirige la mirada hacia él. Nadie más se ríe; unos, porque no saben alemán; otros, porque están al tanto de que aquello no es un chiste, sino una trampa.
La risa es libre. Y sobre ella sólo decide Netflix.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: