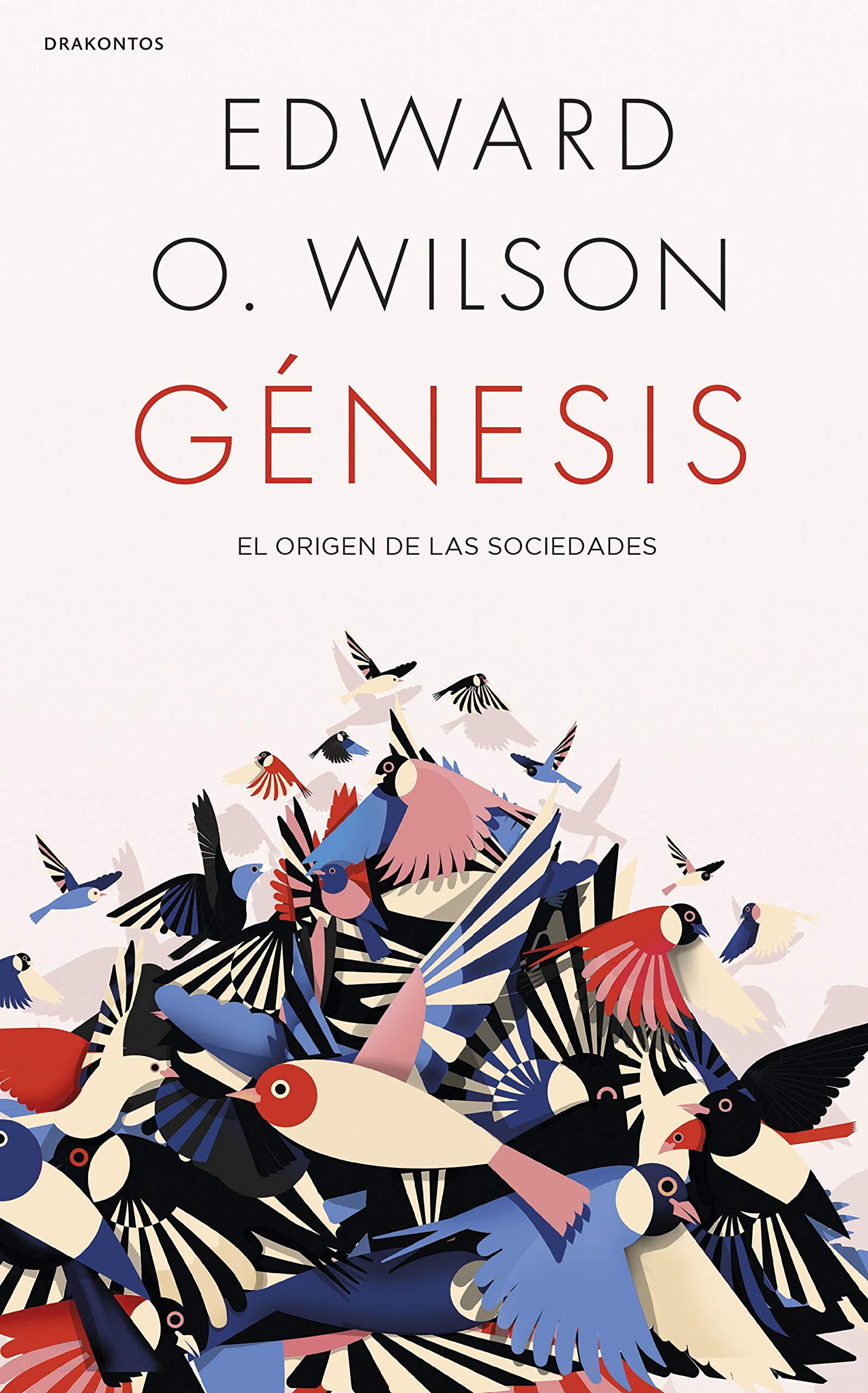
“Ese campo labrado pertenecía a un rico propietario. Era tan vasto que a ambos lados del camino o en el cerro enfrente de mí sólo se veían los surcos idénticos de la tierra labrada. La labor había sido excelente: no se veía por ninguna parte una brizna de hierba o una planta. Todo era tierra negra. «¡Qué criatura tan devastadora y cruel es el hombre! ¡Cuántos seres vivos, cuántas plantas destruye para mantener su propia vida!», pensé, buscando involuntariamente a mi alrededor alguna cosa viva en medio de ese campo negro y muerto.”
Hadji Murat, de León Tolstói [2]
La primera vez que recuerdo haber sido consciente del horror de una existencia desprovista de vida natural fue en mi adolescencia, cuando vi la película Soylent Green.[3] Un horror dosificado poco a poco que comenzaba con imágenes de archivo de espléndidos paisajes de la naturaleza silvestre o de sus frutos, ofrecidas a los personajes del filme a modo de evocación de un edén perdido. Hortalizas, bosques, animales, el océano, una llanura verde, la propia vida humana aún no cercenada del resto de los seres vivos. Ni siquiera disponían del agarradero de tierras labradas. Y cuando quedó claro que sólo existían seres humanos, me agarré a los brazos de la butaca como al primer árbol que me vino a la cabeza y pensé con alivio que a la salida del cine, unos cientos de metros más allá de los arrabales de la población, estaba el campo, por donde pasear y mirar y sentir el troquel de nuestros orígenes. Y que el planeta aún conservaba millones de kilómetros cuadrados de tierra y agua llenos de vida salvaje. ¿Quizá un urbanícola que apenas pisa el campo se mantiene psíquicamente sano gracias al simple conocimiento de que la naturaleza está más allá de los suburbios de la trampa de hormigón y asfalto donde vive? ¿Pero qué ocurre si esa vida también ha desaparecido porque el planeta se ha calentado, los recursos se han agotado y sapiens no encuentra salidas? El espectador lo descubre cuando la trama del filme se resuelve en un clímax culminado en un espantoso final (el destino ha alcanzado a la humanidad y le ha enseñado sus propios dientes hobbesianos de caníbal). Los supervivientes a una destrucción así se habrían convertido en residuos humanos de nostalgia y carencias para quienes nuestros primeros padres serían los afortunados abuelos que recibieron la Tierra en herencia y la misión de domesticarla.
En Biofilia, Edward Osborne Wilson reflexiona a fondo sobre el vínculo entre el ser humano y la naturaleza del planeta Tierra que le dio a luz. Lo considera uno de los fundamentos de cualquier idea de felicidad o bienestar a la que podamos aspirar. Las señales de impronta que ha dejado en nuestro cerebro la evolución de nuestra especie junto con el resto de las especies son insoslayables. Equivalen en nuestro desarrollo vital a esas pocas imágenes dejadas en nuestra infancia de las que Albert Camus dice que todos aspiramos a descubrir. Aparte de lo disparatadas que puedan llegar a ser las fantasías distópicas catastrofistas (el Apocalipsis estableció una marca difícil de superar), el sustrato de realidad en el que están basadas es motivo de reflexión desde un punto de vista científico y humanístico a un tiempo. Pero Wilson no es catastrofista, es optimista. Y la biofilia es una hipótesis, una reflexión profunda sobre nuestro papel junto con las demás especies y también una propuesta en la que está basado su extraordinario optimismo: que el estudio de ese vínculo en el desarrollo de nuestra mente podría abrir puertas a terrenos del conocimiento aún no explorados. (“Y daría mejores resultados que las energías empleadas en estudiar las posibilidades de fundar colonias humanas en otros planetas.”[1] ¿Pues la vida en otros planetas inhóspitos tendría sentido sin el vínculo emocional con el planeta Tierra?)
Edward O. Wilson. El Señor de las Hormigas
Sólo en el entusiasmo por la naturaleza se pudo cultivar un científico de la talla de E. O. Wilson (Birmingham, Alabama, 1929 – Burlington, Massachusetts, 2021), considerado el mirmecólogo y biólogo evolutivo más importante y uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo. De niño su ilusión era la astronomía, pero aquejado de una discapacidad auditiva y tras un accidente infantil de pesca que lo dejó tuerto, juzgó más apropiado el suelo que el cielo y acabó convertido en el mayor especialista en hormigas. El Señor de las Hormigas, insectos casi ciegos y mudos y bien accesibles a la mirada de su único ojo, cuya agudeza visual era prodigiosa (20/10.) Con sólo 13 años de edad fue el primero en detectar en Estados Unidos la presencia de la hormiga roja de fuego, Solenopsis invicta, importada accidentalmente de Argentina y causante de una plaga en los estados del Sur.
Obtuvo la licenciatura en Biología en la universidad de Alabama (1950) y completó el doctorado en la misma especialidad en la de Harvard (1955), donde ejercería como profesor desde 1956 hasta su retiro. Fue conservador del Museo de Zoología Comparada del Harvard College. Su pasión por la defensa de la biodiversidad le llevó a crear la Fundación E. O. Wilson para la Biodiversidad, dedicada a actividades y estudios encaminados a conservar el acervo genético del planeta. Fue doctor honoris causa por 40 universidades y perteneció a las sociedades científicas más importantes. Recibió numerosos reconocimientos y condecoraciones, entre ellos el Premio Internacional de Biología de Japón, el Premio Crafoord de la Real Academia Sueca de Ciencias y la Medalla Nacional de la Ciencia de Estados Unidos.
Su labor como divulgador científico popularizó la necesidad de la biodiversidad en la conciencia pública (algunos de sus títulos fueron best sellers) y su calidad literaria le valió nada menos que dos premios Pulitzer. Su colega Thomas Lovejoy declaró que nadie como Wilson había contribuido tanto y con tanta elegancia a la divulgación científica. El ex editor de National Geographic Francis Rivera dijo: «No hay nadie como él que tenga el poder de escribir a lo largo de esta difícil frontera [entre intereses en apariencia opuestos] de una manera tan cuidadosa, maravillosa y rica».
La amplitud de sus intereses lo llevó a adquirir vastos conocimientos en todos los ámbitos de la biología, desde la ecología, la bioquímica y la genética evolutiva y de poblaciones, hasta la morfología, la citología o la neuroquímica. Esto le permitió fundar la sociobiología y formular algunas de las teorías más interesantes y audaces, de gran importancia para las técnicas de conservación de la naturaleza, el conocimiento de la conducta animal y humana que permitió una visión nueva de la posición del hombre en la Tierra como una especie biológica junto con las demás. La bioética, la biodiversidad, la unidad del conocimiento (la llamada «consiliencia») entre las ciencias y las humanidades o la biofilia son conceptos a los que dotó de un contenido de ineludible interés para todo el mundo. Sus pruebas y argumentaciones en favor de la conservación de la vida natural son de un rigor que pone de manifiesto la inconsciencia del ser humano en el cuidado del planeta.
Biofilia. El amor a la naturaleza o aquello que nos hace humanos.
El término “biofilia” fue acuñado por Wilson y mencionado por primera vez en 1979 en The New York Times Book Review para dar nombre a lo que él considera “tendencia innata del ser humano a prestar atención a la vida y a los procesos naturales”. La idea de la biofilia surgió tras el impacto que le causaron unas observaciones que hizo en Surinam en 1961 y que a lo largo de veinte años dieron lugar a diversas reflexiones que maduraron en un ensayo recogido en su libro Biophilia: The Human Bond With Other Species,[4] aparecido en 1984 y recientemente publicado en español por la editorial Errata Naturae con el título Biofilia: El amor a la naturaleza, o aquello que nos hace humanos (2021).
Biofilia es lo que siente Tolstói en la cita que encabeza estas líneas, escrita hace casi siglo y medio, al poner de relieve la sensibilidad a los seres vivos con un juicio ético sobre la actividad destructiva del ser humano. Lo mismo que sintió Darwin, en 1832, ante la selva tropical la primera vez que estuvo en ella, cerca de Río de Janeiro: “Asombro, estupefacción y devoción sublime; llena y eleva el alma”. O la “emoción catedralicia” que experimentó el propio Wilson cuando visitó esa misma selva en Brasil. Las crónicas de los conquistadores españoles están llenas del mismo asombro ante el esplendor de la vida en las selvas del Nuevo Mundo, tanto que el léxico castellano se vio seriamente comprometido ante la novedad de aquel despliegue. Todos reaccionamos con emoción al espectáculo de los paisajes naturales y la vida silvestre. “Los pragmáticos aducirán que algunos ambientes son simplemente agradables y nada más. ¿Por qué explayarse entonces sobre algo tan obvio? La respuesta es que lo obvio en ocasiones resulta muy significativo”[1], dice Wilson. La reacción emotiva y espontánea de un niño pequeño ante un animal que acaba de aparecérsele a la vista es otro ejemplo de biofilia, pero en este caso la reacción además da cuenta del vínculo ancestral entre el ser humano y los otros seres vivos. Un niño es lo más cercano a las versiones humanas de Homo sapiens aún no condicionadas por la civilización moderna, y su reacción es un reflejo de lo que esos hombres experimentaban en sus relaciones con su entorno, una reacción que satisface una necesidad emocional arraigada en nuestra psique tras millones de años de evolución. Wilson sostiene que nuestras preferencias arraigadas (y obvias) son especializaciones cognitivas únicas de nuestra especie. “Entre ellas está la biofilia —muy estructurada y bastante irracional—, un producto de la historia genética de los primates forjada en los climas cálidos del Viejo Mundo”[1]
La tesis de Wilson es audaz: “Lo que me interesa contarles es cómo y por qué la exploración y la afiliación a la vida es un proceso profundo y complejo en el desarrollo mental. Hasta un extremo aún subestimado por la filosofía y la religión, nuestra vida depende de esta inclinación, nuestro espíritu se entreteje con ella, la esperanza crece en sus aguas.”[1] Pero también aclara que no es una hipótesis sometida al método científico, sino una conjetura elaborada durante décadas de estudio y experiencias.
El libro sigue una línea expositiva que va desde esa inclinación innata del ser humano por la vida natural hasta la necesidad de conservar dicha vida mediante una ética de la conservación. Wilson, además, argumenta que dicha inclinación es la esencia misma de nuestra humanidad y lo que nos une a las demás especies. En esa línea hay una serie de mojones que el autor ha plantado de una manera tan personal en la narración que hace de ella un artefacto literario cuya originalidad forma parte del paradigma que propone. Es un libro en apariencia deshilvanado en el que se suceden experiencias infantiles de Wilson en el Panhandle de Florida o la de un encuentro con un chimpancé bonobo equivalente a la que hubiera tenido con un niño de 2 años; descripciones zoológicas, como la relación entre el perezoso de tres dedos y una especie de polilla o el complejo y atractivo baile de cortejo del ave del paraíso macho y sus vínculos con las estructuras morfológicas y genéticas; exposiciones eruditas sobre la relación entre la creatividad artística y la científica; reflexiones sobre el valor estético de concepciones matemáticas como la geometría de Riemann; la explicación del porqué de nuestra preferencia estética por paisajes semejantes al de la sabana, en lugar de los urbanos; o de que la comprensión científica de la vida animal enriquece la lectura de los poemas sobre la naturaleza; o el temor de todas las civilizaciones a la serpiente. Sus experiencias como naturalista muestran al lector no sólo la emoción que procuran sino la importancia que pueden tener para dar más sentido a la vida. En sus páginas desfilan en biofílica camaradería animales, plantas y ecosistemas junto con algunas de las celebridades del arte, la ciencia, la filosofía o la literatura, entre ellos Melville, T. S. Eliot, Albert Camus, Ortega y Gasset, Octavio Paz, Riemann, Picasso, Einstein, Max Planck, Shakespeare o Keats.
Hay páginas antológicas, como las del capítulo del ya mencionado miedo a la serpiente (porque es peligrosa, no hay que recurrir a Freud), donde hace un repaso de los vínculos de las diferentes civilizaciones con este animal y los relaciona con sus particularidades fisiológicas y anatómicas. Al considerar que el pavor y veneración a la serpiente es una característica biofílica, introduce también lo peligroso y lo misterioso como parte del vínculo. El horror de la naturaleza en miniatura con las miles de maneras que la evolución ha diseñado para matar y macerar hígados y convertir la sangre en un caldo de cultivo de parásitos y en aminoácidos. O la pormenorizada descripción del funcionamiento del super organismo de las hormigas cortadoras, en la que utiliza la técnica del escalado físico para visualizar los sutiles órganos sensoriales de estos animales y describir su funcionamiento a escala molecular. O también la original idea de la máquina del tiempo, mediante la cual reproduce una conversación entre el biólogo Agassiz y el matemático y astrofísico Benjamin Peirce sobre el peligro de la teoría de la evolución de Darwin, que entonces (1859) empezaba a cobrar importancia: en ella los tiempos organísmico, bioquímico, ecológico y evolutivo sirven como original y eficaz herramienta descriptiva.
Una mención especial merece su capítulo “La especie poética”, expresión que el filósofo Richard Rorty aplicó a la humanidad por su aptitud para utilizar símbolos capaces de almacenar mucha más información de la que portan los significados literales externos. Para Wilson, la investigación de la biofilia implica avanzar en la solución del debate sobre la división entre las dos culturas (la científica y la humanística) que popularizó Snow. Para ello establece una elaborada relación entre la mente del científico y la del artista: en ambas el uso de la analogía es un denominador común, en ambas la belleza también forma parte del resultado que nos proporcionan: “Las matemáticas y la belleza son dispositivos gracias a los cuales los seres humanos se las arreglan para vivir con la capacidad intelectual limitada que han heredado de su especie. […] La geometría de Riemann es considerada bella, no menos que el ave del paraíso, porque la mente está preparada de forma innata para acoger su simetría y su fuerza. Se comparte el placer, se celebran ceremonias de triunfo y se reanuda la cacería en grupo.”[1] Pero el debate de la división entre las dos culturas sigue aún vigente. “Mientras esta división fundamental no se elimine o no se encuentre algún tipo de reconciliación, la relación entre el hombre y la naturaleza salvaje seguirá resultando problemática.”[6]
Ética de la conservación
La biofilia implica la necesidad de conservar la vida. Así, el final del libro es un elocuente capítulo sobre la ética de la conservación a modo de corolario. Wilson administra los argumentos a favor de esta ética atendiendo a principios de interés psíquico y material.
Cada año se pierden unas diez mil especies. Se estima que quedan unos treinta millones, de las cuales la mitad ni siquiera están descubiertas. Aparte del catálogo de especies conocidas y con ventajas nutricionales o de otro tipo, pero aún no explotadas ni investigadas, muchas de las desconocidas podrían conservar en su archivo genético valiosos principios activos de utilidad farmacológica, cosmética o industrial. Cada especie es un tesoro de información forjado durante millones de años de evolución, que no se podrá reemplazar. El problema es la escasa repercusión emocional que tiene la idea de la conservación de la naturaleza, y al igual que la lucha contra la crisis climática que ya estamos padeciendo o la sobreexplotación de los recursos, los movimientos conservacionistas son vistos como aguafiestas que van contra el desarrollo económico y el progreso que este lleva aparejado. Sin embargo, la idea de este progreso es pura ignorancia. El veredicto de Wilson sobre el asunto da que pensar: “Talar y destruir hectáreas de bosque tropical para dedicarlas al cultivo sería como quemar un cuadro renacentista para encender la chimenea.”[1]
El activista Wilson, con conocimiento de causa, sale a la palestra con la sensatez que le es propia: “¿Qué les debemos en realidad a nuestros descendientes lejanos, aún a riesgo de ofender a algunos lectores? Me atrevería a responder que nada. Las obligaciones pierden su significado en el transcurso de los siglos, eso es todo. Pero ¿qué nos debemos a nosotros mismos cuando hacemos planes para ellos? Todo. Si la existencia humana tiene un sentido demostrable es que nuestras pasiones y nuestro esfuerzo son mecanismos encaminados a continuar esa existencia ininterrumpida. Es por nosotros, y no por ellos ni por ninguna moralidad abstracta, por quienes pensamos en el futuro lejano. La destrucción del mundo natural, en cuyo seno el cerebro se ha forjado a través de millones de años, es un paso demasiado arriesgado.”[1]
(En Medio planeta: La lucha por las tierras salvajes en la era de la sexta extinción, 2017, Wilson hace un análisis del peligro que corre la biosfera con la crisis climática actual y propone soluciones prácticas para su conservación, entre ellas mantener medio planeta a salvo de la actividad humana.)
Repercusión de Biofilia
El libro Biophilia tuvo una gran repercusión en la sociedad y en la comunidad científica. Fue un éxito de ventas y el detonante de numerosas investigaciones, cuyos resultados se expusieron diez años después en un congreso extraordinario organizado en el Woods Hole Oceanographic Institution de Massachusetts, en agosto de 1992. Entre los trabajos expuestos cabe destacar la hipótesis Gaia, formulada por el químico James Lovelock en 1979. Según esta hipótesis, la biosfera regula las condiciones que le permiten subsistir. Así, los valores de la temperatura, la composición química o la salinidad de los océanos estarían dentro de los márgenes favorables a la vida determinados por la propia vida. La biosfera se autorregularía más como un sistema fisiológico que físico (de aquí que la intervención humana que alterase el equilibrio de dicho sistema mediante el exceso de emisiones contaminantes o la destrucción de vida comportara un grave riesgo para la humanidad). Asimismo, en todos los estudios relativos a la biofilia se demostró que la salud y el bienestar del ser humano están fuertemente favorecidos por los vínculos con la naturaleza.
La peculiaridad de Biofilia, al combinar la sensibilidad del humanista, el rigor del científico, la experiencia personal y las conjeturas y reflexiones de índole diversa, lo convirtió casi en el iniciador de un nuevo género literario. Barry Lopez (Arctic Dreams, 1999[6]) y David George Haskell (En un metro de bosque, 2012;[7] Las canciones de los árboles, 2017[8]), por citar dos ejemplos, son notables continuadores de esta literatura de difícil clasificación.
Obra e importancia de sus aportaciones
La obra y las aportaciones científicas de Wilson son ingentes. Publicó unos 450 artículos científicos especializados y cerca de treinta libros. De la importancia de esta obra y de la aventura de su vida como naturalista da cuenta el físico nuclear y divulgador científico Richard Rhodes en su biografía Scientist Edward O. Wilson: a Life in Nature, 2021[9]. El propio Wilson, tanto en su autobiografía Naturalist, 1994[10], como en muchas páginas de sus libros, narra sus experiencias.
Su doble vocación de mirmecólogo y explorador le llevó a recorrer buena parte del planeta en numerosas expediciones que le permitieron estudiar los ecosistemas más diversos y numerosas especies de hormigas, de las que describió y clasificó más de cuatrocientas nuevas. Estos hallazgos se recogieron en libros como Viaje a las hormigas, 1994[11], y sobre todo en el monumental tratado sobre las hormigas The Ants, 1990[12], un manual de consulta escrito en colaboración con Bert Hölldobler, que se convirtió en el único libro para científicos ganador de un premio Pulitzer.
Sus investigaciones desentrañaron los mecanismos que permiten el funcionamiento de una colonia de hormigas a modo de superorganismo perfectamente ensamblado y sincronizado gracias al lenguaje de las feromonas, capaz de transmitir los diversos mensajes necesarios entre cada uno de los miles de integrantes del grupo. Estos hallazgos fueron de gran importancia en el desarrollo de la ecología química, que estudia los mecanismos de equilibrio de ecosistemas mediante la comunicación química entre las plantas y entre los diferentes microorganismos que lo componen.
La colaboración entre Wilson y el biólogo y matemático Robert H. McArthur dio como fruto la creación de la sociobiología, un concepto ya empleado anteriormente, pero establecido como ciencia con la publicación de Sociobiology: The New Synthesis, 1975.[13] En esta obra se pretenden sentar las bases evolutivas del comportamiento social en todos los animales, incluido el hombre, es decir, que dicho comportamiento está regido por los genes. Unos años antes ambos científicos ya habían colaborado en el estudio de los ecosistemas propios de islas mediante el uso de modelos matemáticos para la evaluación de los parámetros que rigen su equilibrio. Entre otras cosas demostraron que el tamaño de una isla guarda relación con el número de especies que pueden habitarla. Los datos del estudio se recogieron en The Theory of Island Biogeography, 1967,[14] y fueron de gran importancia en la biología de la conservación y la gestión de los parques como herramienta para determinar el llamado Tamaño Crítico Mínimo necesario para que un ecosistema se sustente por sí solo.
Las conclusiones a las que llegó en The Insect Societies, 1971[15] sobre las abejas, hormigas y termitas, y en Sociobiología le llevaron a profundizar en la genética de la evolución y lo convirtieron en uno de los neodarwinistas más pugnaces en la defensa de la importancia de los genes en el desarrollo evolutivo de las especies. Wilson se considera uno de los herederos naturales de Charles Darwin, junto con Dawkins (El gen egoísta), Maynard Smith (Evolution and the Theory of Games) y Daniel Dennett (La peligrosa idea de Darwin), entre otros, y en contraposición con otros neodarwinistas, como Stephen Jay Gould, que restan importancia al determinismo genético. Su intención era “completar la revolución darwiniana llevando el pensamiento biológico al centro de las ciencias sociales y las humanidades.”[16] Así lo muestra en el resto de su producción, en especial en On Human Nature, 1979[16] y Consilience, 1998,[17] en las que además se propone tender un puente entre ambos lados de la brecha abierta entre las humanidades y las ciencias.
On Human Nature es una de las obras más interesantes sobre las implicaciones genéticas en la conducta humana, una exploración de los límites entre lo innato y lo adquirido. En palabras del autor: “Quedé más persuadido que nunca de que había llegado por fin el momento de cerrar la famosa brecha entre las dos culturas, y que la sociobiología general, que es simplemente la extensión de la biología de población y de la teoría evolucionista de la organización social, es el instrumento adecuado para ese esfuerzo. Sobre la naturaleza humana es una investigación de dicha tesis. En consecuencia, no es una obra científica; es una obra sobre la ciencia, y acerca de hasta dónde pueden penetrar las ciencias naturales en la conducta humana antes de que se transformen en algo nuevo. Examina el efecto recíproco que una explicación verdaderamente evolucionista de la conducta humana debe tener sobre las ciencias sociales y las humanidades.” [16]
Esta obra le valió el primer premio Pulitzer (1979) y armó un gran revuelo por algunas de sus atrevidas conclusiones. En ella afirma: “Los genes llevan a la cultura atada al extremo de una correa.”[16] Los rasgos humanos que han favorecido el surgimiento de la cultura son adaptativos, es decir, se han impuesto como propios del sapiens por selección natural de la eficacia biológica (o capacidad genética) que proporcionaron a la especie. “La esencia del argumento es, pues, que el cerebro existe porque favorece la supervivencia y multiplicación de los genes que dirigen su formación. La mente humana es un mecanismo de supervivencia y reproducción, y la razón es solamente una de sus diversas técnicas.”[16]
Además de desarrollar las conclusiones expuestas en Sociobiología, abordó numerosos aspectos de la conducta humana que podían explicarse como fruto de la adaptación darwiniana, entre ellos los patrones de comportamiento del altruismo, la renunciación, el culto, la sexualidad, el rechazo al otro, la xenofobia, la necesidad de la integración en el grupo o la tribu, la agresión, la relación entre los tabúes alimenticios y el nacimiento de las grandes religiones, la instrumentalización psíquica de actividades como las competiciones atléticas, la hipergamia (la inclinación de la mujer a casarse con un hombre de su misma o mayor riqueza y posición social), la tendencia innata de la mujer a formar grupos familiares o las ventajas adaptativas de la ética.
Su obra Consilience: The Unity of Knowledge, 1998, es uno de los últimos trabajos en el campo de la evolución y una original aportación filosófica a la teoría del conocimiento. Su hipótesis se basa en la optimista convicción de que la biología acabará dando a conocer la naturaleza humana hasta el punto de explicar su cultura en términos que serán comunes a la ciencia y a las humanidades. De esta forma se habrá logrado colmar la brecha del ya mencionado debate de las dos culturas, iniciado por el físico C. P. Snow en su libro Las dos culturas y la revolución científica, 1959.[17] La búsqueda de The Unity of Knowledge (unificación del conocimiento) sería el equivalente a la búsqueda en física del bosón de Higgs (la partícula Dios) y su correspondiente campo asociado, que permitiría unificar todas las fuerzas de la naturaleza en un único modelo que explicase las diferentes fuerzas conocidas hasta la fecha desde Newton (la gravedad, la electrostática y las nucleares, fuerte y débil), así como el origen del Universo. Wilson retoma el ideal del saber que el Renacimiento y la Ilustración nos legaron y que ha sido abandonado en parte a causa de la revolución científica iniciada en el siglo XX. Para él la clave de esa unificación es la consiliencia, palabra acuñada por William Whewell su Historia de las ciencias inductivas, 1840[18] para referirse a la conexión de sucesos y de teorías basadas en hechos de diversas disciplinas para crear un terreno común de explicación.
Wilson considera la consiliencia un objetivo fundamental para el futuro de las ciencias. A pesar de haber reconocido que será tildado de reduccionista, su creencia en ella para él forma parte de la naturaleza humana. “Admito que la confianza de los científicos naturales parece a veces petulante. La ciencia ofrece la metafísica más atrevida de la época. Se trata de un invento completamente humano, impulsado por la fe en que si soñamos, presionamos para descubrir, explicamos y volvemos a soñar, con lo que nos zambullimos repetidamente en terreno nuevo, el mundo se hará de algún modo más claro y captaremos las verdaderas peculiaridades del universo. Y resultará que las peculiaridades están todas conectadas y tienen sentido.”[17]
Anhelo de absoluto
Quizá sea aventurado decirlo, pero da la impresión de que en las tesis de Wilson subyace un anhelo de absoluto, quizá una esperanza de lo inalcanzable basada en la naturaleza de la mente humana, en su capacidad de ahondar en sus propios entresijos para obtener respuestas (la respuesta) mediante la alianza entre la ciencia y las humanidades. La biofilia desempeñaría el papel de sala de operaciones de un viaje de retorno de la mente a sus orígenes, en ellos se reconsideraría como una especie entre las demás y encontraría el espíritu que la moldeó con el barro de que está hecha, y luego desde ellos podría volver con el fuego que la liberaría de la esclavitud o al menos le proporcionaría mayores recursos para tolerarla. Es como aprovechar por fin el fruto del mordisco a la manzana que la serpiente brindó a Eva en el jardín del Edén: conocer la ciencia del bien y del mal, es decir, la conciencia.
Cómo surgió la conciencia es, junto con el origen del universo, la mayor incógnita de la ciencia. Dado que el proceso evolutivo por selección natural hoy por hoy es irrebatible científicamente, no es verosímil el recurso del aliento divino. (Los darwinistas creyentes sitúan a Dios en otras esferas de la Creación.) Tal vez la inteligencia artificial nos ayude y nos demos de bruces contra un Halley, el computador del filme 2001. Una odisea en el espacio,[19] que nos dé a conocer la manera de crear una conciencia a la vez que nos convierta en sus esclavos. Chomsky afirma con desaliento: “Es muy posible —quizá probable hasta un extremo abrumador— que tengamos que aprender siempre más sobre la vida y la personalidad del ser humano a través de las novelas que de la ciencia.”[20] Wilson, por muy optimista que reconozca ser, también sabe lo difícil, si no imposible, que es alcanzar esos extremos del conocimiento: en esto se cumpliría la paradoja de Aquiles y la tortuga (se podría dar por confirmada hasta ahora por la ciencia en la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto, del que la física está a sólo unas ¡millonésimas de grado!). Sin embargo, su propuesta es una apuesta por el asombro como motor de progreso integral del ser humano. (“El asombro de estar a tan sólo esas millonésimas y que crece de forma exponencial a medida que aumenta nuestro conocimiento.”) Y su fe en que lo cuantitativo del esfuerzo puede acabar, por su repetición e intensidad, en un salto cualitativo, “como el planeador que por el mero aumento de velocidad levanta el vuelo”[1] y cambia la sustancia de la traslación del rodar al volar. Seguramente Wilson daría una vuelta de rosca a los versos de Cuatro cuartetos, de Eliot —“Intentando aprender a usar palabras, y cada intento es un comienzo completamente nuevo, y un diferente tipo de fracaso / […] Para nosotros, solo hay el intentar, lo demás no es asunto nuestro.”[21]— y haría del repetido intentar un vuelo.
***
[1] Biofilia. El amor a la naturaleza o aquello que nos hace humanos. Edward O. Wilson. Editorial Errata Naturae, 2021. Traducción de Teresa Lanero Ladrón de Guevara.
[2] Hadji Murat. León Tolstói. Alianza Editorial, 2011. Traducción de Juan López-Morillas.
[3] Soylent Green, 1973 Richard Fleischer.
[4] Biophilia. The human bond with other species. Harvard University Press, 1984.
[5] Medio planeta: la lucha por las tierras salvajes en la era de la sexta extinción. Edwuard O. Wilson. Editorial Errata Naturae, 2017.
[6] Arctic Dreams, 1999. Barry Lopez
[7] En un metro de bosque. David George Haskell. Editorial Turner, 2012. Traducción de Guillem Usandizaga.
[8] Las canciones de los árboles. David George Haskell. Editorial Turner, 2017. Traducción de Guillem Usandizaga.
[9] Scientist Edward O. Wilson: a Life in Nature. Doubleday, New York, 2021.
[10] Naturalist. Island Press, 1994.
[11] Viaje a las hormigas, 1994.
[12] The Ants. Edward O. Wilson y Bert Hölldobler. Belknap Press, 1990.
[13] Sociobiology: The New Synthesis. Edward O. Wilson. Harvard University Press, 1975.
[14] The Theory of island Biogeography. Edward O. Wilson. Harvard University Press, 1967
[15] On human nature. Edward O. Wilson. Harvard University Press, 1979.
[16] Consilience. Edward O. Wilson. Harvard University Press, 1998.
[17] The two cultures and the scientific revolution. C. P Snow. The Rede Lecture, 1959. Las dos culturas y un segundo enfoque. Alianza Editorial, 1987.
[18] History of the Inductive Sciences, 1837. William Whewell.
[19] 2001. Una odisea del espacio, 1968. Stanley Kubrick.
[20] Cita tomada de A terrible beauty. A History of the People and Ideas that Shaped the Modern Mind. Peter Watson. Weidenfeld and Nicolson, 2000.
[21] Four Quartets. East Cooker, 1943. T.S. Eliot. (Trying to learn to use words, and every attempt / Is a wholly new start, and a different kind of failure / […] For us, there is only the trying. The rest is not our business.


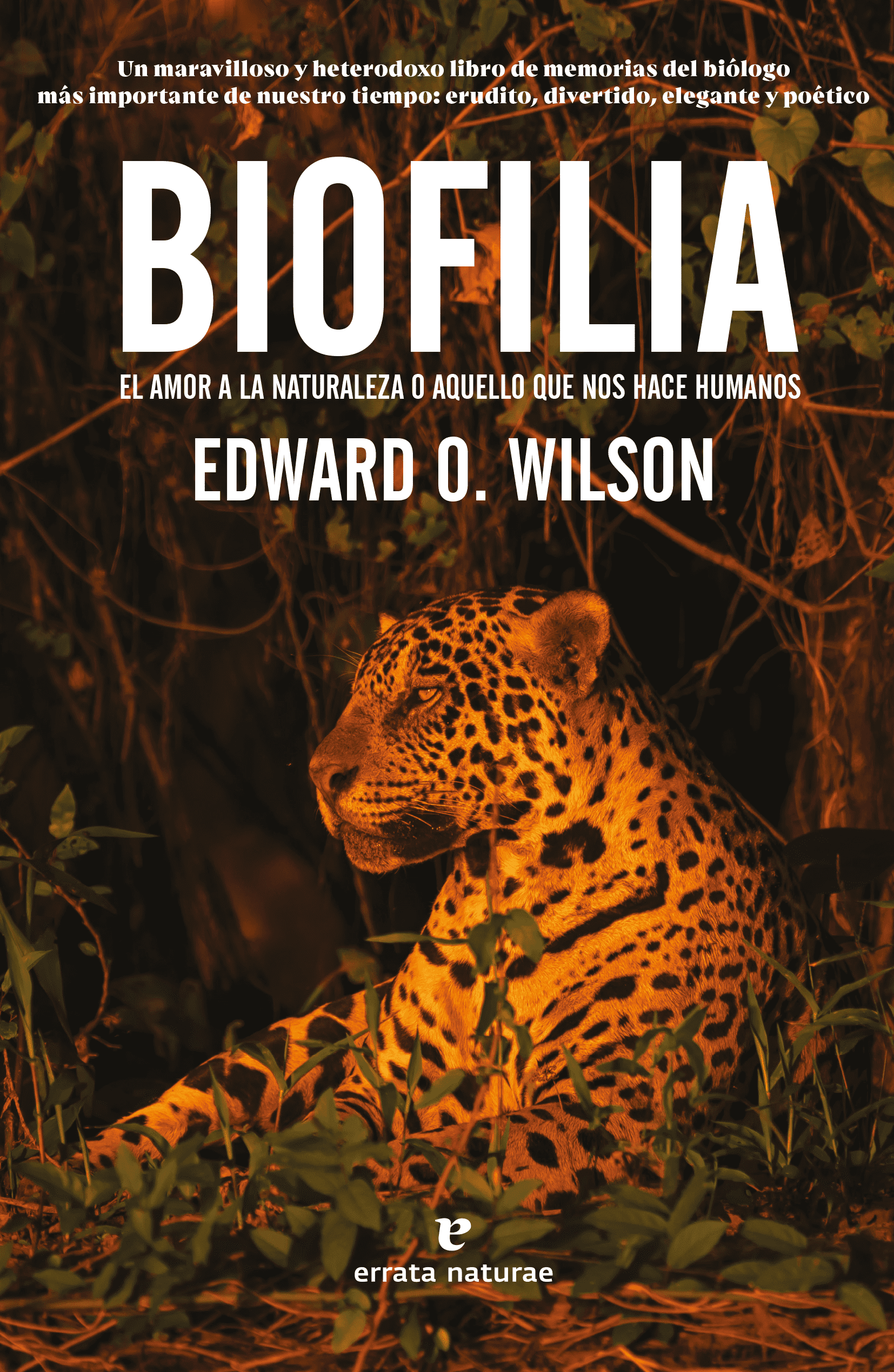

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: