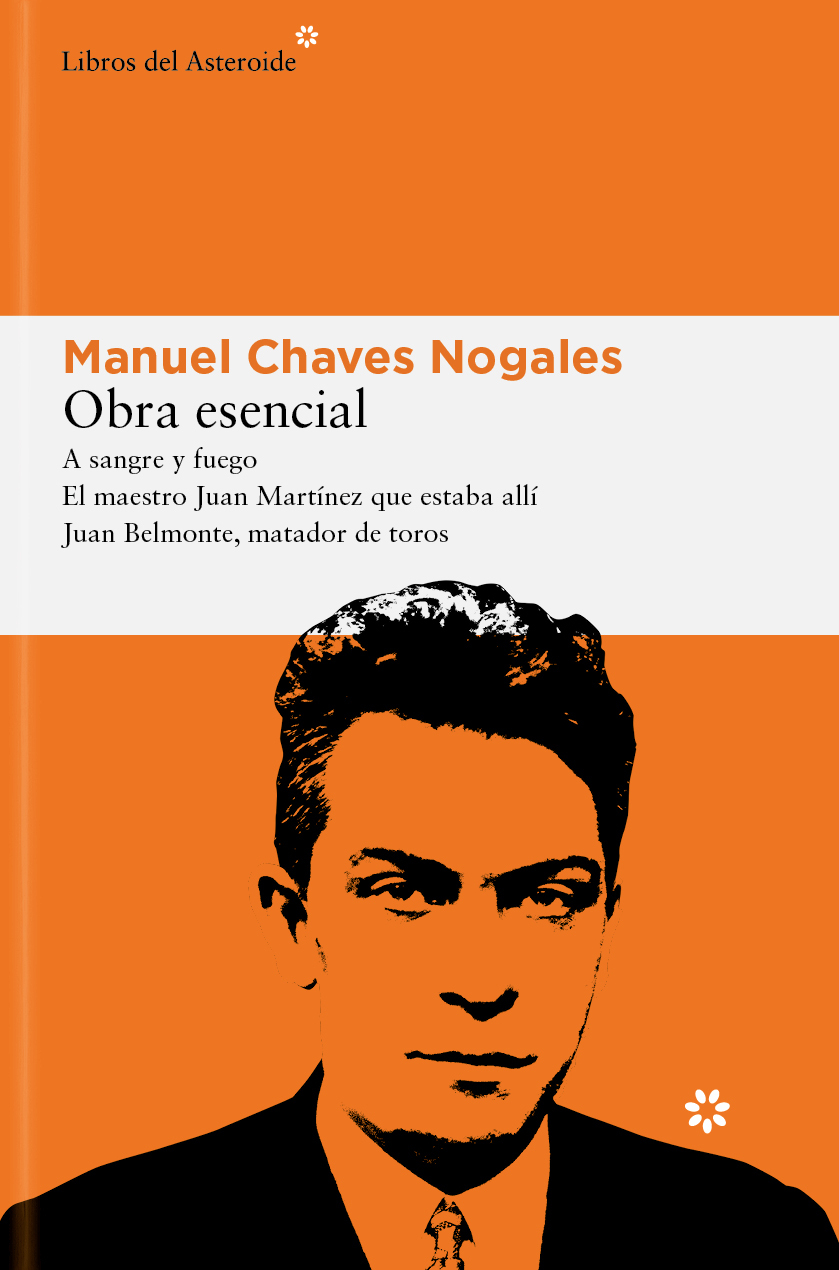
Baudelaire es mucho Baudelaire, quizá por ello su figura y su obra resulten —todavía en estos tiempos, como nos recuerda Antoine Compagnon— irreductibles. Cabe preguntarse ¿cuántos Baudelaire hay en Baudelaire? Un lector bienintencionado podría afirmar que existen tantos Baudelaire como lectores de Baudelaire, sin que encontrásemos demasiado desmesurada su ingenua apreciación; de hecho, la poesía contemporánea puede representarse como una sucesiva floración de Las flores del mal. ¿Qué poeta puede sustraerse al cautivador embrujo de su magisterio?
Baudelaire, más que un visionario, fue un lúcido testigo y un acerado analista de su tiempo —«De Maistre y Edgar Poe me han enseñado a razonar»—, en cuya obra, tanto poética como crítica, no solo se abisma el romanticismo, sino que relampaguea con virulencia el simbolismo y la modernidad.
Los analistas literarios han contribuido a considerar Las Flores del mal —afortunada denominación que, por cierto, el poeta parisino debe a Hyppolite Babou, ya que Baudelaire pensaba inicialmente titularlo Les Lesbiennes— y El esplín de París (donde se han agrupado póstumamente sus Pequeños poemas en prosa), como las primeras representaciones de la sensibilidad del homo urbanus; o séase, de la modernidad. Adjetivo ambiguo y escurridizo, en términos conceptuales, que se le atribuye al poeta de Los despojos.
En Baudelaire, según el profesor y crítico literario Antoine Compagnon, quien con tanta pasión y lucidez ha indagado en sucesivos y referenciales trabajos investigadores sobre la obra del precursor del simbolismo, lo «moderno y antimoderno» son expresiones sinónimas, que representan mejor que otras la ambivalencia del autor de Las flores del mal.
Pero ¿cuál es la modernidad o la idea de modernidad de Baudelaire en el arte? ¿Cuáles son las resistencias y antagonismos que el flaneur de El esplín de París presenta a las transformaciones técnicas y sociales de su época, como reflejo y síntoma de eso que llamamos modernidad? El propio autor lo cuenta con cierta ironía en Extravío de aureola, a través de una acre alegoría en donde el poeta es desprovisto de sus atributos sociales para ser postergado a la marginalidad:
«—Pero ¿cómo? ¿Vos por aquí, querido? ¡Vos en un lugar de perdición! ¡Vos, el bebedor de quintas esencias! ¡Vos, el comedor de ambrosía! En verdad, tengo de qué sorprenderme […] Hace un momento, mientras cruzaba el bulevar, a toda prisa, dando zancadas por el barro, a través de ese caos movedizo en que la muerte llega a galope por todas partes a la vez, la aureola, en un movimiento brusco, se me escurrió de la cabeza al fango del macadán».
Baudelaire presenta al poeta, en este Pequeño poema en prosa, como un ángel caído (desterrado) del cielo cartaboneado por los adalides de Haussmann, arcángel de la razón. Quizá por ello, la ciudad moderna adquiera para él «un innegable carácter apocalíptico y satánico», en cuyos vetustos adoquines se encuentra encastrado el rutilante azogue de macadán que refleja las Erinias de la modernidad: el sufragio universal, la prensa, la fotografía, el gas y los bulevares.
La relación de Baudelaire con «estas cosas modernas» es de atracción y de rechazo, de fascinación y de prevención, de deslumbramiento y de desengaño; lo que no impide que establezca con ellas complejas correspondencias y sutiles entramados que contribuyen a fraguar su escritura. Compagnon, en su Baudelaire, irreductible —publicado por el solvente sello editorial de Acantilado, con traducción de José Ramón Monreal—, analiza estos elementos de la modernidad en el maldito parisino, como el paciente restaurador de un cuadro estudia sus diferentes capas y veladuras para desentrañar sus arcanos.
El periódico, para Baudelaire, «representa un espejo moral, una caricatura del hombre moderno». Su relación con la prensa diaria, tan utilizada por él, no solo para sobrevivir, sino como proyección y acicate de su obra, es una buena muestra de su confrontación con la sociedad de su tiempo, al considerar los contenidos de los periódicos un reflejo hipócrita de la perversidad del ser humano: «No comprendo que una mano pura pueda tocar un diario sin estremecerse de asco». Pero ello no le impide solicitar favores para que sus directores, a los que desprecia, le publiquen sus colaboraciones. Doblez que también manifiesta en su relación con los fotógrafos, y con la gran sensación de su tiempo, la fotografía (como bien demuestra su correspondencia con Nadar, que le hizo los mejores retratos que tenemos del poeta). Baudelaire, como bien señala Compagnon, percibió la fotografía, imbuida de características realistas, imitativas y paganas, como un signo más de decadencia, cuya cercanía a la realidad solo conducía a la representación de su mentira. Aunque el nuevo fenómeno no dejase de fascinarle, como sucedía a todos sus coetáneos, al observar, sorprendidos, como el sol se transformaba en el más fidedigno lápiz. Pero esto también conllevaba el riesgo, como sucedía con las grandes tiradas de los periódicos facilitadas por la imprenta, de que se uniformase el gusto: «Si se permite que la fotografía supla el arte en algunas de sus funciones, pronto, gracias a la alianza natural que encontrará en la necedad de la multitud, lo habrá suplantado totalmente o corrompido».
Son muchas las cuestiones que Compagnon aborda en los sucesivos epígrafes de su Baudelaire, irreductible, incluso, algunas de ellas de interés antropológico, como el impacto de la fotografía, del gas o de los bulevares en el comportamiento y la socialización del homo urbanus. Pero al final se tiene la impresión de que Baudelaire vuelve a escapársele por los callejones oscuros de sus páginas, mostrándose verdaderamente irreductible. Quizá porque no enlace las relaciones —llamémoslas— de índole social con la teoría estética que el autor de Las flores del mal desarrolla en su ensayo crítico El pintor de la vida moderna. Compagnon cita varias veces este importante trabajo de Baudelaire, sin llegar a establecer las conexiones existentes entre sus planteamientos estéticos y su dialéctica (más que ambivalente) relación con la modernidad. En este aspecto, el poeta de la ciudad se muestra bastante diáfano, al manejar unos supuestos netamente platónicos:
«Lo bello está hecho de un elemento eterno, invariable, cuya cantidad es excesivamente difícil de determinar, y de un elemento relativo, circunstancial, que será, si se quiere, alternativamente al mismo tiempo, la época, la moda, la moral, la pasión. Sin este segundo elemento, que es como la envoltura divertida, centelleante, aperitiva, del dulce divino, el primer elemento sería indigestible, inapreciable, inadecuado e inapropiado a la naturaleza humana. Desafío a que se descubra una muestra cualquiera de belleza que no contenga estos dos elementos».
Baudelaire apunta a unas formas ideales que perduran a través del tiempo y que el extrae de lo que denomina el arte «antiguo», pero siendo plenamente consciente de que «la modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente». En los periódicos, en el gas, en los bulevares… se encuentra la «otra mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno e inmutable», porque «toda nuestra originalidad viene del sello que el tiempo imprime a nuestras sensaciones». De lo que se deduce que si se suprime la cobertura de nuestra cotidianidad se «cae forzosamente en el vacío de una belleza abstracta e indefinible, como la de la única mujer antes del pecado original».
Baudelaire fue el primer poeta que se quitó de su cabeza los laureles de Apolo, que arrojó su aureola sobre el macadán urbano como guano para Las Flores del mal. Irreductible Baudelaire.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: