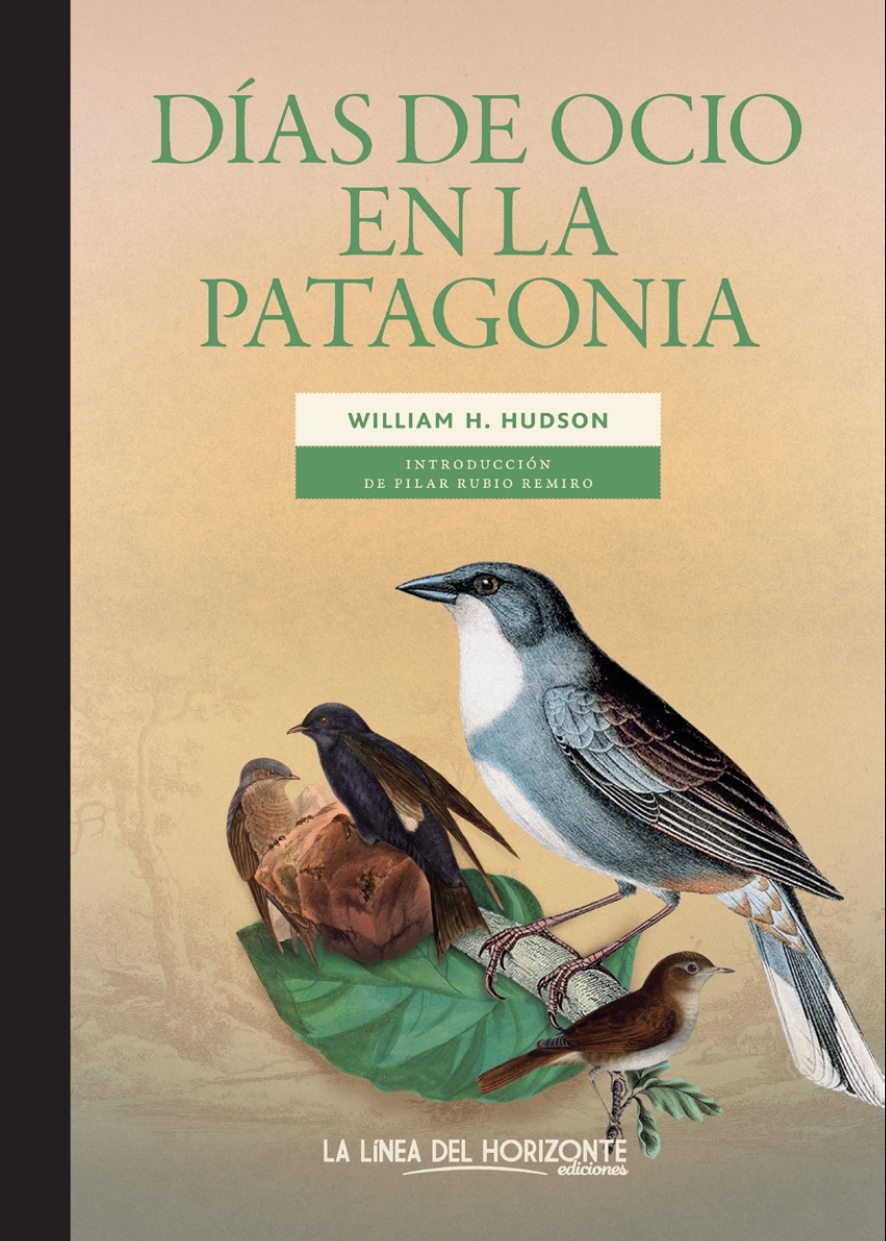
Cuando William H. Hudson publicó Aves y hombres en 1901, ya era un escritor caracterizado por su militancia en defensa de las aves. En esta obra, intrigado por esta maravillosa fauna, describe con minucioso detalle el vuelo de las perdices, el comportamiento de los búhos, el canto de los ruiseñores, el plumaje de las grajillas, etc. Desde joven, Hudson estuvo vinculado a la Society for the Protection of Birds, y ya había escrito varios panfletos donde denunciaba el uso de plumas de garcetas y aves del paraíso en la moda femenina, por ejemplo. Así, se fue convirtiendo en una voz representativa en los círculos conservacionistas y en un verdadero precursor del ecologismo.
Por primera vez traducida al español —y en un edición crítica—, Aves y hombres es un libro que se centra en la gran pasión de Hudson, las aves, y que demuestra su perspectiva global sobre los problemas acarreados por la civilización moderna y el capitalismo internacional. En nuestros tiempos de cataclismo ecológico, los ensayos de Hudson —pionero entre pioneros en su defensa de la biodiversidad del planeta— nos atañen más que nunca.
Zenda adelanta las primeras páginas del libro, publicado por la editorial La Línea del Horizonte.
***
PALABRAS LIMINARES
Hijo de padres estadounidenses, William H. Hudson nació cerca de Quilmes, a unos treinta kilómetros al sur de Buenos Aires, el 4 de agosto de 1841. En casa se hablaba inglés, la familia contaba con una biblioteca de libros de lengua inglesa y la formación esporádica que recibieron los seis hijos fue en inglés, mientras que fuera de la casa, entre los gauchos que acudían a la pulpería del padre y con los hijos de los estancieros vecinos, se hablaba en español. La verdadera educación de Hudson provino, sin embargo, de su convivencia fascinada con las aves y con toda la flora y la fauna de la plantación de acacias y el huerto de la casa familiar, así como de las llanuras que la rodeaban y los lagos cercanos. Esa curiosidad por el mundo natural no decayó en su adolescencia y ya de adulto, en medio de sus andanzas al modo gauchesco por las llanuras del Río de la Plata, Hudson aprendió a cazar y disecar las aves que tanto le apasionaban y estableció contacto con la Zoological Society de Londres, que respondía a sus envíos de pieles de ave con entusiasmo. En abril de 1874, abandonó Argentina rumbo a Inglaterra. No volvería jamás. Vivió largos años de penuria en Londres, pero ya a mediados de los ochenta publicó su primer libro, una novela que en esa primera edición pasaría casi inadvertida. A comienzos de los noventa, alcanzó cierto éxito con dos ensayos sobre la naturaleza argentina, y ya en el siglo XX sus libros de narrativa situados en ambientes sudamericanos —El Ombú (relatos de la pampa), la segunda edición de The Purple Land (sobre las guerras civiles en la Banda Oriental, el futuro Uruguay) y Green Mansions (novela ambientada en la selva tropical de Guyana)— lo consagraron definitivamente. Sus memorias Far Away and Long Ago, de 1918, suelen ser consideradas su obra maestra. Estos libros, como todo lo que escribió, están en inglés.
Entre 1893 y 1922, Hudson —que ya repudiaba la caza indiscriminada de las aves y el exterminio que sufrían tanto en su país adoptado como en su Argentina natal— publicó catorce libros de ensayos o crónicas sobre el mundo rural del sur de Inglaterra. Entre ellos, Birds and Man —que he traducido como Aves y hombres— tuvo una primera edición en 1901 y una segunda, con añadidos de diversa índole, dos capítulos nuevos y otro suprimido, en 1915. Es un libro que se centra en la gran pasión de Hudson, las aves, y hasta ahora jamás se había traducido. En esta primera edición en español, he añadido un estudio final —«Hudson, pionero del ecologismo»— que indaga en la vida y obra del autor, sobre todo en lo que concierne a este libro, y en la importancia de su legado. En las notas he querido dar información relevante sobre los numerosos escritores y científicos nombrados o citados por Hudson y sobre las aves que menciona, y he querido, por otra parte, establecer un diálogo con otros de sus ensayos.
En el centenario de su muerte —falleció el 18 de agosto de 1922—, este libro es el mejor homenaje que he podido concebir a un autor imprescindible en las letras británicas y aún más —después del tardío descubrimiento de su obra— en Argentina, donde se ha celebrado a «Guillermo Enrique» como un eslabón perdido (y recuperado) en la tradición de las letras rioplatenses. En nuestros tiempos de cataclismo ecológico, los ensayos de Hudson —pionero entre pioneros en su defensa de la biodiversidad del planeta— nos atañen más que nunca. «No podemos darnos el lujo de esperar», escribió en este libro al ver la hemorragia de tantas especies ya desaparecidas o en vías de desaparición. Parece, a veces, como si siguiéramos esperando el momento de actuar.
Niall Binns
1
AVES EN SU ESPLENDOR
(A modo de introducción)
Hace algunos años, en un capítulo que dediqué a los ojos en un libro de memorias sobre la Patagonia, hablé del desagrado que me producía el espectáculo de las aves disecadas. No me refería, desde luego, a las pieles de ave en los cajones de un gabinete, ya que estas son indispensables para el ornitólogo y de gran utilidad para ese espectro más amplio de personas que sin ser ornitólogos se interesan inteligentemente por las aves. Lo desagradable era el espectáculo de pieles rellenas de lana y subidas sobre sus patas en imitación de aves vivas, a veces (¡vaya parodia!) en su «entorno natural». Ese «entorno» suele estar construido y compuesto de unos pocos puñados de tierra para conformar así el suelo de la caja de cristal: arena, roca, arcilla, caliza o gravilla; sea cual sea el material, tiene invariablemente, como toda «materia fuera de su lugar», un aire mugriento y triste. Sobre ese suelo hay hierba, juncias y arbustos en miniatura, hechos de zinc y latón, que han sido sumergidos después en un cubo de pintura verde. En el capítulo mencionado escribí:
Al cerrarse los ojos con la muerte, el ave se transforma, salvo para el naturalista, en un simple manojo de plumas muertas; por mucho que se metan bolas de cristal en las cuencas vacías y se le dé al espécimen disecado una actitud desafiante imitadora de la vida, nada hay de vital en la mirada de esos orbes vítreos: «la pasión y la vida, cuyas fuentes son de dentro» se han desvanecido, y hasta la obra más fina del taxidermista, que ha dedicado una vida entera a su arte bastardo, no suscita en la mente más que sensaciones de irritación y asco.
Está mal escrita esa última oración. Debía haber dicho «en mi mente», y asimismo en la mente de todos los que, conociendo las aves vivas tan íntimamente como yo, comparten mis sentimientos hacia ellas.
En vista de esta actitud mía sobre las aves disecadas y montadas en su «entorno natural», no es menos natural que yo evite los lugares donde se expongan. En Brighton, por ejemplo, en las numerosas ocasiones en que he visitado y me he alojado en esa pequeña ciudad, nunca tuve la inclinación de ver el Museo de Booth, que se supone que ofrece una colección inmejorable de aves británicas. Sabemos que fue la obra de toda la vida de un ornitólogo fervoroso que era a la vez un hombre de recursos, y no ahorró esfuerzos para que fuese perfecta a su manera. Hace unos dieciocho meses pasé una noche en la casa de un amigo no muy lejos de la calle de Dyke, y a la mañana siguiente, ya que contaba con un par de horas libres, di una vuelta por el museo. Fue una experiencia dolorosamente decepcionante, porque si es cierto que no esperaba disfrutar de la visita, no había previsto el malestar que me causaría. Resulta que hacía poco tiempo yo había observado una curruca rabilarga en vivo, en el momento de mayor belleza de esta pequeña y escurridiza criatura, porque no solo llevaba su plumaje más brillante sino que el entorno en sí era ideal: «la aliaga era incienso y llama». Ofrezco una amplia descripción de la curruca rabilarga, tal como la vi entonces y en otras muchas ocasiones en la época del florecimiento de las aliagas, en un capítulo de este libro; pero en esa ocasión particular, mientras la observaba, la veía con un aire nuevo e inesperado, y sintiéndome sorprendido y feliz exclamé para mi interior: «¡Ya he visto el chochín del tojo en todo su esplendor!».
Puede que haya sido un suceso excepcional, uno de esos efectos de la luz sobre el plumaje que solemos ver en aves con plumas lustrosas y de color metálico, aunque también, con menos frecuencia, en otras especies. Así la tórtola europea, al apartarse del observador con el sol de mediodía reflejado en su plumaje superior, cuando llega a una distancia de doscientos o trescientos metros parece teñirse a veces de una blancura radiante.
Llevaba un par de horas observando los pájaros. Estaba sentado, inmóvil, sobre una mata de brezo en medio de los arbustos de aliaga, y de vez en cuando se me aproximaban, impulsados por la curiosidad y la inquietud, ya que sus nidos estaban cerca, pero nerviosos siempre, no permanecían a la vista por más de unos pocos segundos. El más bello y atrevido era un macho, y fue este el que acabó por posarse en un arbusto a la altura de mis ojos, a unos doce metros de donde me encontraba sentado, y se exhibió ante mí de manera habitual, con la larga cola erguida, la cresta erecta, el ojo carmesí centelleante, y con la garganta henchida mientras me regañaba con sus breves reclamos. Pero su color ya no era el de una curruca rabilarga: a cierta distancia, su plumaje superior parece siempre de un negro pizarroso; desde cerca es de marrón pizarroso; en ese instante, en cambio, estaba oscuro, y salpicado o moteado con exquisitos matices blancos y grisáceos, como la blancura de la plata oxidada. Esa extraña aparición, tan hermosa, permaneció allí durante un lapso de unos veinte segundos y luego se esfumó. Voló a una rama distinta, y volvió a ser un pequeño pájaro marrón pizarroso con un pecho rojo castaña.
Es improbable que yo vuelva a ver la curruca rabilarga con esa estampa, ese curioso resplandor forjado por la luz del sol sobre las plumas delicadas, oscuras pero a la vez semitranslúcidas, de su manto. La imagen, sin embargo, se ha alojado en mi mente y, junto a otro millar de imágenes igualmente bellas, me acompañará como una posesión para siempre.
Durante mi vista a la célebre Colección Booth, me vino a la mente este recuerdo del pájaro que acabo de describir; y después de escudriñar la amplia y alargada sala con sus estantes atestados de aves disecadas, como si fueran los estantes abarrotados de una tienda, en busca de las currucas rabilargas, fui directamente a una vitrina donde había un grupo de ellas amarradas a un arbusto de aliaga. Cada ejemplar había sido retorcido por el taxidermista en una actitud distinta. Eran pajarillos viejos, polvorientos y muertos, dolorosos de ver. Eran un libelo contra la naturaleza y un insulto a la inteligencia humana.
Fue un alivio abandonar esa vitrina por otras, menos indecentes, pero todas las aves, al igual que las currucas, estaban puestas también en su entorno natural: unas piedrecillas, un poco de pasto, algunas hojas pintadas o qué sé yo, y por detrás una vista panorámica sobre el gran mundo de fuera, con su tierra verde y su cielo azul, todo pintado sobre el escueto cuadrado de madera o lienzo que conformaba el fondo de la caja de cristal.
Me fijé en las conversaciones de las otras personas que recorrían la sala, y oí muchas expresiones sinceras de admiración: estaban realmente encantadas y pensaban que era todo una maravilla. Esa es, en realidad, la impresión general de los que visitan esos lugares, y si realmente es sincera, la sencilla explicación es que no conocen otra cosa. Nunca han visto de verdad nada del mundo natural; han mirado siempre con la mente y la imaginación ocupadas por otras cosas más familiares: por escenas y objetos del interior, por paisajes descritos en los libros. Si en algún momento hubiesen contemplado de verdad —es decir, con emoción— aves vivas y en libertad, la imagen de lo contemplado se habría fijado en sus mentes; y así, con algo de criterio para la comparación, aquellos restos deprimentes de cosas muertas, expuestos como si fuesen una restauración o semblanza de vida, no habrían producido en ellos más que un efecto profundamente desolador.
Se habla del valor educativo de este tipo de exposición, y es legítimo conceder que podría ser útil para jóvenes alumnos de zoología, sobre todo si se repartieran los ejemplares a lo largo de un área extensa, colocándolos en grupos dispersos para ofrecer una idea aproximada de la relación que hay entre cada uno de ellos, y de cada conjunto con los grupos vecinos, y de estos con otros aún más distantes. La sola ventaja de organizarlos así sería permitir que el joven estudiante se librase de la noción falsa, suscitada ineludiblemente por la clasificación que se aprende en los libros, de que la naturaleza ordena sus especies en líneas o filas, y sus géneros en una cadena. Pero nadie ha intentado un plan de esa índole, probablemente porque sería provechoso solo para uno de cada quinientos visitantes, y el coste sería excesivo.
Tal como están, las colecciones no ayudan a nadie. Sirven solo para confundir y en muchos sentidos son nocivas para la mente, sobre todo entre los jóvenes. De la multitud de ejemplares que se exponen ante el público, cada uno constituye una falsificación y una degradación de la naturaleza, y la impresión que dejan es la de una masa o ensamblaje de formas incongruentes, y de una confusión de colores. El único consuelo es que la naturaleza, más sabia que nuestras autoridades, se opone a ese rudo sistema de sobrecargar el cerebro. Es benévola con la intemperancia de sus hijos silvestres y es capaz, también, de librar la mente congestionada de una carga así. Esos objetos en un museo no son ni pueden ser vistos con emoción, tal como contemplamos las formas vivas y todo lo natural; y, ya que somos lo que somos, son incapaces de registrar en nosotros impresiones duraderas.
—————————————
Autor: William H. Hudson. Traductor: Niall Binns. Título: Aves y hombres. Editorial: La Línea del Horizonte. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



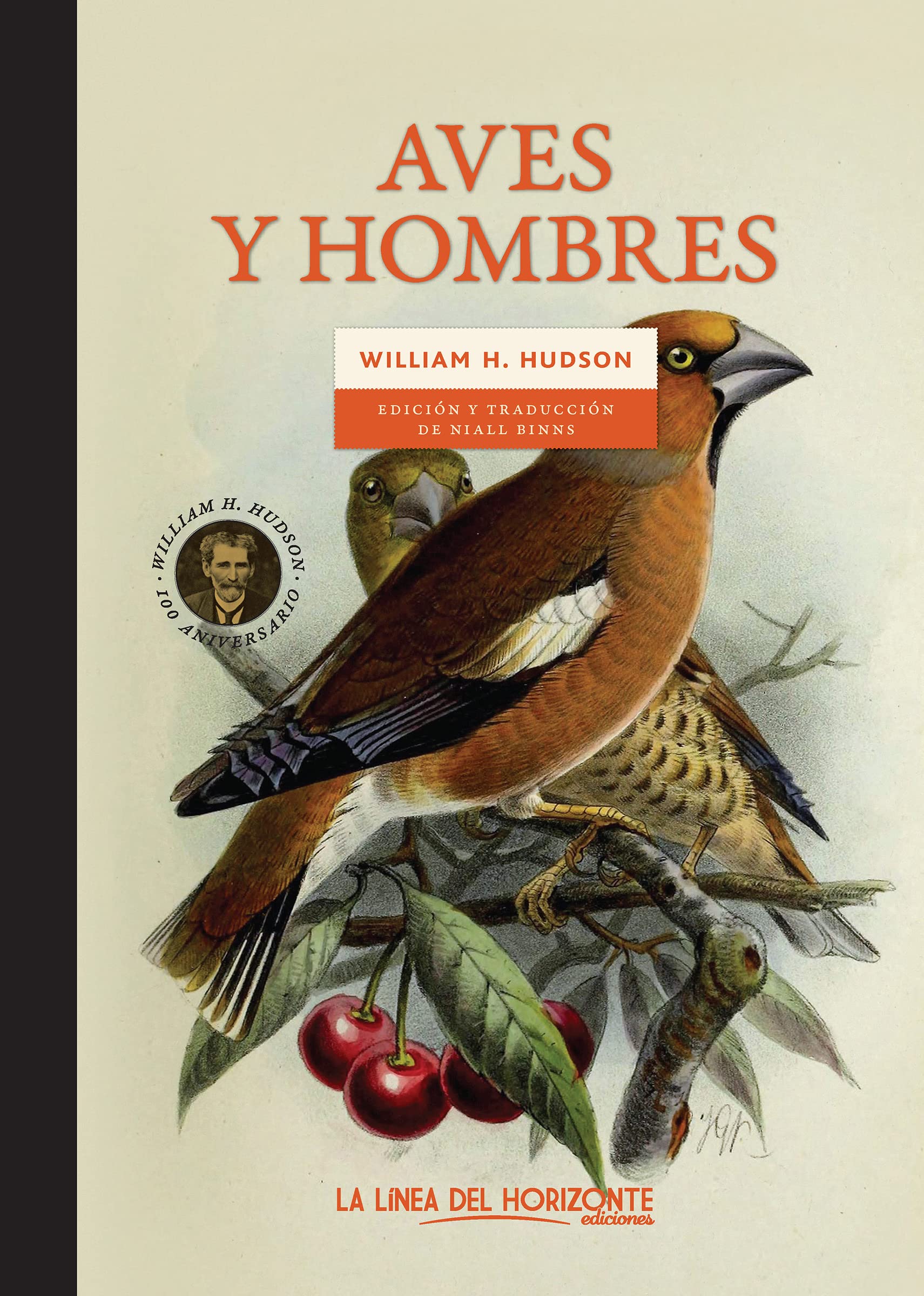

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: