
Praeterita est virgo: duxit sua praemia victor.
Sobrepasada fue la muchacha: consiguió su premio el vencedor.
(Ovidio, Metamorfosis X, 680)
Madrid, en la actualidad.
Primera manzana
No había riesgo aparente, así que aceptó la propuesta de él para pasear juntos. Charlaban de forma despreocupada sobre cuestiones triviales y casi sin fijar su atención en las obras maestras que los rodeaban. Distraídos, abandonaron el pasillo central, giraron a la izquierda y de repente quedaron ambos paralizados. Estaba allí. Al fondo. Rotundo. Los habría estado esperando allí desde hacía siglos, perenne, mudo en toda su monumentalidad. La intrascendente conversación quedó interrumpida de forma súbita. Tal vez la caprichosa Tyche había guiado sus pasos hacia esa sala. Ella no podía imaginarse hasta qué punto alguien puede dejarse atrapar en la contemplación de una pintura. Decidió respetar su ensimismamiento. Él, ausente, viajaba con la mente muy lejos de allí. Era evidente que no se trataba de simple admiración por una escena que ya debía de conocer con antelación.
«A primera vista, parece más una coreografía que una carrera. Los estilizados cuerpos, especialmente el de él, parecen gravitar pálidos sobre el fondo oscuro. La postura altiva de su cuerpo y su mirada atrás evocan tal vez desaire y superioridad, como si estuviera seguro de que la estratagema fuera a funcionar. Las pudorosas telas ondean en el aire y afianzan la sensación de movimiento. Las rojizas acompañan el movimiento progresivo de él, mientras que las azuladas, quizás más vaporosas, envuelven el giro de ella hacia atrás, de tal manera que casi se rozan en el centro en un sutil conflicto. Ella se agacha serena a recoger el anhelado fruto. En absoluto parece ser presa de la codicia o de cualquier otro instinto aún más bajo. Antes bien, está como hipnotizada ante esa nueva pequeña redondez dorada que se le ha cruzado en el camino».
Él seguía absorto en su contemplación. Ella no había dejado de observarlo ni un segundo. Aunque él no había despegado sus labios, su expresión dejaba traslucir cuando menos una notable sensibilidad estética. Sin duda, ella consideraba atractiva esa faceta en un hombre. Le cansaban los culturetas que se creen merecedores de un doctorado honoris causa por el mero hecho de enumerar cuatro detalles aprendidos y recurrentes, pero que luego se diluyen como azucarillos cuando profundizan en los argumentos. Este caso era manifiestamente distinto y eso alimentó en ella cierto interés por su acompañante. Por supuesto, eso no supondría ningún quebrantamiento de su firme voluntad de rehuir cualquier nueva relación.
Segunda manzana
Él sostenía su iPhone con aparente indiferencia, pero sus repetidas miradas de reojo al aparato lo delataban. ¿O quizás sólo pretendiera consultar la hora? Necesitaban descansar y refrescarse. Se sentaron en una terraza cercana y pidieron un par de cafés con hielo. Aprovechando que ella respondía a una inoportuna llamada, él aprovechó para mirar al fin su teléfono móvil. Ella, no obstante, se había percatado de su acción. Una vez más él escrutaba cada detalle de la instantánea que había tomado furtivamente en la sala del museo. No parecía que él fuera uno de esos cretinos que desprecian la realidad para mirarla sólo a través de una cámara de última generación. No estaba prohibido hacer fotos sin flash. Siempre le había parecido una estupidez la pretensión de captar la esencia de una obra artística en una simple fotografía. Y menos aún, digital. Total, para subirla a una nube de insustancialidad. Ella disculpaba que por una vez hubiera sentido el impulso de hacerlo. Ni siquiera le molestó que él continuara inmerso en su pantalla, disfrutando del resultado de su arrebato, como si fuera un trofeo de caza.
Es probable que hubiera tomado conciencia de que ella ya lo observaba, pero él se mantenía distante. Tan absorto, que le parecerían provenientes de otra dimensión las palabras de disculpa de ella por haberlo desatendido por unos instantes para responder la llamada. Él, abstraído, reflexionaba sobre la pintura que le había robado toda la atención. Pensaba en voz alta.
«Partiendo de la cabeza de él vuelta atrás, una clara línea diagonal de luz se proyecta hacia la esquina opuesta, donde la mano de ella se extiende para coger la fruta de oro. Esa línea imaginaria está poblada de manos, manos más expresivas, si cabe, que los propios rostros. La de él, que parece desprenderse de los bienes materiales para conseguir el bien supremo de la belleza. Quizás solo finge, con la idea de que el exceso de confianza de ella le permita conseguir su fin último. Las de ella: una que sujeta sin codicia la pequeña esfera bruñida, y la otra que roza con la punta de los dedos un nuevo objeto del deseo. Aunque en realidad, el sereno movimiento de ella parece insinuar que, quizás por voluntad propia, se está doblegando más a la tenacidad de él que al anhelo de posesiones materiales».
Ella comenzaba a ratificar sus impresiones previas. No era una pose. Él tenía una sensibilidad muy poco común. Nada comparable con los hombres que se le habían cruzado hasta entonces. Su buen gusto empezaba a horadar su coraza. Tantos desengaños la habían vuelto indiferente a las insinuaciones de eventuales rondadores, pero esta vez habían cambiado las tornas. Se mostraba vulnerable por primera vez en muchos meses. La aguda interpretación que él había hecho del cuadro le había despertado infinidad de ideas más que sugerentes. El tiempo con él pasaba como en una carrera a cámara lenta, intenso y plástico. Por contra, el reloj era objetivo e implacable. Las nueve y media pasadas. Tendrían que despedirse.
Tercera manzana
Como de costumbre en aquella colmena urbana, a ella le había resultado casi un milagro encontrar una plaza libre donde aparcar. Él la acompañaría al aparcamiento y luego tomaría el metro de vuelta, como esos hombres chapados a la antigua. El camino hacia el parking les llevaría varios minutos, tiempo más que suficiente para seguir charlando.
—¿Sabes? Yo ya conocía el cuadro de Guido Reni por los libros. Incluso es probable que lo hubiera visto en vivo durante cualquier otra visita que haya hecho al Prado. Hoy me parecía que lo contemplaba por primera vez —comentó él con aire distraído.
—Suele ocurrir con todas las artes —respondió ella con seguridad—. ¿Nunca te has emocionado con una pieza musical que ya habías escuchado infinidad de veces? Hay circunstancias especiales que nos hacen más sensibles al mundo que nos rodea.
—Tienes razón —reconoció—. Pero más que emocionarme, esta pintura me ha hecho reflexionar sobre algunas cuestiones que nunca antes había considerado. ¿Te has fijado en que, frente a lo que sucede en la historia bíblica, es el hombre quien representa la tentación? Es él y no ella quien ofrece el fruto del deseo.
Ella asintió con un leve gesto de cabeza. Detuvo sus pasos bajo el parpadeo de una farola agonizante que se resistía a claudicar, inspiró profundamente y, mirándole a los ojos, aseveró:
—No pretendo dar lecciones de nada, pero a mí también la pintura me habla del papel de la mujer. Seguro que conoces la relación de esta leyenda con los ritos deportivos femeninos y el origen mítico de los certámenes atléticos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la leyenda de Hipodamía. Ella también retaba a incautos pretendientes a una infausta carrera de carros. Así se instituyeron los Juegos Olímpicos.
La luz de la farola se intensificó hasta tal punto que creó una especie de efecto teatral. Las mejillas de ella adquirieron un tono rosáceo y cálido que la hicieron aún más atractiva. La lámpara no resistió la subida de tensión. Fue su último estertor. Un chasquido metálico sumió a la pareja en una sutil penumbra. Ella, al fin, emprendió la marcha, retomando la palabra.
—Tuve un profesor de griego en el instituto que nos tenía a todos enganchados con estas viejas historias. Desde entonces me han resultado muy sugerentes esas mujeres deportistas de la mitología. No me parece casual que tanto Atalanta como Hipodamía compartieran su desprecio por cualquier relación con el sexo contrario…
Ella detuvo de nuevo el paso y, tras asegurarse de que él también se había detenido y la miraba a los ojos, prosiguió:
—… y, sabiéndose invencibles, estas heroínas se valían de su superioridad para salvaguardar su virtud. ¿Cómo podían ser tan incautos sus presuntuosos pretendientes?
Entre disquisiciones sobre el deporte femenino antiguo e historias de mujeres inaccesibles de la mitología, casi sin darse cuenta, habían llegado al coche. Ella necesitó dos interminables minutos para encontrar las llaves en su bolso. No podía creer que estuviera nerviosa. Le agradeció con fingida frialdad que la hubiera acompañado, se sentó al volante y permaneció unos instantes sin levantar la mirada del salpicadero. Tras introducir la llave en el contacto, lo buscó con la mirada; pero él ya se había dado media vuelta y estaba a punto de perderse, quizás para siempre, en una solitaria y lúgubre salida peatonal situada al fondo del segundo sótano.
Bajó la ventanilla.
Lo llamó por su nombre.
Lo invitó a tomarse una última copa en su apartamento.
Ella conducía como de costumbre, decidida y con aparente seguridad. Ahora ambos enmudecían de nuevo embelesados, imaginando quizás lo que les depararía el futuro inmediato. Una momentánea mirada de ella en el espejo retrovisor le dejó una fugaz imagen de los leones Atalanta e Hipomenes petrificados arrastrando el fatigoso carro de Cibeles y una tupida hilera de faros que, como los deslumbrantes ojos de Argos que jamás pestañean, avanzaba monocorde detrás de ellos.




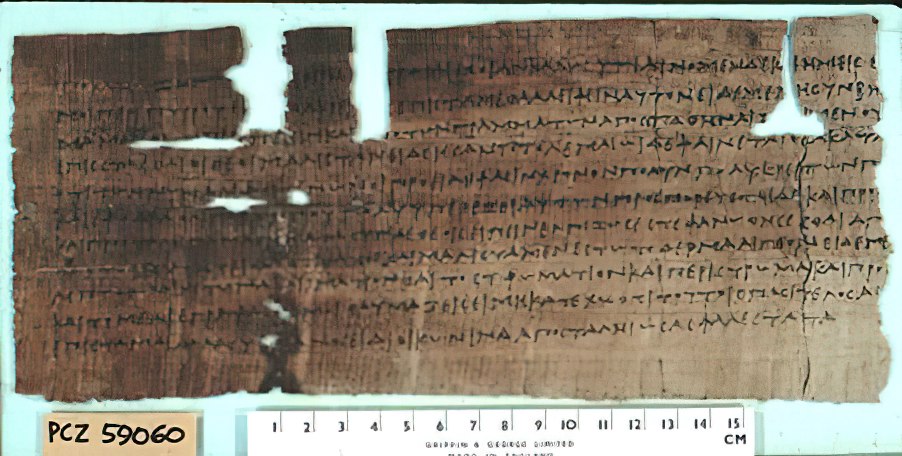

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: