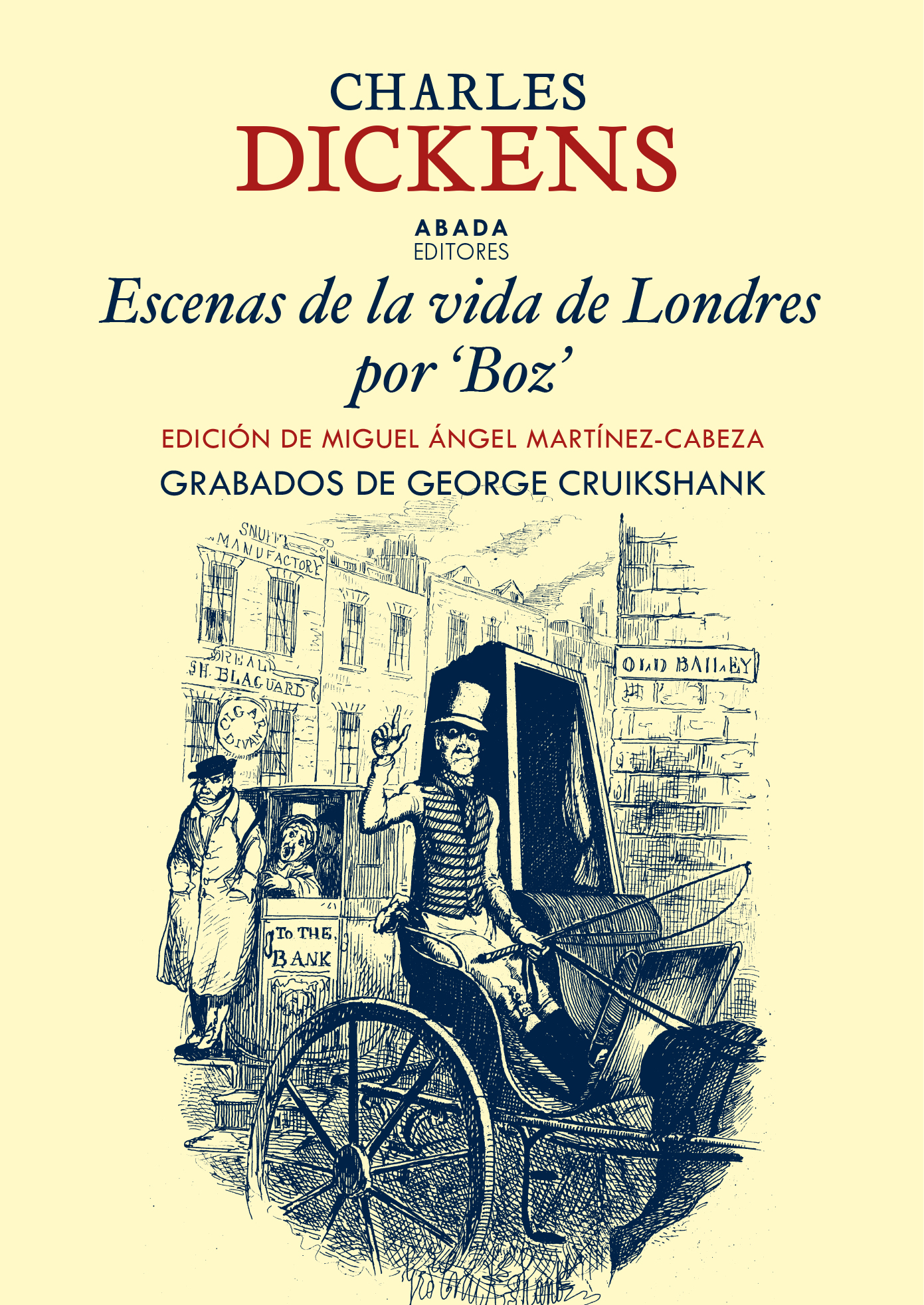
De Múnich a Catar
En la madrugada del 5 de septiembre de 1972, durante los Juegos de Múnich, un comando del grupo terrorista Septiembre Negro, en complicidad con organizaciones neonazis alemanas, secuestró a once miembros del equipo olímpico israelí a los que terminaría asesinando. El estupor y la resulta con que la mayoría de la sociedad respondió ante la masacre no impidió que las competiciones siguieran desarrollándose con toda la normalidad que permitían las circunstancias, lo cual seguramente respondía a la vocación de impedir que la infamia de un grupo criminal condicionara el desarrollo de unas celebraciones cuya suspensión sin duda entraba dentro de las pretensiones de quienes apretaron los gatillos. Era una decisión controvertida, pero al fin y al cabo comprensible dentro de esa lógica que aconseja no ceder ante quienes prefieren la fuerza a la razón. No veo que sea, por lo tanto, un caso equiparable al del Mundial de fútbol que se celebra este mes en Catar, un país donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia y en el que se han dado incidentes poco claros, por emplear un eufemismo aséptico, que sí habrían justificado la suspensión inmediata del torneo. No se puede decir que las altas instituciones futbolísticas dieran ejemplo al elegirlo como sede, y desde luego no ofrece ninguna garantía su silencio recurrente ante hechos que merecerían, si no una condena directa por aquello de guardar las formas para disimular el dislate propio, al menos un gesto de repulsa. No voy a entrar en la vergüenza ajena que uno siente al conocer cosas que se han dado por allí —los periodistas que intentan blanquear con simplezas una realidad inhóspita, el escaso apoyo que han obtenido selecciones que quisieron aprovechar su presencia para denunciar la situación de determinados colectivos—, pero sí en el nulo interés que ponen en reivindicar los derechos humanos los organismos que rigen el autodenominado deporte rey y que deberían anteponer al dinero cuestiones que son mucho más importantes que un margen de beneficios. El régimen iraní ha anunciado que ejecutará a un futbolista que tuvo la osadía de pronunciarse a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y, hasta donde llega mi conocimiento, no ha habido reacciones. No se ha pronunciado la FIFA, ni se ha prohibido automáticamente la presencia de Irán en ninguna competición deportiva, ni se ha llamado a consultas a embajador alguno. Todo sigue como si no pasara nada, exhibiendo sin pudor una ausencia de ética que empaña aún más la ya de por sí empobrecida estética que rige las trastiendas balompédicas. El espectáculo tiene que continuar pase lo que pase, parecen querer decirnos, pero ese «pase lo que pase» no debería contener el sacrificio arbitrario de un hombre que sólo ha querido ser valiente y justo, ni es ahora un grupo terrorista quien asesina, sino todo un estado cuya selección tomó parte en el Mundial hasta su eliminación. Entre los Juegos Olímpicos de Múnich y la Copa del Mundo de Catar median cinco décadas, y quizá convenga preguntarnos qué hemos aprendido o desaprendido en ese tiempo, y si realmente creemos que nos encontramos ahora en el lugar al que aspirábamos a llegar entonces.
Algo personal
Está Joan Manuel Serrat a punto de dar su último concierto. Será la víspera de Nochebuena, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y la inminencia de la fecha infunde en el ánimo una inevitable melancolía, porque esa retirada de los escenarios entraña también una despedida de algo íntimo para quienes, de uno u otro modo, nos mantuvimos vinculados a sus canciones mientras él las componía y las iba interpretando por el mundo. Ya llevaba unos cuantos años en ello cuando yo llegué, pero heredé la conexión por vía materna y la fui desarrollando a base de discos y conciertos sin percibir el menor anacronismo, porque también lo íntimo puede ser público y lo personal deviene universal cuando se desgrana con la sabiduría y la sinceridad que conforman el sumatorio del talento. Y así, y como quien no quiere la cosa, han sido muchos años atado a un cancionero que hablaba de mí, aunque en absoluto contara con mi concurso, y vinculado a unas emociones que se hacían también mías, en un sentimiento de exclusividad compartido con miles de personas a ambos lados del Atlántico. Mi profesión me permitió entrevistarlo en una ocasión —tan inesperada como surrealista: fue a las puertas de un restaurante en el que unos amigos lo esperaban para cenar, y tuvo la amabilidad de detenerse unos minutos a atender al reportero imberbe e inexperto que era yo por aquel entonces—, y hace año y medio el destino me brindó la oportunidad de sentarme frente a él en un restaurante. Ocurre a menudo que uno querría conocer a las personas a las que admira para charlar con ellas largo y tendido y que, las raras veces en que se le concede el privilegio, no acierta a verbalizar aquello que ronda por su cabeza. No puedo recordar con exactitud las cosas que hablé en aquella cena con Serrat, pero sí puedo enumerar todas y cada una de las que no llegué a decirle: que en mi primer viaje a Barcelona me escapé a la plaza de Lesseps para dedicar media mañana a rastrear las huellas del extinto cine Roxy; que hubo un tiempo que supersticiosamente escuchaba «Hoy puede ser un gran día» en las horas previas a los exámenes; que siempre que paso por la Costa Brava procuro acercarme a Calella de Palafrugell sólo porque allí fue donde escribió él «Mediterráneo»; que en mi niñez me gustaba repetir aquel estribillo suyo de «niño, deja ya de joder con la pelota» para que mis abuelas y la tía Amor se cabrearan un poquito; que en mi adolescencia me dio por chapurrear algo el catalán gracias a sus «Paraules d’amor» y a sus revisiones de algunas perlas de la nova cançó; que allá por el tercer curso del BUP escribí algo parecido a una nouvelle —que espero que se haya perdido para siempre— que tomaba el título de una de sus canciones y en cuyo argumento él jugaba un papel secundario; que el disco en el que ponía música a algunos poemas de Machado me ha venido acompañando desde que lo descubrí en mi adolescencia; que siempre se me cae la lágrima cuando llego al final de las «Nanas de la cebolla»; que tengo su «Romance de Curro el Palmo» por una de las obras maestras de la música popular contemporánea; que yo también prefiero querer a poder, palpar a pisar, y bailar a desfilar, y besar a reñir; que en su obra, en fin, se dan cita muchas cosas que me han deparado unos cuantos momentos felices. Por suerte para él, no me atreví a aburrirlo con la enumeración, pero le presenté a mi madre —que, al fin y al cabo, no dejaba de ser el resumen de todo— y le pedí que se hiciera una foto conmigo para no olvidar nunca que una vez estuve junto al tipo que me enseñó que un buen polvo es mucho mejor que un rapapolvo, y que siempre es preferible crecer a sentar la cabeza.
Cuentos de Navidad
A veces uno forja sus propias tradiciones sin otro fundamento que la casualidad. Hace años, por razones que no recuerdo, tuve que leer por estas fechas la Canción de Navidad de Dickens; doce meses después, a fin de consultar un par de frases de Ebenezer Scrooge para una cosa que andaba escribiendo, tuve que volver sobre aquella misma historia. Desde entonces, siempre que se acercan las fechas navideñas rebusco en mi biblioteca hasta dar con el libro en cuestión y dedico una o dos tardes a su relectura, en lo que viene a ser una íntima inauguración de estas semanas en las que tan proclives nos volvemos a hacer balance y a plantear buenos propósitos para el año que vendrá. Este año, y por motivos muy parecidos a los que me llevaron en su día a refrescar las andanzas del sucesor del difunto Marley, he vuelto sobre «Los muertos», el soberbio relato con el que dio por clausurado James Joyce su Dublineses. Además de constatar que se trata de la mejor nevada de toda la historia de la literatura, he caído por primera vez en que también se desarrolla en épocas navideñas, por más que las fiestas sean en este caso una mera excusa para dar coartada argumental a la celebración cuyos compases finales precipitan ese último párrafo inscrito con letras de oro en la historia universal de la literatura. Me ha dado por pensar que cada uno de esos relatos es el reflejo inverso del otro, como si Joyce se hubiera propuesto, involuntariamente, dar la réplica a Dickens después de unas cuantas décadas. Si en uno la Navidad constituye un punto de arranque imprescindible, en otro es una mera circunstancia temporal; si el primero en publicarse partía de un personaje solitario para terminar desembocando en una exaltación de las reuniones propias de estos días, el segundo comienza narrando los pormenores de uno de estos banquetes para enfocar la soledad gélida de su protagonista; si en Dickens la familia es una necesidad y un abrigo, en Joyce es un engorro y, tal vez, una mera cortina tras la que esconder las verdades. Queda a gusto de cada uno el decidir cuál de los dos está más atinado, pero a mí me cabe la sospecha de que ambos están equivocados y, al mismo tiempo, los dos tienen razón.



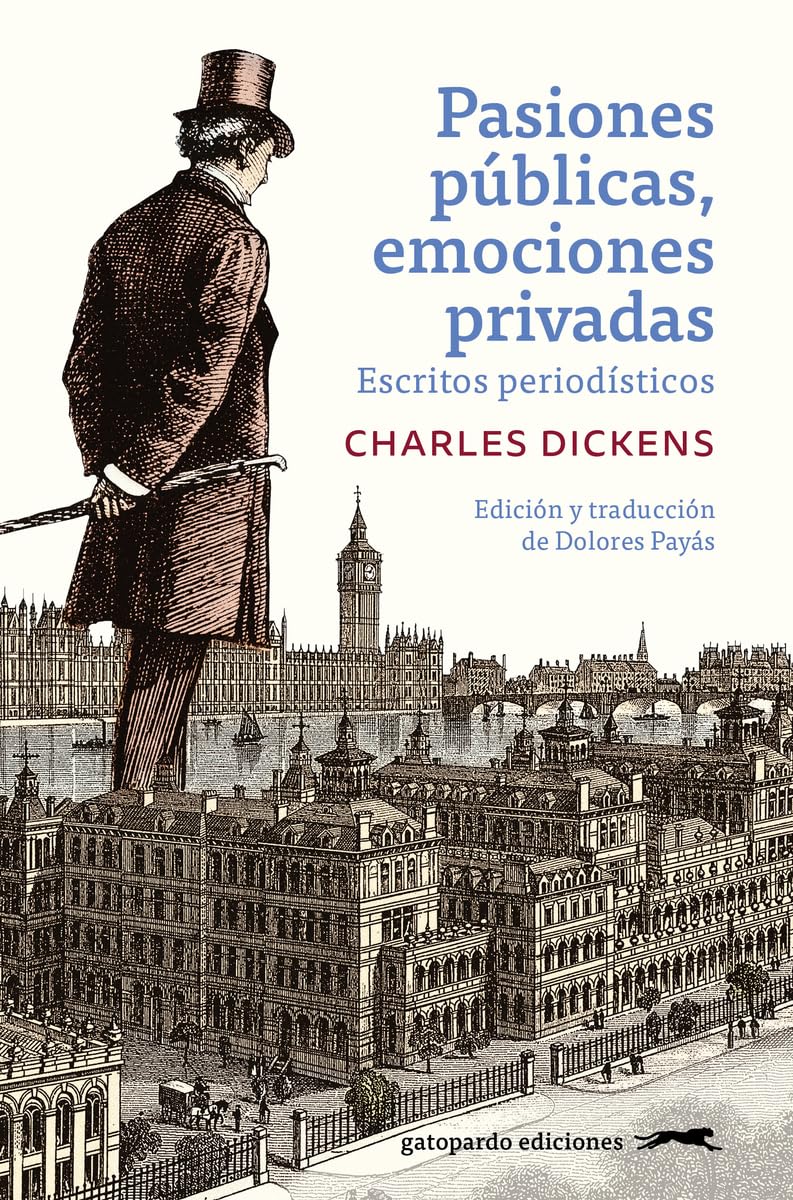


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: