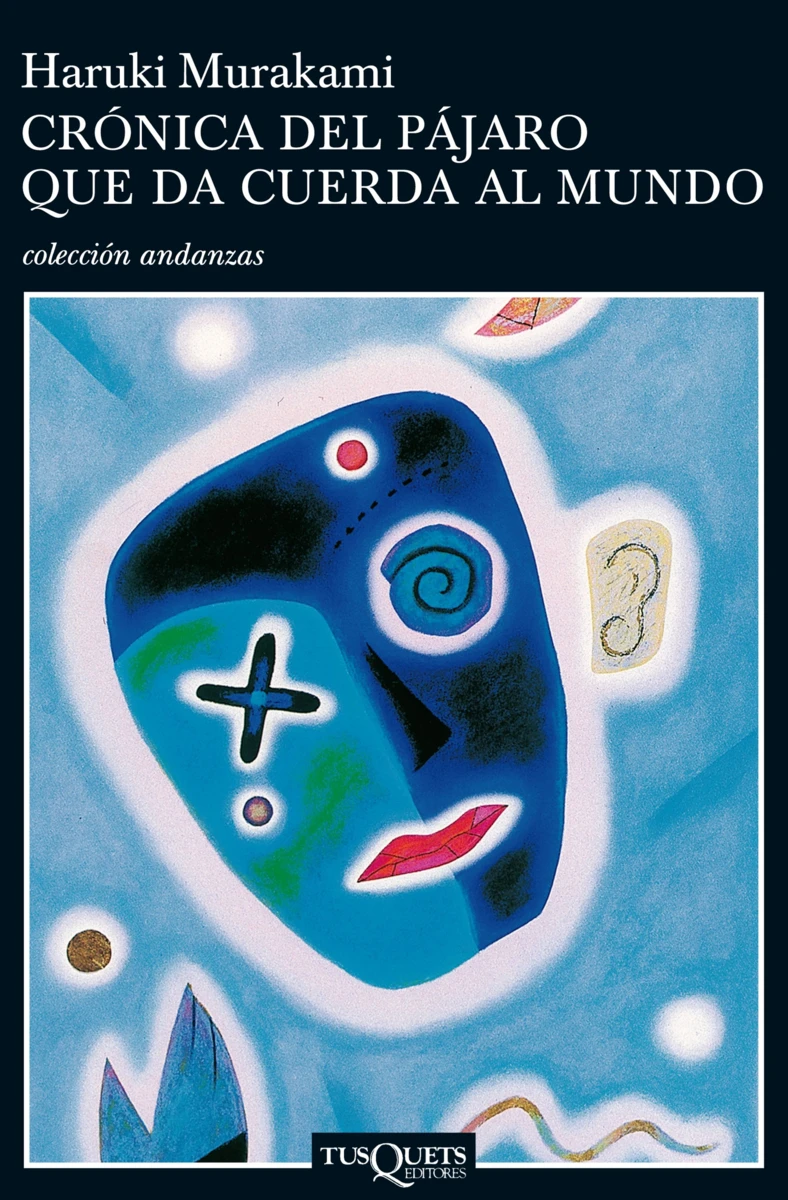
Uno despierta de la siesta preguntándose si no será demasiado osado proponer a Haruki Murakami (Kioto, 1949) para el premio Nobel, pero luego se toma un café y se le pasa. No porque no lo merezca, sino porque el mundo está repleto de asuntos más importantes —y acuciantes, dar con esa palabra que se resiste para cerrar un poema, sin ir más lejos— que tratar de hacer cábalas con los candidatos a un galardón que últimamente juega al despiste entre lo bienintencionado y lo demagógico. Si por mí fuera se lo daría al autor de Tokio Blues, pero tendría que disputárselo por ejemplo con Kjell Askildsen, aunque hoy ya resulta empeño vano, pues el escritor noruego nos dejó huérfanos en septiembre pasado, cuando contaba 91 años de experiencia. Una lástima que llorarán pocos. Así de injusta es la vida a veces, pero el artista trabaja para la eternidad, y las cuitas de este mundo debieran resultarle ajenas. Que Chéjov lo tenga en su gloria.
Murakami ya había entregado varias colecciones de cuentos, la más conocida Hombres sin mujeres (Tusquets, 2015), pero ahora se la juega con ocho relatos de origen disperso y peculiar alcance. El primero de ellos cuenta la historia de un amor de juventud que sobrevive en la letra impresa de un poema. La oda explícita al arte literario y a la trascendencia de la palabra resuena en frases como “enamorarse de alguien es como contraer una enfermedad mental no cubierta por el seguro médico” o “sin duda, en las condiciones adecuadas, un simple nombre o una palabra bastan para conmover el corazón humano” (de eso sabía mucho Gustave Flaubert), y algunas otras que será mejor que el lector tope con ellas para no desequilibrar el ajuste de medidas que todo buen cuento requiere para prosperar. El segundo de ellos sigue en ese mundo postadolescente en el que cuesta desligar el deber de la pasión, o en el caso del protagonista el cálculo infinitesimal de la lectura de Balzac. El azar, las lecciones escolares, las mundanas, que casi siempre sobrepasan a las primeras, y alguna sentencia arriesgada, como que “nada hay que merezca la pena en el mundo cuya consecución esté exenta de enormes dificultades” (me vienen a la cabeza ahora mismo tres o cuatro que romperían fácilmente la aseveración), vuelven a llevar al lector por pasajes donde la juventud trata de abrirse paso hacia una madurez que no siempre será como se espera, sin que ello signifique una decepción continua, ni mucho menos. Así van transcurriendo los cuentos, en los que el azar, los errores de perspectiva de la edad temprana (esos nunca acaban, siempre ayer fue más temprano que hoy), el deseo, las pasiones del ocio, las enseñanzas que conllevan las derrotas o, por alcanzar el cuento que da título al volumen, “la desasosegante sensación de desfase, de no encajar del todo en mi propio ser”.
Mención especial merecen tres cuentos en particular, pues en ellos se dan cita muchas de las particularidades e intereses del autor de Kafka en la orilla. De muchos es sabido la querencia de Murakami por el arte musical, que en su caso se estira extrañamente hacia varios estilos (aunque en todos ellos la selección es poco sorprendente). Digo «extrañamente» a conciencia, puesto que se hace difícil encontrar a escritores para los que exista algo más interesante que la música clásica (ya ni los nuevos artistas clásicos se dignan a llamarla y a llamarse con ese apelativo). Murakami extiende sus intereses hacia el jazz y el pop. De ese modo, el lector —sí, ese lector al que tanto acude el autor para que le permita seguir con su relato, en un recurso de captatio benevolentiae que hace caer al escritor en esa falsa modestia y en un tono excesivamente artificioso que lo emparenta con el falso gesto de Scorsese en Shine a Light, el documental que Mick Jagger quiso que rodara el director de Uno de los nuestros para la gira de A Bigger Bang Tour en 2008— se topa, decíamos, con las figuras de Charlie «Bird» Parker, The Beatles y Schumann. El primero narra la aventura del disco fantasma del genio del saxo alto titulado Charlie Parker Plays Bossa Nova, y es una genial travesura que le permite al escritor mostrar todas sus armas de fan del mundo de la improvisación. De semejante guisa es el cuento dedicado al disco de la banda de Liverpool With The Beatles (en Tokio Blues (Norwegian Wood) ya nos ilustró sobradamente, pero aquí se dedica por entero a su banda fetiche). En un momento de la historia de amor con fondo musical, el narrador (siempre en primera persona del singular, para continuar con la estrategia que da unidad al conjunto) habla de que “en el ámbito literario en concreto, me parecen dudosas y altamente cuestionables las virtudes del consenso común (alcanzado por la crítica por ejemplo) a la hora de interpretar a un autor)”, aunque no parece que le suponga ningún reparo caer en el consenso común cuando se trata de música, caer en eso que muchos llama mainstream y que no es más que una corriente general de pensamiento donde la pereza campa por sus respetos.
La pejiguería personal no debe hacer deslucir un conjunto de relatos que se defienden por sí solos y que guardan muchas y agradables sorpresas. Como botón de muestra, el lector descubrirá en ese mismo cuento beatlemaníaco lo que podría llamarse la “teoría del cascabel” en relación con el amor, un tintineo que está en manos de la fortuna y que surge o se muestra esquivo sin que medie nuestra intervención en el asunto. Con pasajes como ése se agiganta Murakami, también en la distancia corta, aquí más verosímilmente autobiográfico que nunca.
——————————
Autor: Haruki Murakami. Título: Primera persona del singular. Traducción: Juan Francisco González Sánchez. Editorial: Tusquets Editores. Venta: Todostuslibros.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: