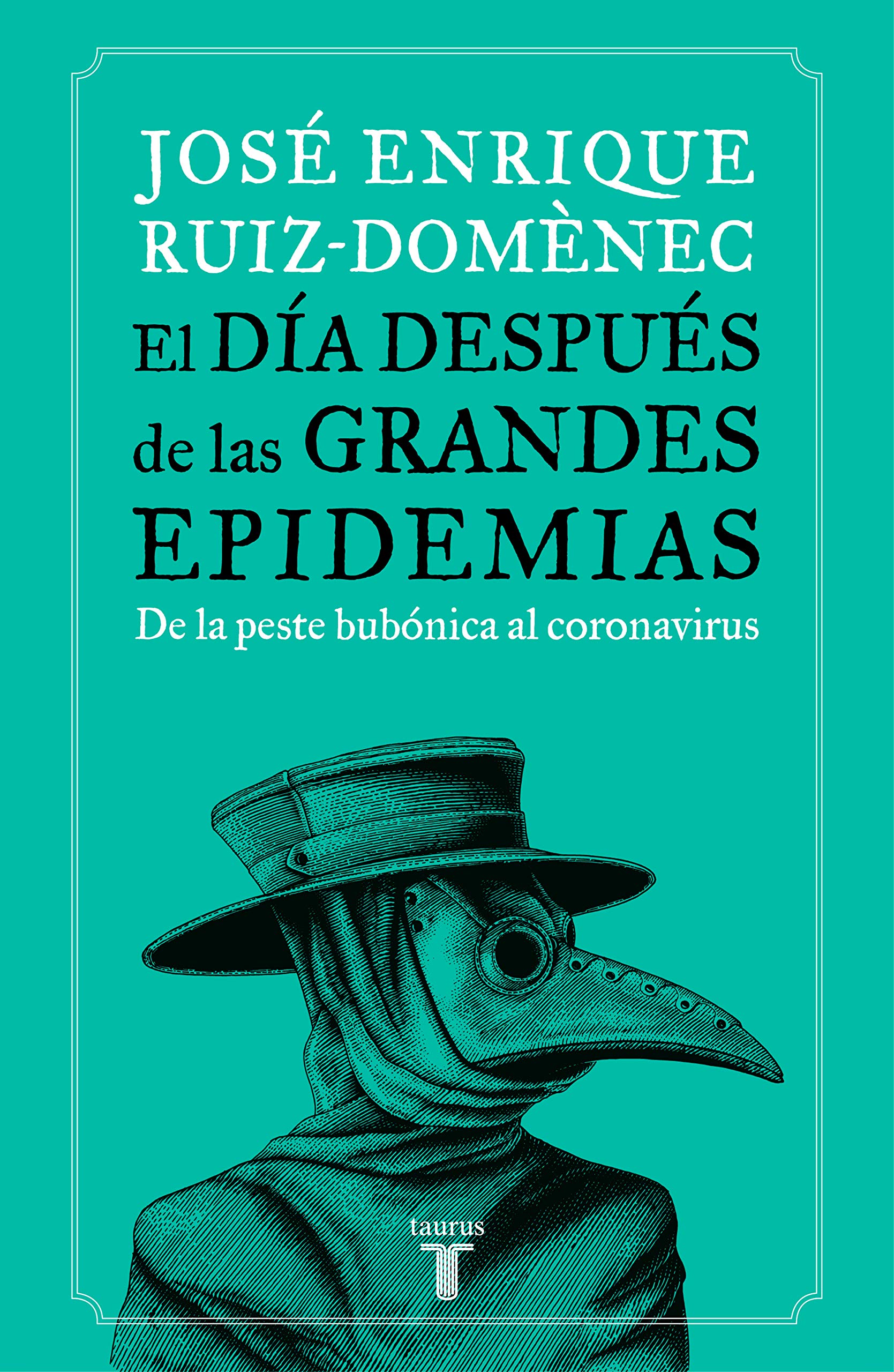
El Navegante escribe sus reflexiones.
En algún lugar de la Costa Blanca. A 19 de marzo del 2020.
Hoy viajé hasta Valencia. Salí temprano, más o menos a la hora del orto; aunque no puede decirse con rigurosidad que el Sol saliera, el día amaneció encapotado y deliciosamente lluvioso. Antes de engullir uno de mis habituales desayunos (tan criticados por muchos por los excesos que implican) salí al campo y alcé la cara, dejando que la lluvia se deslizara por mi rostro y cuello, y sonreí. Nada es más alegre y revitalizador que la lluvia, siempre me trae felicidad.
Salí, como decía, con la primera claridad diurna, a lomos de una moto y bien ataviado con mi traje de invierno, que no había usado desde la última vez que regresé de Inglaterra, hace ya muchos meses. Rodé con alegría; me encanta andar en moto bajo la lluvia, mucho más que bajo el Sol. Por el mismo motivo, creo, por el que prefiero llevar remolcadores a cualquier otro tipo de barco: requieren de mucha más pericia, concentración, ojo, precisión y finura en cada acción. Es, en ambos casos, mucho más excitante.
Cubrí los más de cien quilómetros hasta Valencia sin novedad, había poquísimo tráfico. Una vez dentro de la ciudad, hermosa urbe mediterránea que queda muy deslucida cuando llueve, comencé a sentirme francamente asombrado; y mi asombro no dejó de aumentar a medida que me adentraba recorriendo sus calles. Despaché los dos asuntos que me habían llevado a Valencia sin mayor novedad y como no había mucho más que hacer, y seguía estupefacto, decidí recorrer la ciudad haciendo círculos más o menos concéntricos de cada vez mayor radio. No me llevó mucho tiempo, pues apenas había tráfico. Algún furgón de reparto, algún taxi, casi ningún vehículo privado; ni un peatón a la vista. Algunos guardias aquí y allá. El tinglado de las mascletás todavía montado en la Plaza del Ayuntamiento (la Plaza del Caudillo, insisten aún, tenaces y contumaces, algunas personas ya mayores), supongo que por si se obra el milagro y se puede reanudar la fiesta. Unos guardias me interrogaron brevemente antes de permitirme reanudar mi camino; y ése fue todo el contacto humano que tuve en la tercera ciudad del país esta mañana, fuera de los dos edificios que había visitado previamente. En los que, por cierto, apenas había un alma. Rodando por la ciudad daba la impresión de ser una de esas veces que regresas a casa a las tantas de la madrugada y está todo agradablemente desierto y silencioso; pero con la insólita incongruencia de ser de día. «Inaudito», murmuraba yo asombrado, «absolutamente inaudito…».
Una vez comprobado lo increíble («Cuando se ha descartado lo imposible, entonces queda lo improbable», el axioma de Sherlock Holmes me venía a la cabeza) comencé el tornaviaje hacia esa casa que tengo ahora por hogar a orillas del viejo Mediterráneo, rodando lentamente bajo la lluvia y pensando que quizás estuviera —estuviéramos— viviendo un momento histórico, único en la muy larga, accidentada y fascinante Historia de España.
Iba repasando lo que recuerdo de Historia, concentradísimo —apenas presté atención a un accidente que acababa de ocurrir al otro lado de la calzada, con camión y turismos implicados y ambulancias y guardias civiles con todo un fanfare de luces azules bajo la lluvia— y por mucho que me estrujaba los sesos, no conseguía recordar ningún momento en los últimos 2.500 años en el que hubiera acontecido lo que ahora sucede: por una vez, acaso primera y única en la Historia, todos los españoles parecen haberse puesto de acuerdo en algo y, además (quizás también por primera vez), se lo toman completamente en serio.
Ya estuvieron cerca en alguna ocasión (con el auge de «La Roja» en la Eurocopa del 2008 se estuvo cerca, cuando casi todo el mundo era… español, español, españoool… por ejemplo); pero siempre, hasta donde yo sé, hubo en cada hito de la historia grupos discordantes, ya fuera la Iglesia, los nacionalistas, los del grupo político antagónico, los del pueblo vecino, la familia vecina o la tribu vecina; nunca en España se había puesto todo el mundo de acuerdo en algo y, además, tomándoselo muy en serio. Con la posible excepción —no conseguía recordar bien todos los detalles del episodio— de Las Navas de Tolosa. Y en cuanto llegué a casa, antes incluso de quitarme el traje empapado, me fui chorreando hasta los estantes de mi modesta biblioteca en los que tengo los libros de Historia. Saqué la Historia de España de Juan Eslava (uno de mis historiadores favoritos: Breve, llano, objetivo y con sentido del humor) y allá me fui, hasta el año 1212 de Nuestro Señor. Pero resultó que no. En aquel episodio los leoneses no se pusieron de acuerdo. No había pleno. Y además, me quedé pensando, en realidad los moros contra los que lucharon aquel día los cristianos eran ya prácticamente tan españoles como los demás; llevaban en la Península medio milenio, sólo trescientos años menos que los Godos. Así que no, en las Navas no habían estado todos los españoles de acuerdo. Ni mucho menos.
De modo que sí, creo que sí: Por primera vez en la Historia todos los españoles se han puesto de acuerdo en algo.
******
Volviendo al 2020. El asunto me dio mucho que pensar. Llegué a pensar que igual todo el mundo se puso de acuerdo porque la cosa consiste en quedarse en casa y no en, por ejemplo, hacer horas extras, que sería menos cómodo. Pensamiento que llevó a este otro: que quizás todo el mundo se queda en casa porque no abren los bares, cafeterías y tiendas en las que gastar lo que no se tiene. O, peor aún, que a lo mejor se quedan en casa por evitar multas. Lo cual, admito, me decepcionaría un poco, por natural que fuera.
Probablemente el motivo no sea ni convicción ni principios; me temo que será el miedo —miedo al contagio o a las multas, o a ambos—, pero miedo, a fin de cuentas, el motivo que ha obrado el milagro.
******
Al llegar a casa me puse a rebuscar en Internet —medio en el que no me desenvuelvo muy bien, admito— y en redes sociales —apenas tengo un par de ellas y las visito una o dos veces por semana—. Pero no encontré grupos o voces que criticaran el estado de alerta. Alguna voz aislada —siempre tiene que haber un… ya saben—, pero muy pocas, a nivel individual y no muy virulentamente. Parece que sí. Que todos los españoles se han puesto por primera vez de acuerdo en algo. Incluso los partidos políticos (éstos con alguna discrepancia leve, pero de acuerdo en lo principal). Lo cual es, si cabe, aún más insólito.
Y ahora recuerdo que en realidad la primera noticia acerca del estado de alerta me llegó el viernes a media tarde. Estaba en una terraza en la playa con una muy querida amiga y le llegó la novedad por esa antipática app que todo el mundo parece usar y a la que yo me resisto, WhatsApp, mientras yo alternaba con un extravagante inglés, Tony, que resultó ser el que le escribía las letras a Elton John y otros grandes de la época, además de vocalista. Al despedirme de Tony y su hijo mi amiga me lo comentó y bueno, supuse que sería uno de tantos bulos que circulan por Internet. A los pocos minutos lo había olvidado completamente. Tanto es así que al día siguiente, sábado, hice vida completamente normal. Y el domingo también. Debo decir que vivo en una casa de campo en un área natural en la frontera entre las provincias de Valencia y Alicante, relativamente lejos de cualquier núcleo urbano. Y que no tengo televisión. Y que cada vez uso menos Internet. O sea, que suelo tardar en enterarme de lo que pasa en el mundo. Si me entero.
Así, el domingo salí a la montaña en moto. Encontré, claro, las carreteras prácticamente desiertas. Maravillosamente desiertas. Intenté parar a tomar un refresco en varias ventas que hay por los pueblecitos de las montañas, pero todo estaba cerrado a cal y canto. Y ni un alma a quien preguntar. Hasta que paré a repostar. El gasolinero llevaba una máscara bastante aparatosa, guantes de látex, y me cobró a través de una ventanilla sin permitirme entrar a elegir un refresco. Y entonces recordé aquella noticia que tomé por un bulo días atrás. Saqué el iPhoneófono y… que me aspen, pues resulta que era cierto. Estado de alarma. Confinamiento domiciliario. #yomequedoencasa y todo eso. Guardias multando a quien saliera sin motivo justificado. Me rasqué la nuca, pensativo. Luego me puse el casco y seguí mi camino.
******
Cuando ese domingo regresé a casa al declinar la tarde me puse a intentar informarme acerca de todo el asunto éste. Dediqué bastante tiempo y bebí de muy diversas fuentes, españolas y extranjeras, procurando escoger las que juzgo acreditadas y más fiables. Y luego me hice mi propia composición del asunto.
A mí me parece que se ha montado un inmenso teatro con el virus de las narices. Que existe, desde luego. Pero que no es para tanto. Personalmente no le doy más importancia de la que de momento tiene, que es muchísima menos de la que le dan. Un repaso a los datos oficiales del nivel de mortalidad del virus que más mata en España, que es el de la gripe común (mata incluso más —lamentablemente— que el virus de la estupidez), demuestra que la gripe mata mucho más que el coronavirus. Pero es que por encima de la gripe hay más de diez causas diversas de mortandad que matan a más gente aún. A mucha más. En cualquier caso el Covid-19, al igual que la gripe, se puede curar. Incluso se cura solo aunque no se trate (eso sí, pasando unos días hecho polvo).
Por otro lado en el Japón, que está al lado de la China, lleno de turistas chinos y que es uno de los sitios del mundo donde los humanos más se hacinan, están en las suyas de seguir avante con las olimpiadas y no parecen particularmente preocupados. Y yo a los nipones los admiro mucho. Creo que son, entre otras muchas cosas, unos tipos muy listos y mucho más honrados que la media humana.
******
El virus existe, no cabe duda. Se expande mucho y mata un poco (0,058% de la población contagiada —juzguen si es mucho o poco—). Pero francamente, lo que a mí me inquieta es lo siguiente: sospecho que en torno a él se ha formado un gran teatro y que tras el origen del virus hay un obscuro y maquiavélico plan. Y sabe Dios cuál es el verdadero objetivo. ¿Vender vacunas nuevas para un nuevo virus? ¿Frenar movimientos migratorios?
¿Lograr que se vuelvan a cerrar fronteras y reventar de una vez la Unión Europea? ¿Una muy sagaz maniobra macroeconómica beneficiosa para uno y perniciosa para el resto? ¿Reventar la economía sin más? Y vive Dios que la economía se va a resentir pero que mucho más que la salud, el hostión —con perdón de la expresión— económico va a ser brutal. Siendo los ancianos el mayor grupo de riesgo, ¿será un plan para deshacerse de un montón de mayores y darle cuartelillo a las pensiones, cuyos fondos dicen que se están acabando? Como aquella campaña de finales del siglo pasado (creo que nunca se demostró, pero estaba en boca de todos) para deshacerse de pensionistas haciendo que se estrellaran buses llenos de vejetes en excursiones del Inserso. ¿Será una diabólica estrategia de una alianza secreta entre Netflix, HBO, iTunes Store, Google Store y demás proveedores de contenidos para multiplicar sus ventas? ¿O quizás es un ardid para tenernos a todos encerrados mientras colocan cámaras secretas por todas partes, o nuevos radares de velocidad ocultos que además disparan al pasar? ¿Tal vez una maniobra extraterrestre para empezar a desembarcar en la Tierra sin que los veamos? O a lo mejor (no sé por qué tantas veces se dice «a lo mejor» para referirse a posibilidades horrorosas, en vez de usar el más adecuado «a lo peor») esto no es más que un ensayo de los malos antes de enviarnos el virus chungo de verdad que nos mandará a todos a tomar por saco.
O tal vez —y esto, muy a mi pesar, se me antoja más probable que todo lo anterior— sea el primer paso hacia el sombrío futuro acerca del que escribí en el 2008 (no recuerdo si en este blog o en el viejo). Por aquel entonces se me ocurrió que en el futuro nos cobrarían por el aire. Sí, hoy suena disparatado, cierto; pero igual de disparatado le sonaría a un fulano de hace sólo ciento cincuenta años que le dijeran que en el futuro tendría que pagar por el agua y no podría beber el agua de los ríos o manantiales, porque estaría todo envenenado. Y miren por dónde vamos. En aquella teoría mía de hace doce años imaginaba que en las viviendas y edificios —que serían herméticos— habría o depuradoras de aire, o un suministro de aire limpio por cañerías. Y un contador, por supuesto, para luego pasar la factura. Y cuando se saliera de los espacios cerrados y hubiera que ir de un sitio a otro, habría que llevar o alguna pequeña bombona de aire hecha de algún material ligero, o algún tipo de máscara especial con filtros purificadores. Cualquiera de las dos opciones, por un precio. Naturalmente.
Recordaba todo esto esta mañana, cuando hice mi primera visita al hipermercado en casi dos semanas, y vi el panorama: cuatro gatos con mascarillas y guantes que se miraban con suma desconfianza al cruzarse en los pasillos manteniendo las distancias; cajeras de ojos agotados en los que parecía asomar el pánico cada vez que se les acercaba un cliente a su caja a pagar. Y un guardia de Prosegur o una de ésas a la entrada ofreciéndome guantes de plástico y mascarilla al entrar, y mirándome entre asombrado y reprobador cuando le dije que no, muchas gracias.
******
De momento yo sigo viviendo casi igual. Lo del confinamiento no me supone mucho cambio. Soy marino y estoy muy acostumbrado a estar “confinado” en barcos durante períodos a veces muy, pero que muy, largos. Descansando poco y mal. Comiendo mal. Con muy pocas opciones de ocio. Y con compañía que no siempre es tan agradable como la familia o el perro.
Esto me recuerda a aquél párrafo de The Life of Samuel Johnson, de James Boswell; corro al estante adecuado, cojo el libro y busco… En traducción propia del inglés:
«Ningún hombre que tenga el ingenio suficiente para acabar en la cárcel se hará marinero; porque embarcarse es como estar en la cárcel, con el peligro añadido de acabar ahogado. Un hombre encarcelado dispone de más espacio, mejor comida y, comúnmente, mejor compañía.»
Por otro lado, en tierra me estoy volviendo cada vez más huraño. Mi círculo de amistades solía ser enorme, con muchas más amistades de las que podía cuidar. Pero desde hace ya unos años lo he reducido drásticamente a un muy pequeño círculo de amistades íntimas, buena parte de las cuales están, además, diseminadas por el mundo. De modo que ya no socializo mucho, ni con ni sin coronavirus.
Sigo saliendo en moto de vez en cuando, ruedo durante horas por las montañas que empiezan a 8 minutos de casa y que se extienden hasta Málaga y la frontera con Portugal. Voy solo, no tengo trato con otros humanos (excepto en la ocasional gasolinera, con un tipo ataviado con máscara de ataque NBQ, guantes de goma y parapetado tras un doble cristal reforzado) y por las tardes paseo por la playa desierta de al lado de casa mientras leo un libro.
Mi vida apenas ha cambiado.
******
Además, ahora que reflexiono sobre ello, es que resulta que tengo dos ventajas muy grandes para no caer en el pánico y ser, si quieren llamarlo así, algo despreocupado.
Una, que no tengo familia directa. Ni ascendencia ni descendencia. Sólo tíos y primos. Y eso ahorra muchas preocupaciones en la vida.
Y la otra, que creo que es la ventaja principal, es la certeza de que me voy a morir. Y que podría ser en cualquier momento. Incluso antes de la hora de cenar (que sería muy inconveniente, porque la vecina me ha dado seis huevos de sus gallinas de campo con los que planeo hacerme una tortilla). Y sí, sé que todo el mundo sabe que se va a morir. Pero en general la gente lo suele ver como algo increíblemente lejano, casi irreal. Algo que a veces le pasa a otros. Un día que nunca llegará, aunque vaya a llegar (y cuando lo hace les pilla con cara de sorpresa). Y en mi caso es una certeza. He visto muchas muertes en mi vida. Recuerdo el primer cadáver que vi, era el de la madre de mi abuela (o sea, mi bisabuela). Murió en casa, de vieja (como se solía decir entonces), y estuvo de cuerpo presente en su cama, donde fue velada hasta que fue enterrada. A mí, que era un chiquillo aún, no me dejaban entrar en el cuarto. Pero miraba desde la puerta (creo que con más curiosidad que otra cosa) hasta que alguien me echaba y luego me quedaba dándole vueltas a la cosa. Después de aquél vi otros muchos muertos, algunos conocidos, e incluso algunas personas en el momento de morir, generalmente más dramático (y recordar aquellos momentos me hace estar absolutamente de acuerdo con aquel párrafo de un libro del gran Conrad, no recuerdo cuál, en el que decía algo así como que cuando al fin nos marchemos de este mundo lo hagamos con cierta dignidad y decencia). Yo mismo he estado cerquísima de picar billete en unas cuantas ocasiones. Y quiero decir muy cerca. De modo que sé que el cuerpo humano es muy frágil, que es facilísimo morirse y que en el momento menos pensado me tocará. Es por eso (les voy a contar un secreto íntimo) que en casa siempre tengo todo recogido, la cama hecha, platos lavados, etcétera; y mantengo mis asuntos personales en orden. Por si acaso cuando salga no vuelvo, y alguien tiene que hacerse cargo de mis cosas y asuntos.
Esa certeza de que me voy a morir y que podría ser en cualquier momento no me inquieta. Por el contrario, he descubierto que me es de mucha ayuda. Me ayuda a tomar decisiones muy difíciles en la vida; hace que apenas me importe lo que otros humanos piensen de mí; creo que es también de algún modo lo que me hace disfrutar de muchas tonterías simples en la vida, cosas sin apenas trascendencia o relevancia; y hace que viva bastante más despreocupadamente.
En fin. Ya veremos cómo evoluciona el asunto del coronavirus de los demonios. Por mi parte me acojo con devoción a la sabia indicación de la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, que también recomendó Cervantes por boca de don Quijote: «Bástele a cada día su afán.»
El versículo completo en Mateo 6:34, según acabo de comprobar en mi Biblia, viene siendo:
«No os inquietéis, pues, por el mañana; porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes; bástele a cada día su afán».
(Y yo añado: De todos modos igual ni siquiera llegamos a mañana, ¡ja!)
Nota: Hablando de Biblias. La que yo solía tener, una muy vieja y medio deslomada a la que tenía cariño, me desapareció hace un tiempo. Sospecho que fue una novia persa que tuve, de Teherán, que miraba con muy malos ojos a todos los libros religiosos. Fueran de la religión que fueran. Pero no tengo pruebas. Y aquella hermosa persa ya no está en mi vida.
Sea como fuere, no hace mucho fui a comprar otra Biblia, que se me hacía raro tener el Corán sin su compañera, y me quedé absolutamente patidifuso al ver la inmensa cantidad de Biblias que existen. La paciente librera me mostró seis versiones diferentes, pero es que en el catálogo («base de datos», le llaman ahora) por lo visto había no menos de quince. No supimos qué diferencias había entre cada versión y al final acabé escogiendo la que tenía la encuadernación más bonita y mejor calidad de edición.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: