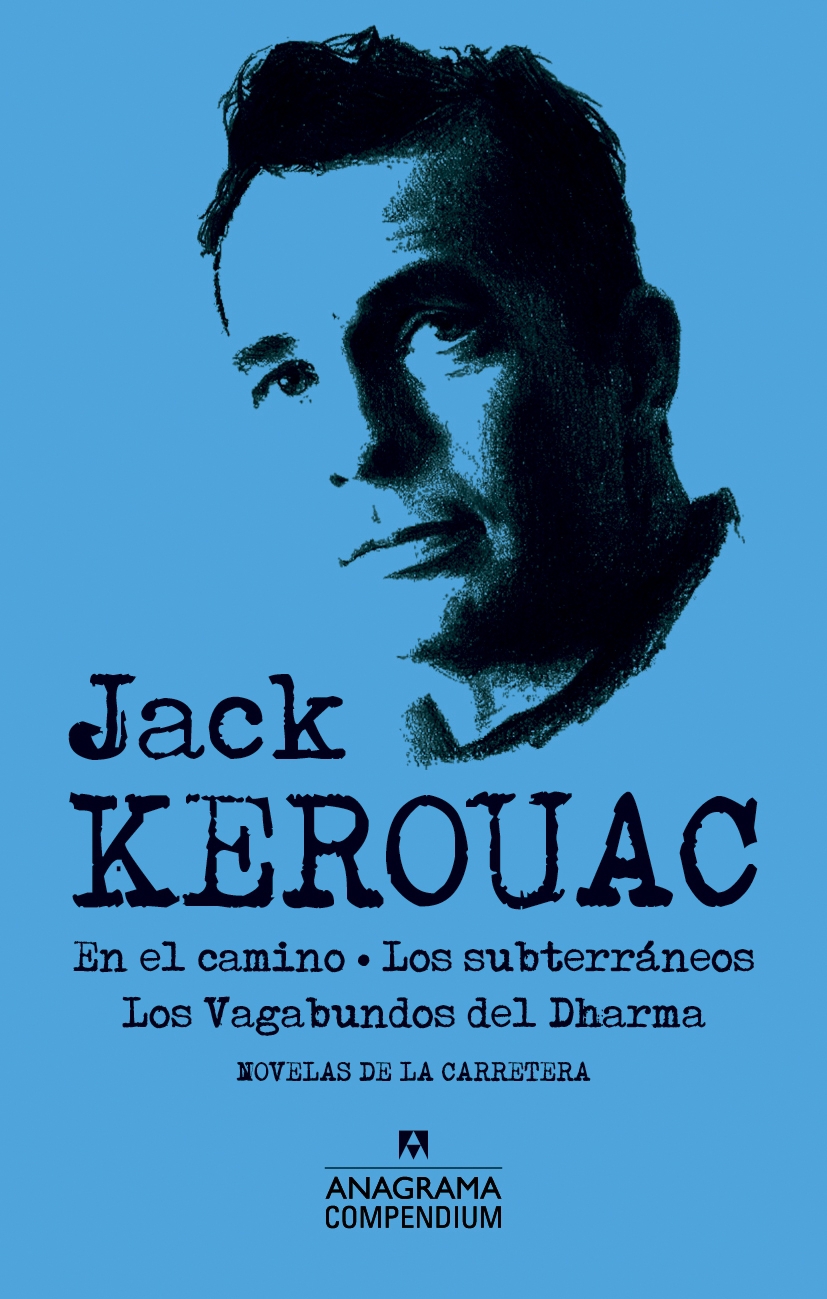
El don de la ebriedad, la lucidez del alcohol, es una de las mayores mentiras que giran en torno a la creación literaria. Borracho, lo que se dice borracho —no entonado con una copita o dos—, no se puede escribir. “No se atina a las teclas de la máquina”, me decía hace veinticinco años uno de los grandes de la novela negra autóctona. Cualquiera que sepa lo que es beber hasta la auténtica ebriedad, cuando ya asoman su trompa los elefantes rosas y esos insectos fabulosos que anuncian el comienzo del delirio, puede dar fe de la certeza de aquella afirmación. Borracho, en el mejor de los casos, puede llegar un primer apunte de la inspiración. Poco más que una línea, que conviene anotar de inmediato para desarrollarla con la resaca. So pena de olvidarla junto a todo, cuando, tras la euforia de los primeros tragos, sobrevenga la pérdida de la razón como si no hubiera un mañana al que regresar más temprano que tarde e inexorablemente sereno.
Sin embargo, todo lo dicho anteriormente, por muy verídico que sea, parecía no contar para Jack Kerouac, quien gustaba de beberse una botella de coñac Hennessy las tardes que dedicaba a la lectura de Balzac. En 1962, a raíz de un regreso a Lowell —la ciudad de Massachusetts que le vio nacer en 1922—, reciente aún el éxito de En la carretera (1957) —una de las novelas fundamentales del pasado siglo—, fue objeto del reconocimiento de sus antiguos vecinos en el primer bar que visitó. La borrachera de aquella celebración se prolongó durante veinte días.
Sí señor, el heraldo de la generación beat supo del alcoholismo hasta sus últimas consecuencias, que entre otras muchas consisten en perder las fuerzas hasta para echarse en la cama a dormir la mona. Dennis McNally, el mejor y más devoto de sus biógrafos —pocos autores despiertan tanta pasión en sus lectores como el gran Jack— describe con precisión cómo en sus últimas curdas, apenas traspasaba el umbral de su casa de St. Petersburgo (Florida), su última morada, imposibilitado por la priva para subir las escaleras que le separaban del dormitorio que compartía junto a Stella, su última esposa, el novelista se echaba a dormir en el primer sofá que le salía al paso. Al igual que a los auténticos borrachos, le dieron alguna que otra paliza en los bares y, puesto a beber, era incapaz hasta de ducharse.
No siempre fue así. Cuenta la leyenda que En la carretera —o En el camino, que se titulaba en la edición argentina de Losada que circulaba entre los lectores españoles de Kerouac de los años 70, en alternancia con el primer número de la colección Star Books, primera edición española propiamente dicha del texto— estaba escrita en un rollo de papel continuo porque su autor no quería distraer del fluir de su prosa espontánea ni los segundos que le llevara cambiar el folio del carro de la máquina.

Sea o no sea cierta esta anécdota, todo parece indicar que En la carretera, donde se contaba el periplo que llevo a Sal Paradise (Kerouac) y Dean Moriarty (Neal Cassady) a recorrer Estados Unidos de costa a costa, con incursión en Méjico, despedida, reencuentro y último adiós con promesas ominosas, está escrita con un brío muy próximo a esa euforia del comienzo de las primeras borracheras. Es un texto que rezuma entusiasmo hasta su nostálgico final: “Me acuerdo de Dean Moriarty. Incluso me acuerdo del viejo Dean Moriarty, ese padre al que nunca llegamos a encontrar. Me acuerdo de Dean Moriarty”.
El abrazo de La Parca
El alcoholismo fue un factor determinante en la vida de Jack Kerouac, como poco, desde que en su regreso a Nueva York en 1944 conoció a Lucien Carr, una suerte de Rimbaud de la universidad de Columbia que al punto se convirtió en su compañero de borracheras. Futuro periodista, Carr también habría de ser uno de los principales referentes de la Beat Generation. Compañero de cuarto de Allen Ginsberg —el más destacado de los poetas del grupo— juntos conocieron a William Burroughs, a la sazón, una especie de mentor de todos ellos por su heterodoxia respecto a la creación literaria, su desdén por la sociedad estadounidense y sus conocimientos enciclopédicos sobre las sustancias estupefacientes. Fuera cual fuese la obra que analizar, la droga a consumir o el escándalo que dar, todo era regado con alcohol a raudales y siempre acababa en una tremenda borrachera.
Vaya que sí. El alcoholismo fue un factor determinante en la vida y la obra de Jack Kerouac porque pocas novelas, aunque casi siempre en clave, son tan autobiográficas como las de nuestro autor. La cosa funcionó hasta el 21 de octubre de 1969, cuando La Parca le dio su abrazo bajo la forma de una cirrosis hepática. Más que en el gran Malcolm Lowry, más que en Francis Scott Fitzgerald —y ya es decir—, más que en Dylan Thomas, la botella está tan íntimamente ligada a la narrativa de Kerouac que, en su última tajada, mezclaba whisky y licor de malta a primera hora de la mañana del 20 de octubre de hace cincuenta años, mientras tomaba notas para una futura novela sobre la imprenta de su padre. No era ni el mediodía cuando empezó a vomitar sangre y Stella lo llevó urgentemente al hospital de St. Anthony. “Los años de borracheras habían debilitado y consumido su cuerpo y aquella mañana tenía que pagar el precio final”, escribe McNally.
En las transfusiones que le fueron practicadas en las siguientes veinticuatro horas, el escritor recibió once litros y medio de sangre. Pero, como reconocieron sus allegados, Kerouac había perdido su proverbial entusiasmo. Le faltaba la voluntad de vivir y exhaló su último aliento un día después del ingreso hospitalario.

La crítica especializada, desde siempre, se ensañaba con su obra. Todavía es ahora cuando el mundo académico sigue sin acabarle de aceptar. Pero en los años 60, recuerda McNally, las reseñas en la prensa eran especialmente insidiosas. Así, de Sartori en París (1966), el New York Times Magazine dijo que tenía “la misma sensibilidad que una tarjeta de crédito”.
Hasta los capitostes del budismo estadounidense, otra de las grandes inquietudes del novelista, le venían denostando desde la publicación de Los vagabundos del Dharma (1958), otro de sus grandes títulos de carretera. Sin olvidar que, pese a que todas sus novelas eran un éxito de ventas, acaso temiendo ese inminente final que evidenciaba su deterioro físico, sus editores le negaban los adelantos que Kerouac les pedía. Entre unas cosas y otras, el autor no se quitó la vida porque por sus creencias religiosas rechazaba el suicidio. Prefirió seguir bebiendo hasta matarse.
Desprecios de la crítica
Y los papeles del establishment, que se llamaba a la prensa al uso en el universo underground que negaba lo establecido y exaltaba al escritor, en justa correspondencia al daño que la obra de Kerouac había hecho a los pilares del sistema, no mostró con él ni esa condescendencia que dispensa en sus noticias necrológicas a los recién fallecidos que criticó en vida. La National Review, una de las publicaciones conservadoras más veteranas, intentó utilizar el óbito ideológicamente. Y en verdad que era confusa la ideología de Kerouac. Había lanzado a la juventud que habría de cambiar la sociedad occidental al vagabundeo, la toxicomanía y la promiscuidad sexual. Sin embargo, en 1941, el autor favorito de los jóvenes que en el 69 quemaban las cartas donde se les llamaba a filas para ir a Vietnam, había intentado alistarse voluntario en la armada de su país cuando, al salir de una proyección de Ciudadano Kane, la cinta que dio a conocer a Orson Welles, supo del bombardeo de Pearl Harbor.
A diferencia de Allen Ginsberg, que en el 69 se prestó a ser testigo de la defensa de los ocho dirigentes izquierdistas encausados por haber convocado manifestaciones contra la convención demócrata celebrada en Chicago el año anterior —todo un capítulo en la historia de la contracultura estadounidense—, Kerouac se inclinó por seguir bebiendo. Venía dando muestras de su anticomunismo desde sus días en la universidad de Columbia (1941-1944). Con posterioridad, hay constancia de que seguía con avidez las emisiones televisivas de las comparecencias de los citados por el Comité de Actividades Antinorteamericanas, impulsado por el tristemente célebre senador Joseph Raymond McCarthy. Eso sí, lo hacía fumando marihuana. Siendo ya un escritor de renombre internacional, volvió a dejar constancia del amor que le inspiraba su país en La vanidad de los Duluoz (1967), la única de sus novelas elogiada por la revista Time. Ahora bien, para entonces, su patriotismo se había atemperado por el pacifismo resultante de su acercamiento al budismo. No acababa de entender lo de Vietnam.
Por tanto, la ideología última de Kerouac —si es que la tenía— debió de ser bastante peliaguda. Tanto o más que la utilización de su óbito desde esta misma perspectiva por el National Review.
En algunos aspectos, el caso del autor de En la carretera —si se me permite la comparación— es similar al de Louis-Ferdinand Céline. Es curioso que Kerouac precisamente —la generación beat en su conjunto, pero Kerouac como su heraldo en especial— fuese el primero en reivindicar al francés cuando el autor de Viaje al fin de la noche (1932) permanecía en el ostracismo por su antisemitismo y su complicidad con los ocupantes alemanes de Francia durante la guerra. A cualquiera que haya reparado en el antimilitarismo y el resto de los escepticismos manifiestos en Viaje al fin de la noche le costará trabajo ver en su autor a ese fascista charlatán, por el que es tenido Céline en esa misma cultura que pasa por alto el exaltado estalinismo de Pablo Neruda. Cultura que no es sino la oficial en los países occidentales de nuestros días.
Favorito de los hippies
Cierto, la prensa del establishment se ensañó con Kerouac hasta en las últimas noticias que le dedicó, las execrables notas necrológicas aparecidas a partir del 22 de octubre del 69. Siendo Time la publicación que más encono le profesó, en aquella última ocasión llegó a la burla. Eran de esperar esas miserias. Muy por el contrario, hay un dato asaz revelador. Una de las pocas publicaciones que rindió al novelista el tributo que merecía fue la incipiente Rolling Stone. El artículo donde se le homenajeaba conmovía desde el título: Elegía por un ángel de la desolación. Ángeles de desolación (1965), una de sus novelas más vigorosas, fue la crónica personal de Kerouac del tiempo en que la generación beat conoció la gloria.
En los dos años que llevaba circulando, Rolling Stone ya se había convertido en una publicación de referencia del rock. El cariño con el que despidió al gran Jack fue la demostración de que, tras los beatniks, los hippies y el resto de los integrantes de la sedición juvenil fraguada en torno a El ritmo del diablo se habían convertido en los nuevos lectores de Kerouac. Al novelista nunca le entusiasmó el rock, lo suyo era el bebop, el jazz más sincopado de su época. Pero el rock nunca ocultó la fascinación que siempre sintió por Kerouac. Desde The Beatles hasta The Doors, pasando por el mismísimo Dylan o la siempre literaria Patti Smith, nunca faltaron grandes del rock para colmar de elogios al escritor.

De modo que puede seguirse que la misma cronología de la sedición, que en 1969 pasa por la famosa bed-in (encamada), el performance que John Lennon y Yoko Ono protagonizaron en el hotel Queen Elizabeth de Montreal en aras de la paz; el estreno de la película Easy Rider, de Dennis Hopper, toda una apología de aquella subversión; o el festival de Woodstock, organizado, entre otros, por el poeta beat Hugh Rommey, tiene uno de sus hitos más destacables en esa borrachera en que La Parca sirvió la última copa a Jack Kerouac.
Tres días después, cuando sus restos fueron trasladados a Lowell e inhumados en el cementerio de Edson, el novelista John Clellon Holmes, Ginsberg y el también poeta Gregory Corso se habían dado cita para la despedida. “Para mí, las únicas personas son los locos, locos por vivir, locos por hablar, locos por salvarse, deseosos de todo al mismo tiempo, los que nunca bostezan o dicen cosas comunes, aquellos que se queman, queman, queman como velas fabulosas”… Quién sabe si alguno de ellos evocó ese emocionado fragmento de En la carretera.
De lo que sí doy fe es de que uno de aquellos jóvenes, que leía a Kerouac en ediciones argentinas en la España de los años 70, ya en el umbral de la ancianidad, al volver sobre ese último trago del gran Jack, evoca a otro autor que supo mucho de libros y de bebida: el austriaco Joseph Roth, quien en La leyenda del santo bebedor (1939) escribe: “Dios nos guarde a todos los borrachos una muerte tan dulce y tan dichosa”.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: