
Pablo Val, con El duelo, ha ganado el concurso de aventuras de Zenda, y Jesús Gella, con Correr detrás de un perro, ha quedado finalista. El certamen, patrocinado por Iberdrola y dotado con 3.000 euros en premios, ha contado con un jurado formado por los escritores Juan Eslava Galán, Juan Gómez-Jurado, Espido Freire, Paula Izquierdo y la agente literaria Palmira Márquez. Hemos celebrado este concurso por la publicación por Zenda Aventuras de El diamante de Moonfleet, de John Meade Falkner.
A continuación reproducimos los dos cuentos premiados. Al resto de los relatos se puede acceder a través de nuestro foro. El primer premio está dotado con 2.000 €. El premio para la otra historia finalista es de 1.000 €. Gracias a todos por participar.
GANADOR
Pablo Val
Tras quitarse la capa, Henry la dobló con parsimonia y la colgó con cuidado de la rama de un árbol, junto a su sombrero. Después se puso unos finos guantes de cuero y se ciñó la hebilla del cinturón, del que colgaba su espada de duelo. Westley lo miraba con impaciencia, con las manos sobre las caderas. Él ya llevaba un buen rato en mangas de camisa, mirando cómo Henry realizaba su ritual de forma obsesiva y minuciosa.
—No se impaciente, señor —le aconsejó Henry mirándolo de reojo—. Le despacharé en un momento.
—Deje de retrasar lo inevitable. Hoy pagará el precio de sus ultrajes —advirtió Westley—. Le garantizo que esta será la última vez que nos batamos.
—Eso mismo dijo en la pasada ocasión. Pero estoy seguro de que todavía le duele el disparo de pistola que le acerté en nuestro último encuentro. ¿Dónde había sido? ¿Fráncfort?
—En Fráncfort luchamos a sable. Y de no ser por la treta de arrojarme tierra al rostro, lo habría despedazado. Las pistolas fueron en Moscú.
—Cierto. ¡Qué memoria la mía! —exclamó Henry, mientras desenvainaba su estoque y realizaba unos estiramientos.
Los dos se encontraban en la inmensidad del prado, todavía bañado con el rocío matutino. Lejano llegaba el rumor del mar, más allá de los acantilados de roca, y al otro lado se oteaban las delgadas columnas de humo de las chimeneas del pueblo. En esta ocasión había sido Westley quien había escogido el arma y el lugar.
—Antes de acabar con usted permítame preguntarle, ¿qué ha estado haciendo desde nuestra última disputa?—dijo Henry—. Los lejanos rumores que me llegaron eran que limpiaba de piratas los mares de China, despejándole el camino a la Compañía de las Indias Orientales.
—Aunque eso no es asunto suyo—respondió Westley, arisco—, le diré que recientemente serví a Su Majestad en las guerras de África, contra los enemigos del Imperio. Más honor del que jamás podrá usted alcanzar.
— ¡Mi viejo enemigo! No es honor lo que a mí me interesa. Ha de saber que tras mi breve presidio en un pontón del Támesis, cayó en mis manos un antiguo mapa que había pertenecido a un corsario francés de las Antillas. Ahora tengo en mi posesión un cofre rebosante de doblones de oro. Sin duda he invertido el tiempo mejor que usted.
—Lástima, porque no va a poder disfrutar de ese tesoro. Y ni todo el oro del mundo podría salvar su vida en este momento —sentenció Westley mientras blandía su espada en el aire con un agudo siseo—. Basta ya de cháchara.
—De acuerdo. ¿A muerte entonces?—preguntó Henry.
Su rostro juvenil derrochaba confianza, y se movía sobre la hierba grácil como un bailarín bajo la atenta mirada de Westley. Éste, un poco más mayor que su oponente, tensó su cuerpo en una postura firme y defensiva, manteniendo la hoja de su espada en alto.
—Por descontado. Ya le he dicho que hoy terminaría todo.
Westley fue el primero en lanzar su ataque. Estaba impaciente, rabioso en su interior como una bestia hambrienta, y Henry lo sabía. Los aceros chocaron y se deslizaron entre sí con velocidad. Henry pudo defenderse con solvencia de los envites de su adversario, pero no con la facilidad que le gustaba aparentar. Su contrincante manejaba una técnica tradicional, casi académica, que lo hacía previsible pero también mortalmente certero al menor de los descuidos. Él por su parte tenía un estilo más fluido, era más rápido y conocía toda clase de trucos (de no ser porque aquel un auténtico duelo de caballeros, no hubiera dudado en acompañarse también de una daga, o incluso de una pistola), pero le faltaba la experiencia para tumbar las férreas defensas de Westley.
Durante largo tiempo estuvieron los dos lanzando y parando peligrosas estocadas, en una auténtica danza mortal. Henry aprovechaba su agilidad para girar alrededor de Westley, arrojándole siempre que podía traicioneros aguijones, pero su adversario se mantenía seguro y bien posicionado. Cuando parecía que uno ganaba un poco de terreno y tenía a su alcance un golpe de gracia definitivo, el otro se recuperaba con un movimiento formidable y pasaba velozmente al contraataque.
—Ha mejorado su esgrima —reconoció Henry durante una pequeña pausa en el calor de la lucha. Tenía el cabello rubio adherido a la frente por el sudor—. Me recuerda a un veterano espadachín español que maté una vez. Es usted muy bueno, Westley, pero no lo suficiente.
Lo cierto es que, en realidad, ahora ya no veía tan clara la victoria. Tenía un profundo tajo en su brazo izquierdo que sangraba copiosamente, tiñendo la manga de su camisa de rojo carmesí, y la estrategia de girar alrededor de Westley comenzaba a fatigarlo. Su enemigo sin embargo seguía firmemente plantado, lanzando siempre ataques precisos que le exigían de toda su habilidad, y replegándose después en una impecable defensa.
Las espadas siguieron cruzándose con rapidez hasta que, en un movimiento audaz, Westley consiguió desarmar a su rival. Henry tropezó y cayó al suelo, demasiado lejos de su espada. Pronto sintió una punta de acero descansando sobre su garganta.
— ¡Te tengo! —exclamó Westley, henchido de satisfacción. Mantenía la espada perpendicular sobre su cuello, listo para degollarlo con un simple gesto.
Henry comprendió que aquel era el fin. Su más enconado enemigo lo había vencido, después de tanto tiempo, y ahora solo podía esperar una muerte rápida e indolora.
—Ya eres mío. Y créeme, nada ni nadie podrá salvarte ahora.
De pronto un repiqueteo sonó en la lejanía, procedente del pueblo, y el sonido metálico de una campana llegó hasta ellos retumbando en el aire. En un instante todo se detuvo.
Los dos niños se giraron al oírla y se dirigieron una mirada cómplice. Westley ayudó a su hermano, viejo compañero de aventuras, a levantarse. Después, arrojó al suelo el pequeño palo de madera que le servía como espada.
—La próxima vez no tendrás tanta suerte —le dijo con una sonrisa.
El recreo había terminado.
***
FINALISTA
Jesús Gella Yago
Con catorce años, cuando todavía me llamaban la hija del farero, aprendí que correr detrás de un perro sin orejas trae consecuencias.
Una medianoche me despertaron sus lamentos bajo la ventana. Debió colarse por un hueco de la cerca que rodeaba nuestra casa del faro. Me pareció que no tenía fuerzas para ladrar y me dio lástima. A esa hora mi padre estaría en la torre alimentando el fuego de la linterna así que, si actuaba con rapidez, hasta la mañana siguiente no iba a enterarse de que había dejado entrar al perro. Agucé el oído para escuchar el ruido de las paladas de carbón en lo alto. Me calcé unas botas y eché un capote sobre mi camisón antes de salir. Al verme, el perro comenzó a dar vueltas sobre sí mismo. De repente frenaba en seco, apuntaba con el hocico en dirección al acantilado y hacía amago de echar a correr. Pero como yo desconfiaba por si pudiera estar rabioso, volvía a girar y repetía la operación. Comprendí que quería mostrarme algo. En cuanto di un paso se escabulló entre las tablas de la cerca y yo, sin pararme a pensar, salté al otro lado para perseguir en la oscuridad el rumor de su trote.
Descendimos por el sendero que llegaba hasta la primera terraza del acantilado. A partir de allí empezaban los cantos y las quebrajas. El resuello del perro me guiaba en la negrura. Lo oía saltar de roca en roca como si las hubiera memorizado mientras yo, que conocía el paisaje desde niña, tenía que ir despacio y ayudarme de las manos para no resbalar o introducir el pie en una grieta. Casi habíamos llegado a la base cuando las nubes se abrieron y apareció la luna. El perro se quedó quieto y fijó la mirada en un punto por debajo de donde nos hallábamos, con las orejas hacia atrás y pegadas a la cabeza. Tardé en darme cuenta de que en realidad le faltaban las dos. Sentí un escalofrío porque de una de las heridas aún rezumaba un líquido espeso y porque podía contar a simple vista sus costillas. Entonces, justo antes de que las nubes volvieran a ocultar la luna, descubrí los restos de la chalupa entre los escollos y el cuerpo quebrado de un hombre.
Quizá lo más prudente hubiera sido alertar a mi padre, pero me dio la impresión de que el hombre estaba vivo y decidí tratar de moverlo yo misma hasta la arena. Al llegar a su lado comprobé que no respiraba y que si se movía era porque el reflujo trataba de devolverlo al mar. La luna salió de nuevo y animó unas cuencas vacías y una sonrisa sin labios que me estremeció. El perro debía llevar días a la deriva, quizá semanas, con un cadáver como inútil timonel. Las olas tiraban del cuerpo para arrebatárselo a las rocas, así que hice de tripas corazón y registré su casaca hecha jirones. Todo lo que encontré fue una pistola de llave dañada por el agua, una brújula que no marcaba el norte, un atadijo de tela encerada y un pañuelo que parecía envolver algo. Al desplegarlo cayeron en mi palma dos triángulos de cartílago reseco y comprendí que el marino se había alimentado con lo único que tenía a mano. Me giré hacia el perro, pero solo distinguí un bulto inerte tendido sobre una roca y medio tragado por el mar. Me conmovió la fidelidad de aquel animal que, a pesar de tan terrible sacrificio, había gastado sus fuerzas en buscar auxilio para su compañero.
Deslié la tela encerada y vi que protegía un trozo de papel cuidadosamente doblado. La intermitencia de la luna me permitió ver una rosa de los vientos, el perfil de una costa sembrada de cruces y muchos números agrupados en grados, minutos y segundos. De entre los pliegues del documento se deslizó una pieza de metal. Era una moneda de oro, grande y pesada, que destelló al rozar su filo la luz de la luna. En mi cabeza se agolparon las historias de piratas y tesoros escondidos que contaban los marinos más viejos del puerto, mientras fumaban sentados en un bolardo del muelle o sobre una barrica de la taberna. ¿Habría huido aquel hombre o fue abandonado a su suerte? No sé cuánto tiempo me quedé allí, pensativa y zarandeada por las olas, hasta que un golpe de viento me arrancó el capote y me hizo reaccionar. Puse la brújula dentro del paquete encerado y lo aseguré con las cintas del camisón. La pistola y el perro habían desaparecido bajo la espuma.
Durante años guardé el secreto, ni siquiera se lo conté a mi padre. El escenario del accidente no era visible desde la cima del acantilado y los restos de madera y hueso pronto fueron engullidos por el mar. Cuando un forastero llegaba al pueblo temía que fuera un pirata en busca de su compinche o del mapa. Todos los días subía varias veces a la linterna del faro. Pasaba las horas vigilando cada vela que aparecía sobre la línea del horizonte. Y continué haciéndolo también, con el corazón en vilo, cuando me quedé sola.
Todavía lo hago.
Ya no me llaman la hija del farero. Ahora soy yo quien mantiene encendida la luz en lo alto de la torre con una lámpara de petróleo. Todavía conservo las pertenencias del infeliz al que el mar arrojó junto a su perro contra nuestra costa. Hace tiempo que identifiqué el punto que señalaban las misteriosas coordenadas. Jamás me acuesto sin preguntarme si, en ese lugar en medio del Pacífico, habrá más piezas de oro como la que llevo siempre en el bolsillo. Quizá sea ya momento de averiguarlo. Tengo un mapa y una brújula desnortada que me llevará donde yo quiera.
Al fin y al cabo, puede que la aventura sea precisamente eso: correr detrás de un perro sin orejas.




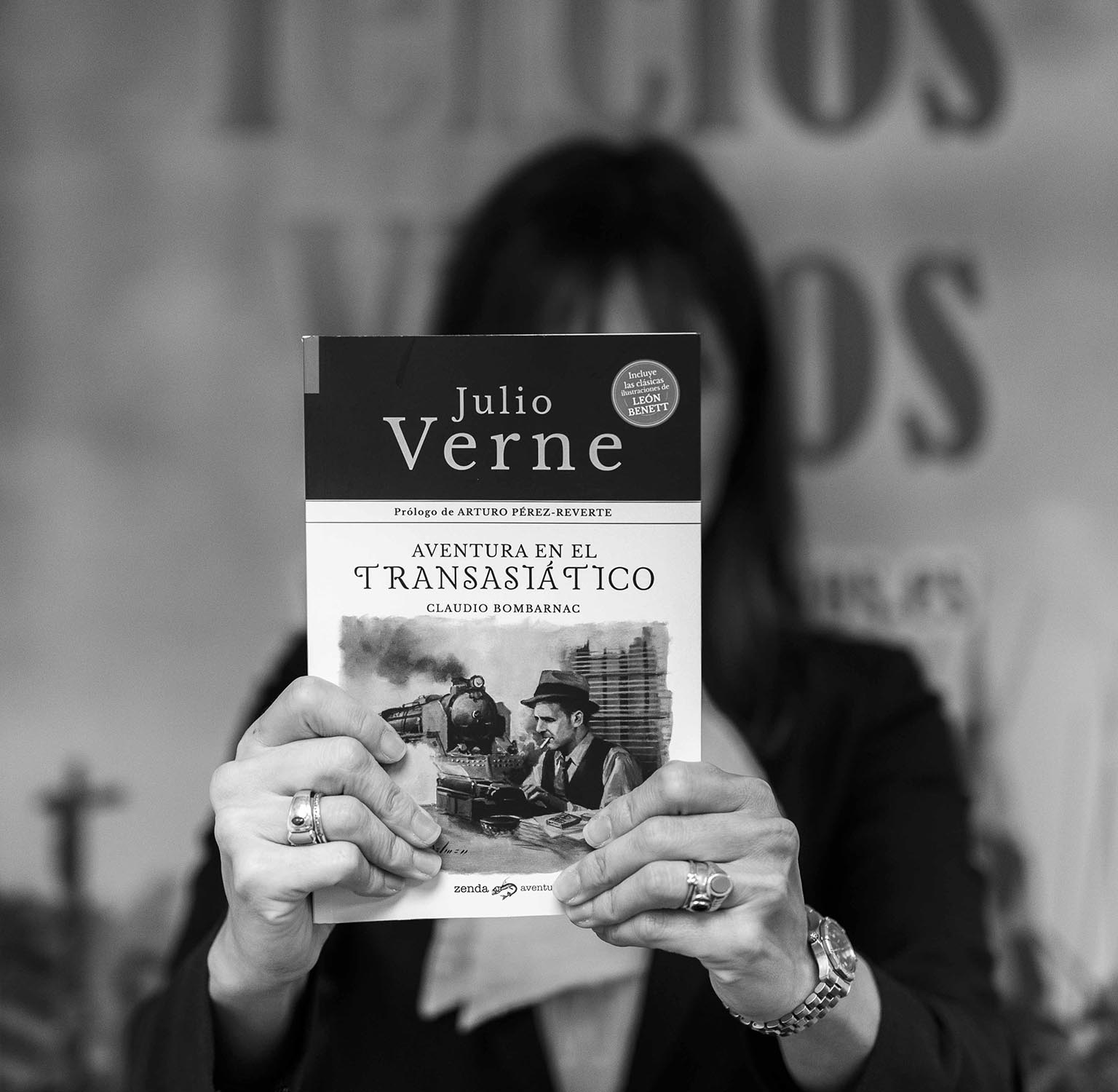

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: