En 1938, el novelista E. C. Bentley decidió recoger en un solo volumen todos los relatos protagonizados por su más famosa e irrepetible creación literaria: el artista y detective aficionado Philip Trent. El resultado fue una variada y entretenidísima colección de trece historias —entre las que destaca especialmente «El golpe estupendo», incluida a menudo en las antologías de las mejores muestras del género— que van desde el fraude y la malversación hasta el asalto y el crimen y que pondrán a prueba el ingenio y las habilidades deductivas del más elegante y educado investigador de la edad dorada de la ficción detectivesca inglesa.
E. C. Bentley (Londres, 1875-1956) estudió en el St. Paul School y trabajó en el Daily News y el Daily Telegraph. La secuela de El último caso de Philip Trent (1913), no vería la luz hasta veintitrés años después.
De Trece casos para Philip Trent (Siruela), Zenda publica la introducción escrita por el autor y parte del primer capítulo.
Prefacio
Les presento a Trent
Me da un poco de vergüenza escribir acerca del personaje de Philip Trent, porque el pobre solo ha aparecido en un par de libros. No obstante, me complace decir que se trata de unos volúmenes que se han vendido muy bien y durante años. No lo digo con jactancia, en absoluto, sino tan solo porque es la única excusa que tengo para abordar esta disertación. Uno de los relatos, el llamado El último caso de Philip Trent, se publicó en 1913. De eso hace ya mucho tiempo. Tal fecha nos remite a una época en la cual las historias de detectives eran harto diferentes de lo que son ahora. No tengo claro por qué Sherlock Holmes y sus primeros imitadores nunca podían ser mínimamente divertidos o desenfadados; puede que fuera porque creían que tenían una misión y debían mantener una posición de superioridad respecto al curso ordinario de la humanidad. Trent no se ve así en absoluto, como sugiere un breve fragmento de diálogo del libro1. La historia gira en torno al asesinato de un millonario en su casa de campo de Devonshire (uno de los primeros de una larga, larguísima, lista de millonarios asesinados). Trent entra en escena en un hotel rural cerca del lugar del crimen y allí, para su sorpresa, topa con un anciano al que conoce bien —se llama señor Cupples—, que está acabando de desayunar al aire libre, en la terraza. Trent sale del coche y sube a su encuentro por la escalera.
TRENT: ¡Cupples, menudo milagro! Hoy me sonríe la suerte. ¿Cómo está, queridísimo amigo? ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué os sentáis junto a las ruinas de ese desayuno? ¿Recordáis su antiguo orgullo, o acaso os preguntáis cómo cayó? ¡Qué alegría verlo!
CUPPLES: Casi lo esperaba a usted, Trent. Tiene una pinta espléndida, camarada. Se lo voy a contar todo. Pero seguro que no habrá desayunado todavía. ¿Quiere acompañarme en mi mesa?
TRENT: ¡Ya lo creo! Un desayuno enorme, además… Sospecho que hoy voy a tener un día duro. Es probable que no vuelva a comer hasta la cena. Ya se imaginará por qué estoy aquí, ¿verdad?
CUPPLES: Sin duda alguna. Ha venido a escribir sobre el asesinato para el Daily Record.
TRENT: Lo ha expresado usted de forma bastante anodina. Preferiría decir que he venido a guisa de vengador de la sangre, para rastrear al culpable y vindicar el honor de la sociedad. A eso me dedico: servicio a familias en sus residencias particulares.
Una de las citas más manidas que hay es esa de la Vida de Samuel Johnson de James Boswell, sobre el hombre que dijo que había tratado de ser filósofo, pero había descubierto que la alegría se metía por medio sin cesar. Philip Trent tiene el mismo problema como detective. Tiende a ceder a la frivolidad y a soltar citas absurdas de poemas casi en cualquier momento. Entre los detectives de la vieja escuela, más rígida, no había nada de eso. No reían jamás, y solo sonreían de cuando en cuando y con un gran esfuerzo. No leían más que las páginas de sucesos de los periódicos y solo citaban, en caso de hacerlo, sus propios panfletos sobre la importancia de los botones de la camisa en la investigación de los delitos, o sobre el uso de la piel de plátano como instrumento homicida. No eran indiferentes a sus propias habilidades e importancia, ni mucho menos. Holmes, por ejemplo, se refería a su cerco al profesor Moriarty, el Napoleón del crimen, con las siguientes palabras:
—Usted sabe de lo que soy capaz, querido Watson, pero es obligado reconocer que por fin he topado con un rival que está a mi altura.
O, en otro momento, cuando afronta la posibilidad de perder la vida, Holmes dice:
—Si esta noche hubiera de cerrarse mi expediente, todavía podría estudiarlo con ecuanimidad. Mi presencia endulza el aire de Londres. En más de mil casos, no soy consciente de haber usado mis talentos erróneamente ni una sola vez.
Si bien yo era de la opinión, como probablemente muchos otros, de que no estaría de más contar con una alternativa a ese estilo, no había en ello, sin duda, la menor intención de menospreciar la maravillosa creación de Conan Doyle. Sostengo que, dentro de unos años, probablemente nada de lo escrito en la misma época se leerá tanto como las aventuras de Sherlock Holmes, porque son grandes historias, obra de una imaginación poderosa y vívida. Y debo añadir que todas las historias de detectives escritas desde que Holmes fue creado, incluida la mía, se basan, en mayor o menor medida, en ese notable conjunto de obras. Holmes decía a menudo: «Usted conoce mis métodos, Watson». Bueno, todos hemos tenido ocasión de conocer esos métodos y, en el negocio de la investigación, todos los hemos empleado.
Cosa muy diferente era tratar de introducir en dicho negocio una caracterización más moderna del personaje. Ello ha dado a luz a una rica variedad de tipos de detective protagonista, como demuestra esta serie de conferencias. Yo fui uno de los primeros en intentarlo, y ahora soy consciente, aun cuando entonces apenas lo era, de que la idea subyacente era alejarme de la tradición de Holmes tanto como fuera posible. Como he dicho, Trent no se toma nada en serio. No es un experto científico, ni un investigador criminal profesional. Es artista, pintor y ha llegado al negocio del periodismo de sucesos por casualidad, porque resulta que tiene mano para ello, y sin la menor vocación. No está por encima de los sentimientos del humano corriente; no se mantiene aparte, sino que disfruta de la compañía de criaturas como él y se hace amigo de todos. Llega incluso a enamorarse. No considera a los hombres de Scotland Yard un hatajo de chapuceros y mentecatos, sino que siente el mayor respeto por su preparación y capacidad; al contrario que Holmes.
La actitud de Trent respecto a la policía, francamente, es de deportividad y competición con unos contrincantes que son tan capaces de derrotarlo como él de derrotarlos a ellos. Citaré aquí otro fragmento de diálogo de El último caso de Philip Trent que lo ilustra. Trent y el inspector jefe Murch acaban de escuchar la historia de Martin, el correctísimo mayordomo al servicio del hombre asesinado la víspera. Martin acaba de salir del cuarto con una reverencia impresionante, y Trent se deja caer en un sillón e inspira hondo.
TRENT: Martin es una gran persona. Es muchísimo mejor que una obra de teatro. No hay otro igual; de verdad que no. Y honrado; el bueno de Martin no tiene un ápice de maldad. ¿Sabe, Murch? Se equivoca al sospechar de ese hombre.
MURCH: Nunca he dicho que sospeche de él. No obstante, ¿de qué sirve negarlo? Le he echado el ojo. Es un témpano de hielo. Acuérdese del caso del ayuda de cámara de Lord William Russell, que entró por la mañana en el dormitorio de su señor, como solía, para subir las persianas, más silencioso y envarado imposible, pocas horas después de haberlo asesinado en su cama. Pero Martin no sabe que lo tengo en mente, claro.
TRENT: Me arriesgaría a decir que no. Es una persona maravillosa, un artista consumado; pero, con todo, no tiene ninguna sensibilidad. No se le ha pasado por la cabeza que usted, Murch, pudiera sospechar de él. Pero yo sí me di cuenta. Tiene que entender, inspector, que he estudiado especialmente la psicología de los agentes de la ley. Es una rama del conocimiento desgraciadamente minusvalorada. Son mucho más interesantes que los delincuentes y mucho más complicados. Mientras lo interrogábamos, no dejaba de ver las esposas en los ojos de usted. Sus labios articulaban mudos las sílabas de esas palabras tremendas: «Es mi deber informarle de que todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra».
Este es un buen ejemplar de Trent, y descubrí que a la gente le gustaba el cambio.
Y descubrí otra cosa: que construir una historia de misterio satisfactoria era mucho más difícil de lo que había imaginado. Me puse a escribir una novela de detectives a la ligera. Lo hice a sugerencia —podría llamarlo «reto»— de mi viejo amigo G. K. Chesterton y no se me pasó por la cabeza que pudiera tratarse de una empresa tan compleja. No me di cuenta de dónde me había metido. Una vez empecé, la trama comenzó a crecer. Se me fue de las manos. Debería haber acabado poco después de la mitad del libro tal como es ahora. Pero para nada; la historia no quiso ni oír hablar de ello. Insistió en llevar las cosas a una conclusión completamente diferente de la muy satisfactoria a la que llegaba, según creía yo, el capítulo XI, y tuvo que proseguir hasta una muy posterior, en el capítulo XVI.
Así que, dado que por entonces estaba ocupado ganándome la vida por otros medios, llegué a la conclusión de que, por lo que a mí respectaba, escribir historias de detectives no era la mejor manera de pasar el tiempo libre. Y por eso la novela se llamó El último caso de Philip Trent.
E. C. BENTLEY 1935
I
El tabardo auténtico
La primera vez que los Langley visitaron Europa, Philip Trent los conoció por casualidad, en una cena del agregado naval estadounidense. Durante el aperitivo que precedió a la cena, se fue acercando poco a poco a George D. Langley, porque era el hombre de mejor aspecto de la habitación (alto, de constitución fuerte y aire juvenil, de rostro sonrosado, rasgos vigorosos y descomunales, y una mata de pelo canoso).
Hablaron acerca de la Torre de Londres, el Cheshire Cheese y el zoo, todos los cuales habían visitado los Langley aquel día. El agregado le dijo a Trent que Langley era un pariente lejano, que había amasado una gran fortuna fabricando material para ingenieros delineantes, era un ciudadano prominente de Cordova, Ohio, sede principal de su compañía, y estaba casado con una Schuyler. Aunque no tenía claro qué era una Schuyler, Trent dedujo que casarse con una era estupendo, y esa impresión se vio confirmada cuando en la cena le tocó sentarse al lado de la señora Langley.
Esta siempre daba por hecho que sus asuntos eran el tema de conversación más interesante y, puesto que era una interlocutora vivaz y divertida, además de una mujer hermosísima y de buen corazón, solía acabar teniendo razón. Le contó a Trent que le pirraban las iglesias antiguas, y que ya había perdido la cuenta de cuántas había visto y fotografiado en Francia, Alemania e Inglaterra. Trent, a quien le gustaban mucho las vidrieras del siglo XIII, mencionó Chartres, que según la señora Langley era, efectivamente, de una perfección indescriptible. Trent le preguntó si había estado en Fairford, en Gloucestershire. Había estado y declaró con énfasis que fue el mejor día de toda su estancia en Europa; no por la iglesia, que, sin duda, era hermosa, sino por el tesoro que encontró aquella tarde.
Trent le pidió que le contase más, y la señora Langley le explicó que era una historia sensacional. El señor Gifford los llevó a Fairford en su coche. ¿Trent conocía al señor Gifford…, W. N. Gifford, que vivía en el Hotel Suffolk? A la sazón estaba en París. Trent tenía que conocerlo, porque nadie sabía tanto de vidrieras, adornos religiosos, oropeles y antigüedades en general como el señor Gifford. La primera vez que lo vieron estaba haciendo esbozos de tracerías en la Abadía de Westminster, y se hicieron muy amigos. Los había llevado a muchos sitios de las cercanías de Londres. Conocía bien Fairford, claro, y lo pasaron muy bien.
Al volver a Londres, después de cruzar Abingdon, el señor Gifford dijo que era la hora del café, que siempre tomaba a eso de las cinco —era un café excelente; se lo preparaba él mismo y lo llevaba en un termo—. Aminoraron la velocidad para buscar un buen lugar en el que detenerse, y a la señora Langley le llamó la atención un nombre extraño en una señal de un desvío de la carretera (no sé qué EPISCOPI). Sabía que quería decir «obispos», lo cual era interesante; así que pidió al señor Gifford que detuviese el coche para descifrar el rótulo castigado por las inclemencias del tiempo al estar a la intemperie. La señal decía: SILCOTE EPISCOPI 800 M.
¿Le sonaba a Trent? Al señor Gifford, tampoco. Pero aquel nombre delicioso, dijo la señora Langley, le bastaba. Tenía que haber una iglesia y, además, antigua; y, de todas formas, le encantaría añadir «Silcote Episcopi» a su colección. Le preguntó al señor Gifford si, ya que estaban tan cerca, podían ir a sacar fotos antes de que oscureciese, y a lo mejor tomar allí el café.
Encontraron la iglesia, con la rectoría al lado. Un poco más allá se veía un pueblo. La iglesia se alzaba detrás del cementerio y, según avanzaban por el camino, repararon en una tumba cercada por una verja alta; no era una lápida alzada, sino horizontal, erigida encima de una base pequeña. Se fijaron en ella porque, aunque era antigua, no estaba desatendida o deteriorada, sino limpia de musgo y tierra, de manera que la inscripción era legible, y la hierba que la rodeaba estaba cortada y cuidada. Leyeron el epitafio de Sir Rowland Verey, y la señora Langley —así se lo aseguró a Trent— gritó de alborozo.
Un hombre que estaba podando el seto que rodeaba el cementerio los miró con suspicacia cuando gritó, pensó ella. Dedujo que seguramente se trataba del sacristán, así que adoptó un aire encantador y le preguntó si había inconveniente en que fotografiase la inscripción de la lápida. El hombre dijo que, que él supiese, no lo había, pero que quizá debería hablar con el vicario, porque la tumba era suya, en cierta forma; esto es, era la tumba del bisabuelo del vicario y siempre la tenía atendida. Ahora estaría en la iglesia, muy probablemente, si querían verlo.
El señor Gifford dijo que en todo caso bien podían echar un vistazo a la iglesia, que, pensaba, podía valer la pena. Hizo notar que no era muy antigua —más o menos de mediados del siglo XVII, diría—. Una párvula iglesita, pobre, dijo la señora Langley con sarcástico regocijo. En un lugar con un nombre como ese, dijo el señor Gifford, probablemente hubiera habido una iglesia varios siglos más antigua, pero quizá se había quemado, o derrumbado, y aquel edificio la había sustituido. Así que entraron en la iglesia; y al punto el señor Gifford se quedó maravillado. Señaló que el púlpito, el coro, los bancos, las vidrieras y el órgano de la nave oeste eran de la misma época. La señora Langley andaba atareada con la cámara cuando un hombre de mediana edad y rostro agradable surgió de la sacristía con un libro grande bajo el brazo.
El señor Gifford los presentó como un grupo de turistas que por casualidad se habían quedado prendados de la belleza de la iglesia y se habían aventurado a explorar el interior. ¿Podía el vicario hablarles de los escudos de armas de las vidrieras de la nave principal? Podía, y lo hizo; pero en aquel preciso momento la única crónica de familia que le interesaba a la señora Langley era la del propio vicario, y no tardó en abordar el asunto de la lápida de su bisabuelo.
Sonriendo, el vicario dijo que se apellidaba como Sir Rowland y que creía que era deber suyo cuidar de la tumba, ya que era el único Verey enterrado en aquel lugar. Añadió que el cabeza de familia podía disponer de aquella prebenda como quisiese, y que él era el tercer Verey vicario de Silcote Episcopi en el transcurso de doscientos años. Dijo que por supuesto la señora Langley podía fotografiar la lápida, pero que dudaba de que pudiera hacerlo en condiciones con una cámara portátil y por encima de la verja… y, claro está, la señora Langley contestó que tenía toda la razón. A continuación, el vicario preguntó si quería una copia del epitafio, que podía hacerle si tenían a bien ir a su casa, y su esposa les daría el té; lo cual, como Trent se imaginaría, les había encantado.
—Pero, señora Langley, ¿por qué le gustó tanto el epitafio? —preguntó Trent—. Por lo visto, hablaba sobre un tal Sir Rowland Verey… De momento, solo me ha contado eso.
—Iba a enseñárselo ahora —dijo la señora Langley, abriendo el bolso—.
A lo mejor no le parece tan valioso como a nosotros. He mandado hacer un montón de copias para enviárselas a los amigos. Y desdobló una cuartilla mecanografiada en la que Trent leyó:
En esta cripta están enterrados
los restos del
teniente general Sir Rowland Edmund Verey,
rey de Armas principal de la Jarretera,
caballero ujier de la Vara Negra
y
guardián del Canasto,
que dejó esta vida
el 2 de mayo de 1795
19
a los 73 años de edad,
confiando con serenidad
a los méritos del Redentor
la salvación de
su alma.
Asimismo están los restos de Lavinia Prudence,
esposa del anterior,
que alcanzó el descanso
el 12 de marzo de 1799
con 68 años de edad.
Fue mujer de fina inteligencia,
conducta amable,
economía prudente
y
gran integridad.
«Esta es la puerta del Señor;
los justos entrarán por ella»
.
—Sin duda, ha conseguido usted un buen ejemplar dentro de este estilo —observó Trent—. Hoy en día, por lo general, no vamos mucho más allá de un «en memoria de», seguido de los datos fundamentales. Por lo que respecta a los títulos, no me extraña que los admire, son como el sonido de las trompetas. También hay un remoto tintineo de dinero, me parece. En tiempos de Sir Rowland, Vara Negra era un puesto que probablemente mereciese la pena y, aunque no sé qué es el Canasto, sí recuerdo que su guardián era una de esas sinecuras jugosas que hacían que ser cortesano valiera la pena.
La señora Langley guardó aquel tesoro, dando unos golpecitos afectuosos al bolso.
—El señor Gifford nos dijo que el guardián tenía que recaudar no sé qué tasas legales a favor de la corona y que podía llegar a cobrar 7.000 u 8.000 libras al año por ello, pagando a otro hombre doscientas o trescientas por el trabajo real. Bueno, la vicaría nos pareció perfecta…, una casa antigua en la que todo era maravillosamente delicado y personal. Había un remo largo colgado de la pared del vestíbulo y, al preguntar al vicario por él, dijo que, cuando estuvo en Oxford, remó en la barca de All Souls College. Su esposa también era un encanto. Y ahora, ¡escuche!, mientras ella nos servía el té y el marido estaba haciéndome una copia del epitafio, nos habló del antepasado de su marido y dijo que la primera tarea de Sir Rowland tras su nombramiento como rey de Armas fue proclamar la Paz de Versalles en la escalinata del Palacio de St. James. ¡Imagínese, señor Trent!
Trent la miró dubitativo.
—Así que ya entonces había Paz de Versalles.
—No lo dude —dijo la señora Langley, con cierta brusquedad—. Y bastante importante, por cierto. En mi país la recordamos, aunque ya veo que en el de ustedes no. Fue el primer tratado que firmaron los Estados Unidos, y en dicho tratado el Gobierno británico recibió una tunda, puso fin a la guerra y reconoció nuestra independencia. Bien, cuando el vicario dijo que su antepasado proclamó la paz con los Estados Unidos, vi que George Langley aguzaba el oído, y supe por qué.
»Verá, George colecciona piezas de la Revolución y tiene cosas bastante buenas, aunque está mal que lo diga yo. Empezó a preguntar, y en un santiamén la vicaria había bajado el tabardo del antiguo rey de Armas, y lo estaba enseñando. Usted sabe lo que es un tabardo, señor Trent, evidentemente. ¡Qué prenda tan bonita! Me cautivó al instante y, por lo que a George respecta, se le pusieron los ojos como platos. Ese tono rojo maravilloso del satén, y el escudo real bordado en esos colores despampanantes, rojo, dorado, azul y plata, que no se suelen ver.
»Al poco, George se puso a hablar en un rincón con el señor Gifford, y vi al señor Gifford torcer el gesto y sacudir la cabeza; pero George se limitó a cuadrarse, y un rato después, mientras la vicaria nos enseñaba el jardín, George se llevó aparte al vicario y entró en materia.
»Según George, al señor Verey no le gustó nada, pero George tiene un pico de oro, cuando quiere, y al final el vicario tuvo que reconocer que le tentaba, con los hijos a punto de irse de casa, y el impuesto de la renta por las nubes, y el impuesto de sucesiones, etc. Y por fin accedió. No le diré la cantidad que le ofreció George, señor Trent, ni a usted ni a nadie, porque George me hizo jurar que le guardaría el secreto, pero, como él dice, en un negocio así no sirve de nada ser agarrado, e intuyó que el vicario no iba a permitirle regatear. Y, de todas formas, para George valía hasta el último centavo, con tal de tener algo que no posea ningún otro cazador de curiosidades. Dijo que iría a recoger el tabardo al día siguiente, y que llevaría el dinero en metálico, y el vicario dijo que muy bien, que entonces los tres teníamos que ir a comer, y tendría un papel preparado con la historia del tabardo y su firma. Así que eso hicimos; y el tabardo está en nuestra suite del Greville, en un armario bajo llave, y George lo saca y se regodea al despertarse y al acostarse.
Trent dijo sinceramente que aquella historia era más interesante que cualquier otra de la vida real.
—¿Cree usted —dijo— que su marido me dejaría echarle un vistazo a su trofeo? No sé mucho de antigüedades, pero me interesa la heráldica, y los únicos tabardos que he visto eran bastante modernos.
—¡Pues claro! —dijo la señora Langley—. Quede con él después de la cena. Le encantará. ¡No tiene la menor intención de tenerlo guardado a cal y canto, se lo aseguro!
Al día siguiente por la tarde, en la salita de los Langley en el Greville, el tabardo estaba expuesto en una percha ante la mirada pensativa de Trent, y su nuevo propietario lo miraba con orgullo no exento de ansiedad.
—A ver, señor Trent —dijo—. ¿Qué le parece? Me imagino que no duda de que es un tabardo auténtico.
Trent se acarició la barbilla.
—Oh, sí, es un tabardo. He visto varios, y pinté uno, con un tipo dentro, cuando el heraldo de Richmond quiso que lo retratase con todo el equipo. Todo correcto. Estas cosas son difíciles de encontrar. Hasta hace poco, tengo entendido, el tabardo de un heraldo era propiedad suya y pasaba a la familia; y, si tenían una mala racha, podían venderlo discretamente, como se lo han vendido a usted. Ahora ha cambiado, según me dijo el heraldo de Richmond. Cuando muere un heraldo, el tabardo vuelve al Colegio de Armas del que lo obtuvo.
Langley suspiró aliviado.
—Me alegra oír que mi tabardo es auténtico. Cuando me pidió que le dejara verlo, me dio la impresión de que pensaba que podía ser falso.
La señora Langley, clavando una mirada penetrante en el rostro de Trent, meneó la cabeza.
—Me parece que sigue pensándolo, George. ¿No, señor Trent?
—Sí. Lamento decir que sí. Verá, se lo vendieron como un tabardo concreto, con una historia interesante; y, cuando la señora Langley me lo describió, casi tuve la certeza de que era una estafa. Ella no observó nada raro en el escudo real. Quise echarle una ojeada para estar seguro. No cabe duda de que no perteneció al rey de Armas de la Jarretera en 1783.
Una mirada feísima borró toda benevolencia del rostro de Langley, que se puso varios tonos más colorado.
—Si lo que dice es cierto, señor Trent, y ese timador me dio gato por liebre, me encargaré de que lo encierren, aunque me cueste la vida. Pero sin duda cuesta creer… que un sacerdote…, y de una de las mejores familias de por aquí…, instalado en ese lugar encantador, pacífico, responsable de su congregación, y todo. ¿Está totalmente seguro de lo que dice?
—Solo sé que el escudo real de este tabardo está mal.
La mujer profirió una exclamación.
—¡Caramba, Trent, qué cosas dice! Hemos visto el escudo real unas cuantas veces, y es justo así…, y, de todas formas, usted nos ha dicho que es un tabardo auténtico. No entiendo nada.
—Le pido disculpas —dijo Trent, triste— por el escudo real. Verá, tiene historia. En el siglo XIV, Eduardo III reclamó sus derechos al trono de Francia, y sus descendientes tardaron cien años de guerra en convencerse de que aquella reclamación no era una política práctica. Pese a todo, siguieron incluyendo la flor de lis de Francia en el escudo real, y no la quitaron hasta principios del siglo XIX.
—¡Madre mía! —dijo la señora Langley con un hilo de voz.
—Además de lo cual, los cuatro primeros Jorges y el cuarto Guillermo fueron reyes de Hanover, así que, hasta que llegó la reina Victoria y no pudo heredar Hanover, porque era mujer, el escudo de la casa de Brunswick estaba apelotonado junto al nuestro. En realidad, el tabardo del rey de Armas de la Jarretera en el año en que proclamó la paz con los Estados Unidos de América era un revoltijo de los leopardos de Inglaterra, el león de Escocia, el arpa de Irlanda, las flores de lis de Francia, junto a unos pocos leones más, un caballo blanco y unos cuantos corazones, al estilo de Hanover. Estaban muy apretados en el blasón, pero lo consiguieron, no sé cómo…, y ya ve que el escudo de su tabardo no es ni mucho menos tan abigarrado. Es un tabardo victoriano…, una prenda bonita, propia de un caballero, que todo heraldo que se precie debe tener.
Langley dio un golpe en la mesa.
—Muy bien, pues yo no pienso tenerla, si puedo recuperar el dinero.
—Por lo menos tenemos que intentarlo —dijo Trent—. A lo mejor es posible. Pero, si le pedí que me dejase verlo, señor Langley, fue porque pensé que podía evitarle pasar un mal trago. Verá, si hubiese vuelto a casa con su tesoro, lo hubiese enseñado, hubiese hablado de su historia y la prensa lo hubiese mencionado, y luego alguien se hubiese puesto a indagar sobre su autenticidad, hubiese averiguado lo que le he contado y lo hubiese hecho público…, bueno, habría sido un poco desagradable para usted.
Langley volvió a ponerse colorado e intercambió una mirada elocuente con su esposa.
—Claro que sí, maldita sea —dijo—. Y hasta sé cómo se llama el buitre que me habría hecho la cama, en cuanto me hubiese puesto en ridículo del todo. Caramba, no me importaría perder el dinero veinte veces más, y además un buen pellizco, con tal de que eso no ocurra. Se lo agradezco, señor Trent…, de verdad. Si le soy sincero, en casa aspiramos a ser admirados socialmente, y pensamos que seríamos más importantes si llevábamos este maldito cachivache y la gente lo comentaba. ¡Cielos! Y pensar que… Pero eso es lo de menos. Ahora lo que hay que hacer es ir a volver a ver a ese ladrón y obligarlo a confesar. Le sacaré el dinero, aunque tenga que usar un abrelatas.
Trent meneó la cabeza.
—No soy muy optimista al respecto, señor Langley. Pero ¿qué le parece si mañana vamos los dos a verlo con un amigo mío al que le interesan estas cosas y que podría ayudar más que nadie? Langley dijo, con entusiasmo, que le parecía muy bien.
El coche que recogió a Langley a la mañana siguiente no parecía el típico de Scotland Yard, pero lo era; y otro tanto podía decirse del atildado chófer. Dentro iba Trent con un hombre de pelo negro y rostro redondo al que presentó como superintendente Owen. Durante el trayecto, a petición suya, Langley contó con todo lujo de detalles la historia de la adquisición del tabardo, que llevaba guardado en una maleta con la esperanza de que hubiese suerte.
Pocos kilómetros antes de llegar a Abingdon, le ordenaron al chófer que condujese despacio.
—Dice usted, señor Langley, que a este lado de Abingdon, no muy lejos, fue donde se desviaron de la carretera principal —dijo el superintendente—. Si hace el favor de estar atento, quizá pueda indicarnos dónde.
Langley lo miró fijamente.
—¿Y eso? ¿Es que el conductor no tiene mapa?
—Sí, pero en su mapa no viene ningún Silcote Episcopi. —Ni en ningún otro mapa —añadió Trent.
Langley comentó sucintamente que no entendía nada, miró por la ventana con impaciencia y poco después dio la orden de parar.
—————————————
Autor: E. C. Bentley. Título: Trece casos para Philip Trent. Editorial: . Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro


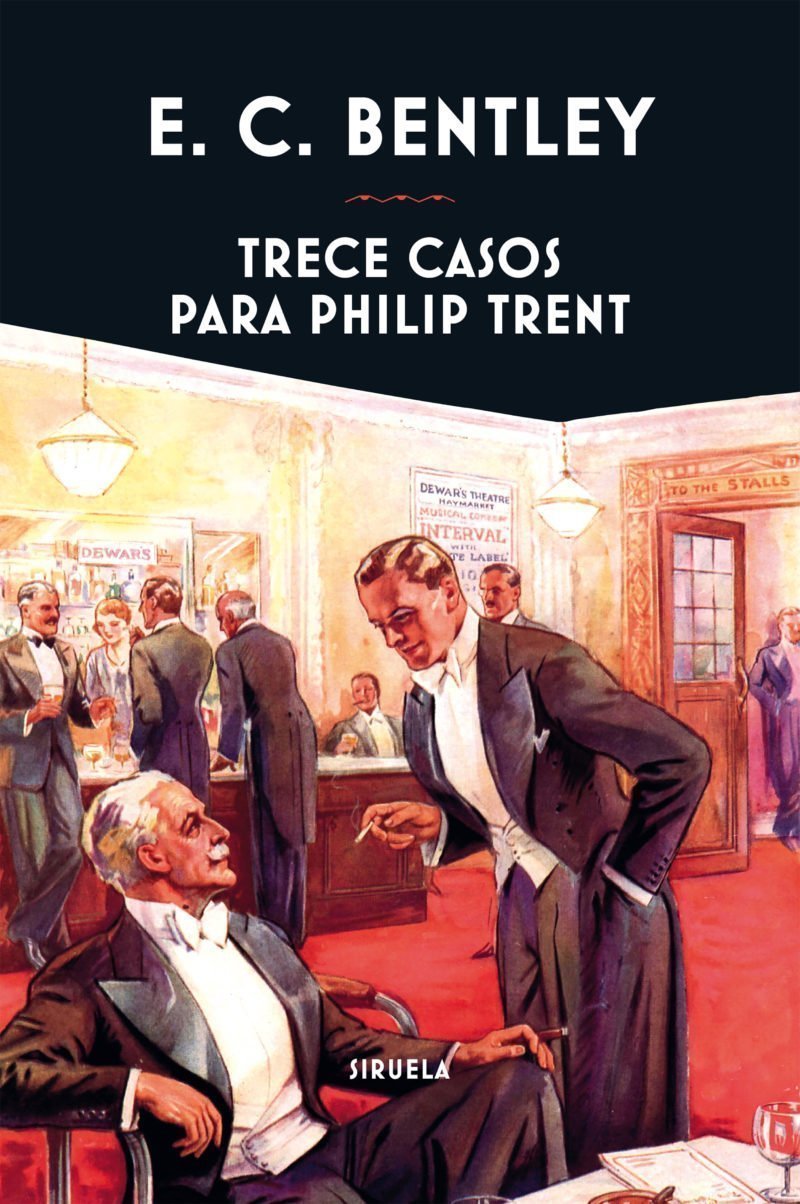

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: