
μελανοτειχέα νῦν δόμον
Φερσεφόνας ἔλθ᾽, Ἀχοῖ, πατρὶ κλυτὰν φέροισ᾽ ἀγγελίαν,“Ahora a la casa de negras murallas
de Perséfone dirígete, Eco, llevando al padre famoso mensaje…”(Píndaro, Olímpica XIV 19-20)
Tebas, 488 a. C.
Desde lo alto domina toda la planicie. La vista alcanza hasta los álamos que custodian con celo, como si fueran su tesoro secreto, las aguas de los lagos Copais e Hílice. Nadie suele ascender más allá del cenotafio de Tiresias, y menos aún en un día que amenaza tormenta. No tiene claro si fue él quien eligió este refugio de silencio o fueron las ninfas melíades que habitan los fresnos quienes lo eligieron a él como confidente. El caso es que desde niño ha sido fiel a esta privilegiada atalaya, desde la que no ha dejado de disparar al éter sus dáctilos, como si fueran dardos. A pesar de que la puerta de la fama se le abrió de par en par hace ya unos años, sabe a ciencia cierta que sólo una mínima parte de sus versos terminarán haciéndose de oro, mientras que los más se perderán estériles, desparramados por el suelo entre las agujas de los pinos. En general, los tebanos han venido disculpando la hosquedad del vate. Comprenden que necesite aislarse para dialogar con las Gracias.
—Te saludo. Eres Píndaro, el poeta, ¿verdad?
Él no responde. Sabe que aunque no lo haga, no se librará de una visita tan inoportuna. Su silencio, al menos, servirá para dejarle bien claro que su presencia no es bienvenida. Si es inteligente, pedirá disculpas y volverá por donde ha venido.
—Te saludo, Píndaro. No me gustaría importunarte ¿Tienes un momento?
Tiene acento beocio, pero sabe que no es de Tebas, porque aunque sea una ciudad populosa, allí se conocen todos. Le consuela que al menos no sea ateniense. Zeus ya ha concluido su tarea de amontonar todas las nubes de los alrededores sobre sus cabezas y brama poderoso. Como el sonido de la trompeta que da la salida en las carreras de un estadio abarrotado, el trueno ensordecedor suspende por unos instantes la brisa de levante justo antes de desatar al fin la lluvia. El intenso aroma a tomillo que envuelve los atardeceres del verano ha dado paso paulatinamente a un olor rojizo a tierra mojada que emana de las rocas, las cuales van estallando en llanto todo en derredor. El poeta se resguarda en una pequeña oquedad de la colina. Hoy, lamentablemente, se ve obligado a compartir el refugio con sus dos visitantes. Ojalá sea breve. Las tormentas estivales suelen pasar pronto, pero nunca se sabe.
—Venimos de Orcómeno. Yo soy magistrado y vengo para hacerte una propuesta de trabajo.
—Te escucho porque sois vecinos, pero debo prevenirte de que ando bastante atareado y no acepto ofertas por ahora.
—Sabemos que eres un hombre muy ocupado, pero es un asunto importante. Si no, no te molestaría. No sé si habrá llegado a tus oídos que hemos dado a Beocia un vencedor olímpico.
—Algo he escuchado, sí. Pero insisto. Si vienes a pedirme que escriba algo, debes saber que mis emolumentos no son bajos. Te lo advierto para que ninguno de los dos perdamos el tiempo…
—Tendremos que esperar, de todos modos, a que la tormenta amaine. Además, la ciudad de Orcómeno está dispuesta a abonarte lo que nos pidas, siempre que sea un precio justo. Estamos decididos. Nunca hemos tenido mayor motivo de orgullo.
—Está bien. Ya hablaremos del precio más adelante. Por lo que parece, el aguacero nos va a retener aún un rato. Necesitaré que me des algunos detalles del deportista…
—Lo he traído conmigo. Él podrá contarte.
El efebo, que se había mantenido cabizbajo todo el rato, alza al fin su rostro. Su mirada parece despierta, de autoconfianza, aunque también barrunta una enigmática sombra de tristeza. El bozo incipiente que apunta sobre su labio lo dota de un aire indefinido, algo que desconcierta al poeta, que duda si tratarlo con la severidad con que trataría a un adulto o con la delicadeza debida a un niño. Finalmente, para romper el hielo, el poeta le pregunta por su nombre, su edad y, aunque ya sabe que viene de la vecina Orcómeno, su procedencia. Su intención, en realidad, es observar cómo se desenvuelve. El efebo responde a todas las cuestiones de manera parca. No cabe duda de que le cohíbe la rudeza del poeta tebano, quien advierte la circunstancia y suaviza su tono.
—¿Te gusta ir al lago? Cuando yo tenía tu edad, me gustaba ir con mi padre a pescar anguilas por primavera.
A Píndaro le pasa desapercibido que el muchacho haya mudado el gesto, así que sigue explayándose de forma distraída.
—Creo que las anguilas del Copais son las mejores de toda la Hélade. Nosotros usábamos nasas de madera. Es un arte que requiere mucha paciencia, como la poesía. Mi padre era un…
Al levantar la vista, observa que el muchacho se está frotando el entrecejo con la palma abierta para ocultar sus ojos vidriosos. Intenta evitar la mirada de Píndaro y vuelve el rostro hacia la lluvia de fuera, aunque no consigue disimular su sollozo. Está visiblemente nervioso. Perspicazmente, Píndaro cambia el rumbo de la conversación hacia la importancia de su logro. Que una corona de olivo sagrado ciña tus sienes en juegos olímpicos no está al alcance de cualquiera. Le inquiere sobre lo que sintió al obtener la victoria. El efebo se toma su tiempo, toma aire, limpia una incipiente lágrima que rasaba su párpado y al fin toma la palabra…
—Me arrojé sobre la línea de llegada estirando el cuello como un charrán que atraviesa la cara del mar. De bruces sobre la arena, yo mantenía los ojos cerrados. Mi nombre retumbaba en el aire. «A-só-pi-co- A-só-pi-co». En realidad, no sabía de qué lado se había inclinado la gloria.
—Un instante te encumbra o te relega al olvido ¡Sigue! —lo anima, mientras le pide con un gesto que se acomode sobre una pequeña roca plana, que está seca y le puede servir de asiento.
—Al alzar la vista, distinguí a mis rivales. Uno recuperaba el resuello en cuclillas, mientras que otro cruzaba sus manos detrás de la nuca con la mirada perdida. Parecía desconsolado. De los demás la verdad es que no me acuerdo o no reparé en ellos. Una mano tendida me invitó a levantarme. Era un juez de pista que debió creerme mareado. Su voz me confirmó la victoria en su acento norteño: «¿Estás bien? Enhorabuena». Sin tiempo para acabar de sacudirme la tierra de las rodillas, una multitud de individuos se abalanzan sobre mí y me arrastran aclamando mi nombre y el de mi patria. Me sentí como un insecto desprevenido que es apresado por un enjambre de hormigas, que no se ponen de acuerdo y unas veces lo arrastran en una dirección, y otras veces en la contraria. Podrían haberme despedazado como las ménades a Penteo de no haber intervenido mi entrenador Trasíbulo, quien abriéndose paso a codazos entre el gentío me rescató del tumulto, me abrazó y lloró conmigo emocionado. «Empiezas a pagar el dulce precio de la victoria, querido muchacho», me gritó al oído sin soltarse de mi cuello. Creo que en ese instante empecé a ser consciente de la trascendencia de mi logro. No sabría describir lo que se me pasaba por la cabeza; si acaso, pasado el tiempo, sólo puedo imaginar lo que debería de estar sintiendo.
El poeta no ha querido interrumpir el relato del muchacho. Le han sorprendido su madurez y su don de palabra. Fuera ha dejado de llover, pero nadie ve la necesidad de salir del refugio.
—A cualquier musa le gusta recordar las grandes empresas ¿Por qué habéis acudido precisamente a mi poesía? ¿Acaso no hay otras artes que puedan dar testimonio de tu hazaña?
—Una pintura o una escultura ocupan un solo lugar y van muriendo con cada embate silencioso de la polilla o la carcoma, con cada dentellada del moho perenne o de una ventisca despiadada. Los versos, en cambio, ocupan el éter, que envuelve todos los lugares, y están disponibles para ser revividos cada vez que unos labios estén dispuestos a susurrarlos o un alma noble, la de cualquier mortal, los acune dentro.
—Veo que has entendido la esencia de la poesía, muchacho.
—En Orcómeno nos sabemos tus odas de memoria. Los maestros dicen que eres capaz de traducir al lenguaje humano los altos designios de los dioses. Por eso recurrimos a ti, porque, como tú mismo has cantado en alguna ocasión, los dardos que disparas no están impregnados de muerte sino de verdad imperecedera y la cuerda de tu arco queda resonando hasta el infinito ¿Cómo íbamos a recurrir a un pintor o a un escultor?
—Entiendo. Tengo una última cuestión. Me he dado cuenta de que cuando mencioné a mi padre se te ensombreció el rostro ¿Es que te llevas mal con el tuyo? ¿Por qué no te ha acompañado para tratar conmigo? Debe de estar muy orgulloso de un vástago como tú.
—Su padre, el noble Cleódamo, murió hace unos meses. No ha podido disfrutar de la victoria de su hijo —responde el magistrado, quien, conocedor de la arrebatadora personalidad del efebo, se había mantenido al margen.
—Sé que tus versos pueden derribar los muros de Perséfone, Píndaro, y son los únicos que llevarán a sus oídos mi victoria —sentencia con seguridad el muchacho, quien ahora se atreve a mirar fijamente a los ojos del poeta sin pestañear.
—No se hable más. Tendrás tu oda. Yo mismo dirigiré el coro.




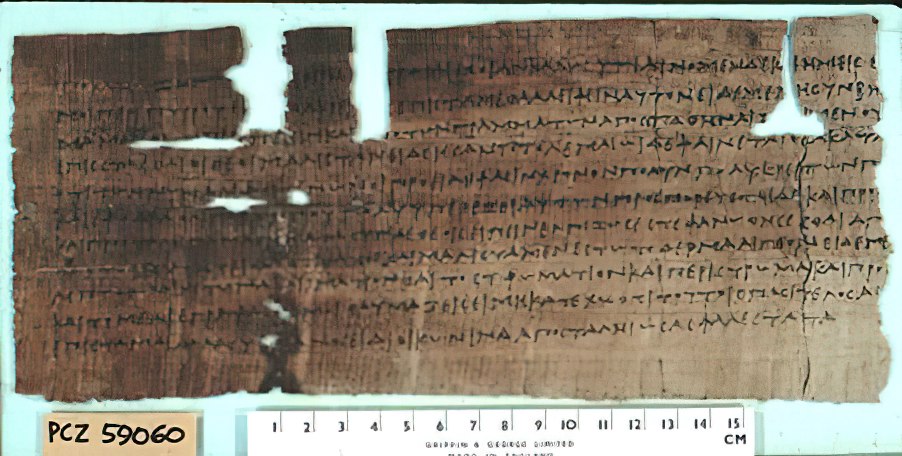

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: