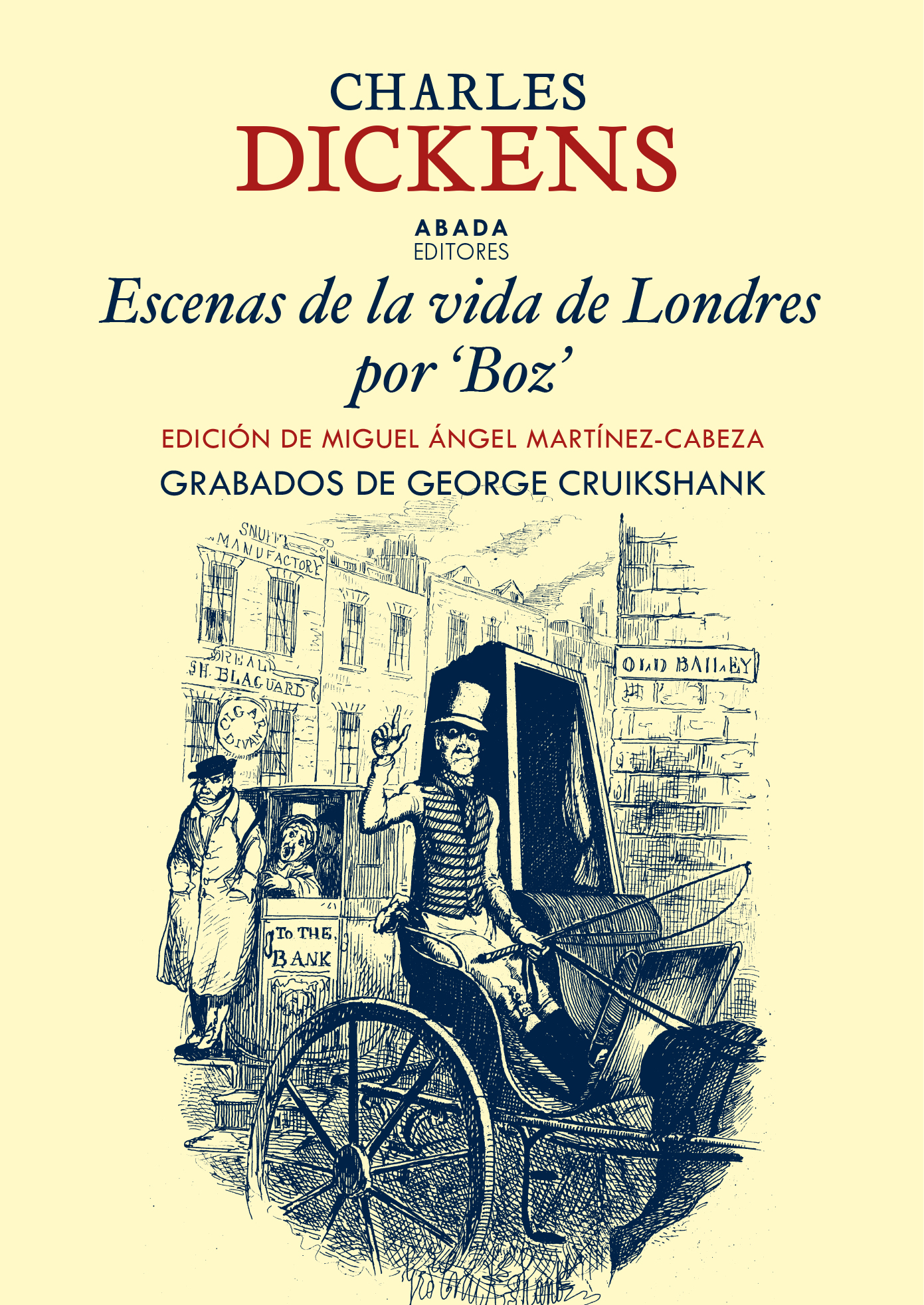
Una estrellita en el Oriente es uno de los capítulos que conforman Paseos nocturnos, de Charles Dickens. «Mi pequeña estrella del Oriente» es como bautizó el mismo Dickens al Hospital de Niños del este de Londres, «establecido en un antiguo depósito o almacén de velas de barco de lo más ordinario y con recursos sencillos». Y a pesar del barrio insalubre en el que un joven matrimonio —médico él, enfermera ella— había levantado ese hospital que sobrevivía, como señala el autor inglés, gracias a los corazones bondadosos y los conocimientos de la pareja en la materia, rezumaba en su interior «dulzura y limpieza». Todos los que trabajaban en él se las ingeniaban como podían para aliviar, en la medida que fuera posible, el sufrimiento de los niños desnutridos y enfermos que iban a parar allí. Y no era fácil —no lo es todavía— para el médico o la enfermera tratar diariamente con niños que no merecen padecimiento alguno. No debiera ninguno de ellos pasar hambre ni sentir dolor, como tampoco la pérdida o la orfandad de un ser querido a tan temprana edad. A este respecto, ni siquiera la Navidad es capaz de obrar un milagro. Sin embargo, hay médicos y enfermeras que no sólo levantan un hospital de una planta y treinta y siete camas en el siglo XIX, sino que lo aderezan y mantienen por una causa, un ideal o, como diría Dickens, por el mero hecho de que haya caído, sin querer, una estrella en la tierra; por ser lo que le corresponde al hombre y a la mujer: abanderados del bien, del darse a los demás. Encender una luz, aunque pase desapercibida, o sea tenue, y guiar con ella a quien se encuentre en la más absoluta oscuridad y soledad, o en una situación de completa vulnerabilidad.
Una estrella suele ser sinónimo de esperanza, pero también de humanidad. De que algo bueno puede suceder, aunque se haya perdido la fe en la sociedad que, se supone, representa y define al ser humano; aunque se esté rodeado de pobreza, de inmoralidad, de injusticia o falta de juicio. Como puede ser también un recurso, una mano tendida que, aunque desconocida, bien pueda convertirse en amiga. Pero, más allá de todo eso, lo que simboliza una estrella es el alma del hombre y de la mujer que no sólo es libre, sino que jamás se rinde. Y como el alma no tiene edad, poco o nada importa que se sea un anciano, un adulto, un joven o un niño, porque la no rendición impregna su materia. Es ahí donde reside la fortaleza del abuelo Paco, que arrastra un párkinson cada vez más severo desde los sesenta y nueve años, y hoy aguanta como puede a sus setenta y siete. Con una sonrisa en cuanto ve a su nieto de cinco, pero escondiendo la rabia y la pena, porque lo que verdaderamente le cabrea y le hace maldecir y ciscarse en la enfermedad es no poder levantarlo, cogerlo en brazos o llevarlo sobre los hombros como hacía con su hijo. Sólo se congracia viéndole tirar la pelota: “¡Mira, abuelo, como Chacho!”, y el niño no lo hace mal, porque atina y encesta. La familia de Paco es del Real Madrid. Paco está ahora en el hospital y pasará la noche allí, rodeado de sus hijos y su único nieto. El pequeño posiblemente lo encuentre sedado, y ya le han dicho sus padres que tiene que tener cuidado porque el yayo está delicado, pero a la mínima que abra un poco los ojos y vaya recobrando el conocimiento, el niño podrá acercarse y cogerle la mano, darle un beso suave en la mejilla y susurrarle el oído: “Abuelo, despierta, que es Navidad”.
Unas calles más abajo, en otro hospital, están Martita, Hugo, Lucas, Lucía, Rodrigo, Silvia, Álex… entre otros. Todos de diferentes edades, aunque compartan una sala con más camas, más servicios, más tecnología, más luz, más color, pero con la misma esencia que la del hospital del este de Londres ideado allá en el siglo diecinueve. Los niños ahora tienen más distracciones, más pantallas, pero también más entretenimiento en forma de representación teatral y musical con el que olvidarse de las sesiones de quimio. Apenas se quejan, y lloran sólo cuando tienen un mal día. Cuando, por lo que sea, han pasado mala noche e incluso han tenido una pesadilla. “No saben que ellos son nuestros héroes y que nos convierten en mejores padres y mejores personas. El otro día mi hija me vio llorar. Ese día la que tuvo un día malo fui yo, y me preguntó que por qué estaba triste. Que si me dolía algo. Le dije que no y me dio un abrazo diciendo que no pasaba nada. Que todo iba a salir bien. La manera en la que lo dijo… parecía una mujer mayor, como si la madre fuese ella y no yo”, afirma una de las madres, y ahora que no la ve su hija, no reprime la emoción y se derrumba. “Ellos no se lo merecen. Ningún niño lo merece”, reconoce otro de los padres.
Si se le pregunta al personal sanitario por qué hacen lo que hacen, por qué escogieron este oficio, responden que porque los niños les dan la vida. “Siempre se ha dicho, pero es que la sonrisa de un niño… no me canso de verla ni de oírla. Es un chute de serotonina y dopamina que te dura, fácil, toda la semana. Aunque es verdad que hay días que son más duros que otros, porque están o se sienten más vulnerables, pero basta que te presentes con un poco de color, que hagas alguna tontería, que juegues con ellos, que les cantes, que entres con una nariz de payaso, para que se dibuje en esas caritas una pequeña sonrisa”. Y estudiaron medicina por aquello que consideran sagrado: la vida. Para salvarlas, si es posible. Quieren hacer lo que esté en su mano, porque es su deber y su esperanza. Ayudar, apoyar, hacerles felices, aunque sólo sea por unos minutos al día. Porque algunos lo tienen claro: “Es para lo que nací”. Y hoy, en lugar de pasar la noche con sus familiares, quienes tienen guardia la pasarán con esa otra familia que se han cruzado en sus vidas; con los padres y los niños, a cada cual más fuerte y más valiente. Hoy, según me han dicho, “más que nunca habrá sorpresas y magia para todos los niños, incluidos los padres, que también son niños, pero un poco más grandes”. Y en este sentido, no sólo existe una única estrella de oriente, sino muchas, que vadean como pueden el firmamento nocturno y van en busca de lo mismo, al igual que los paseantes nocturnos que, como Dickens, tenemos la costumbre de deambular en mitad de la madrugada, convirtiéndonos en centinelas del pueblo o de la ciudad en la que nos encontremos, con el objetivo de alzar la vista y contemplar una pequeña ventana que tiene la luz encendida, pues detrás de ella siempre hay y habrá una esperanza.
Es curiosa la paradoja y lo contradictoria que puede llegar a ser la vida. Cómo funciona o cómo dispone a unos lo que a otros quita. Ya no sólo la salud, sino también la calidad de vida. Pero, por suerte y en el buen sentido, la historia del hombre se repite, y esas estrellas de Oriente, como la que encontró Dickens en el XIX, pueden encontrarse en cualquier parte si se sabe mirar, y más aún apreciar.



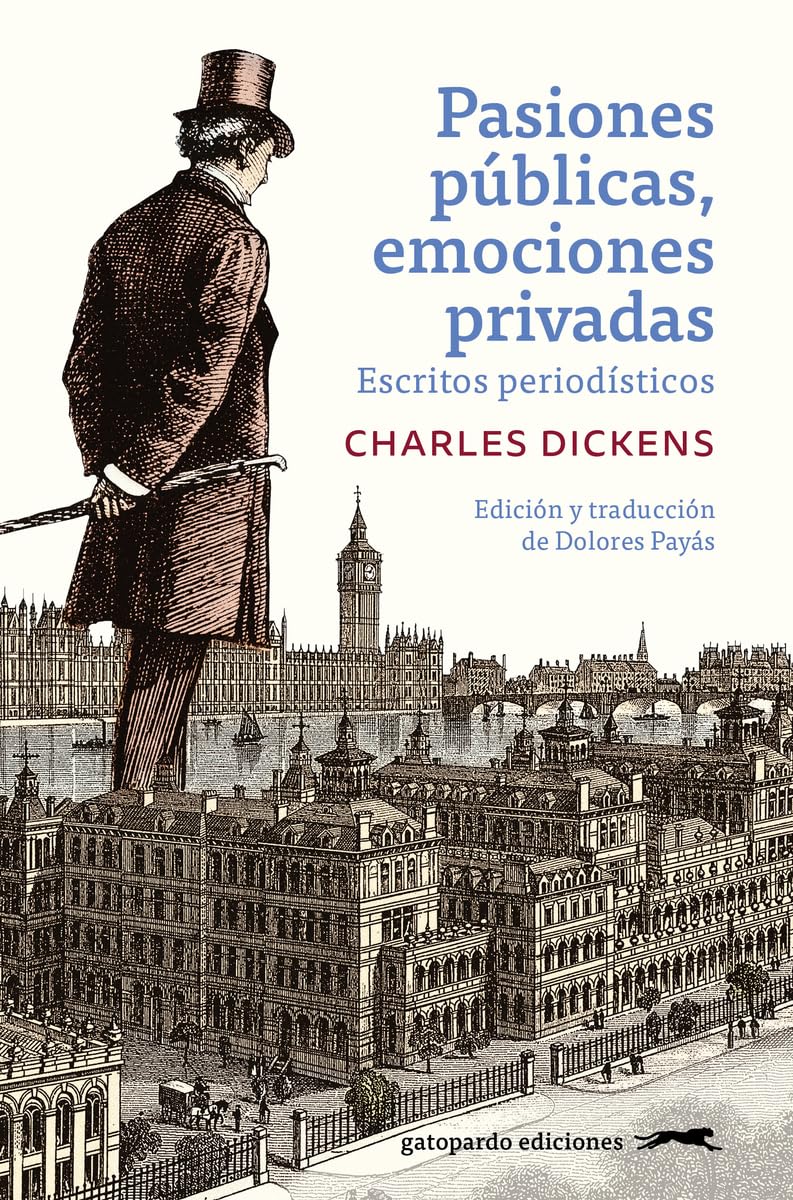
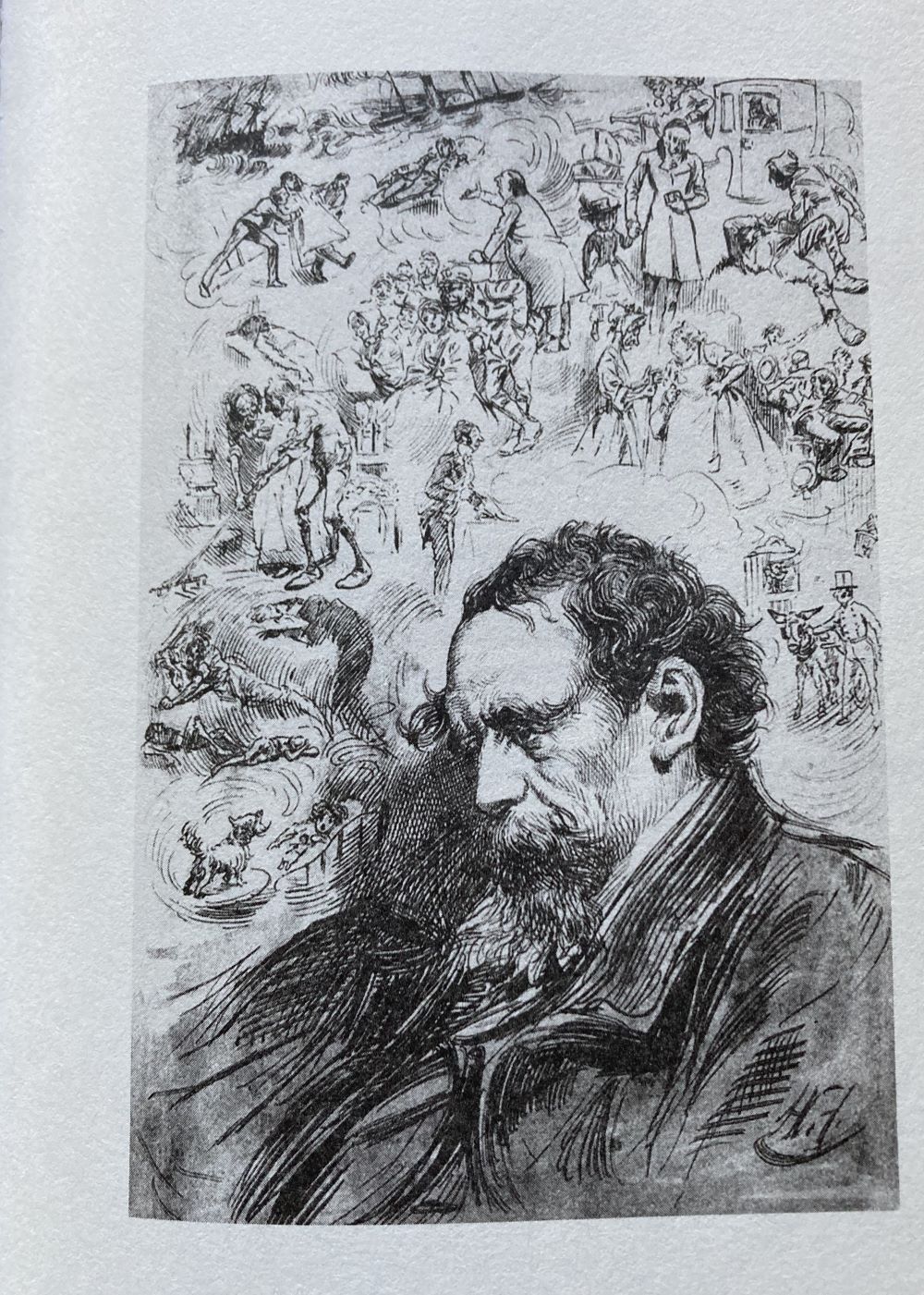

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: