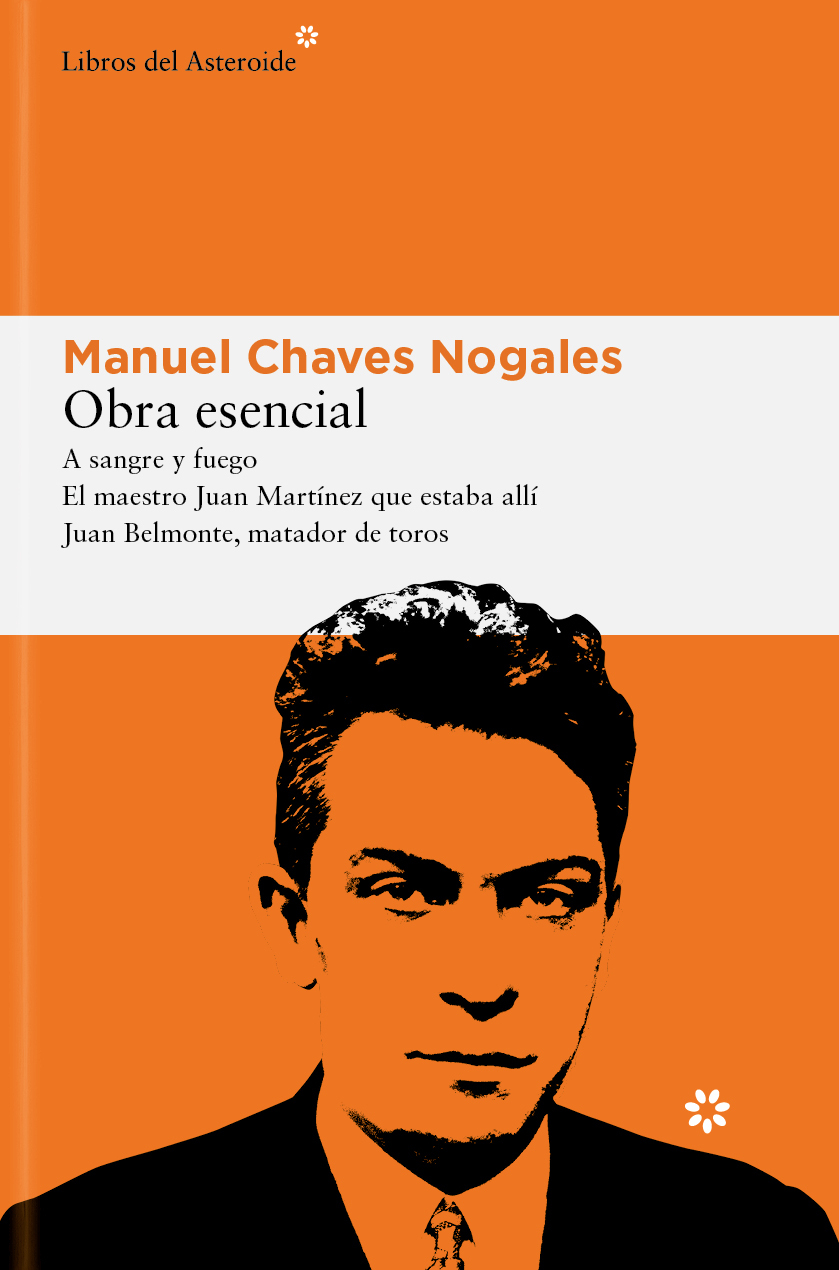
En recuerdo del día en que Úrculo me demostró sus habilidades como cerrajero
Hasta finales de los años ochenta del pasado siglo, Langreo era una de las ciudades más contaminadas de España, un lunar negro —como bien señaló Ángel González— en el rostro verde de Asturias. En la industriosa La Felguera, todavía por aquellas fechas, según el farmacéutico Cayo Ponga, encargado de cuantificar los niveles de contaminación atmosférica del municipio, caían diariamente cuarenta toneladas de partículas de polvo sobre el casco urbano. En Langreo, por lo tanto, apenas existían los colores, velados por los grises de su polvorienta y negruzca costra; a veces, casi como una desorientada ave exótica caída del cielo, un destello de color palpitaba agónicamente durante unos instantes sobre las tenebrosas aguas de su envilecido río.
Eduardo Úrculo, aunque nacido en Santurce, no deja de ser de Sama de Langreo, en pleno corazón del Valle del Nalón y de la cuenca minera, adonde llegó con apenas tres años, y ciudad que le deparó sus primeros pinceles y en la que forjó la paleta de sus sueños. Sus cuadros, iconos del pop art español, son una cosmopolita explosión de color que refleja el skyline de nuestro tiempo. Un color a veces febril que no puede solapar los grises de su infancia, y cuyas tramas urbanas, más allá del marco de sus lienzos, parecen conducir siempre a las desvaídas calles de Sama.
Úrculo no solo pinta sino que cuenta, es un pintor netamente literario. Su obra, como sucede con las novelas de misterio, está llena de enigmas y de pistas para que el contemplador —me gusta más que espectador— pueda dilucidarla e interpretarla recomponiendo sus piezas claves. La mayoría de sus cuadros, aunque lleven su firma, están rubricados por sus pseudónimos, como podemos comprobar en las reiterativas siluetas con sombrero que lo representan, siempre de espaldas, como si invitase al observador a darle la vuelta a la realidad de sus composiciones, para poder comprenderlas en su totalidad o para poder contemplar su virtualidad —reflejo de la nuestra— desde la perspectiva adecuada. Por eso su pintura, puede decirse sin exageración, es autográfica.
Alcalá de Henares acogió recientemente, con motivo de la conmemoración del veinte aniversario de la muerte del pintor langreano, una interesante exposición retrospectiva —comisariada por Alicia Vallina— bajo el evocativo lema de Eduardo Úrculo: El enigma del viajero. Exposición que puede ahora visitarse en Avilés, en el Niemeyer, y que, haciendo honor a su título, y dado su interés, la imagino viajando por los diversos skylines de otras ciudades españolas.
Entre los numerosos enigmas urdidos por Eduardo Úrculo a lo largo de la trama de su obra creativa, sobresale la escultura de William B. Arrensberg de la plaza Porlier, conocida popularmente por los turistas y por los ciudadanos de Oviedo como El viajero. Su personaje resulta sumamente misterioso, a pesar de los numerosos vestigios que el pintor langreano ha ido dejando, tanto a través de las características de su atuendo y equipaje como —y esto es lo más determinante— en la elección de su nombre. Un nombre que bien puede corresponderse con el de un neoyorkino de ascendencia judío-danesa. El propio «pintor que hace esculturas» no ha hecho más que dejarnos una serie de pistas que relatan indirectamente la odisea del viaje de Arrensberg hasta recalar en Oviedo, aunque la cronología a veces pueda desorientarnos. En la estación de Atocha nos encontramos con su inequívoco equipaje, en una representación que Úrculo tituló significativamente El viajero. Como es sabido, Madrid siempre ha sido punto de partida y de llegada, por lo tanto, puerta obligada para cualquier extranjero que se aventure por los caminos de España. ¿Pero de dónde viene este distinguido viajero, de un país europeo o de allende los mares? Para disipar estas dudas Úrculo volvió a representarnos el inconfundible equipaje de Arrensberg en Fuerteventura, nada menos que en la antigua plaza de los paragüitas, bajo otro título evocador: Equipaje de ultramar. Con estos tres sintagmas, El regreso de Williams B. Arrensberg, El viajero y Equipaje de ultramar, ya se pueden triangular, aunque no con precisión, pero sí con bastante certeza, las coordenadas de su largo viaje por los caminos del arte.
A la confusión sobre el origen y la existencia de Williams B. Arrensberg han contribuido algunos escritores, admiradores y amigos del pintor que hace esculturas como si escribiese novelas policiacas. Miguel Barrero me recuerda que en el número 45-46 de Los Cuadernos del Norte (Noviembre-Diciembre, 1987) aparece publicado un pionero artículo de Williams B. Arrensberg sobre Eduardo Úrculo: «La ciudad desnuda». El texto reviste un gran interés no solo por sus características estilísticas —que por su ironía cunqueriana parece llevar la subrepticia firma de Juan Cueto—, sino porque en el mismo se relata, acaso por primera vez, la relación entre Arremsberg y Úrculo. Juan Jesús Armas Marcelo, siguiendo la cómplice estela del promotor cultural Aquiles Tuero y de los lúdicos enredos del propio Úrculo y del empresario y galerista Antonio Suñer, aseguró en un artículo publicado en el ABC —«El regreso de Williams B. Arrensberg» (3 de septiembre de 1993)— la existencia del «arisco, insociable y solitario» Arrensberg, un escritor sin obra publicada, pero con notable influencia intelectual sobre el pintor langreano. Esta fabulada información hizo que una horda de escritores y de investigadores buscasen por las bibliotecas, las librerías de viejo y las almonedas cualquier indicio que pudiera perfilar un poco más la silueta de tan enigmático personaje, pero la búsqueda, huelga decirlo, resultó totalmente infructuosa. José Ignacio Gracia Noriega, el gran erudito asturiano de la transición española, también quiso ver en Arrensberg un trasunto de otro Williams, pero sin “s”, en este caso conocido escritor de la Generación Beat, William S. Burroughs. Gracia Noriega, para avalar su tesis, señala en un artículo de La Nueva España —«William S. Burroughs en su centenario» (20 de febrero de 2014)— que, aunque Úrculo fuera «un gran artista, muy vital, no era lo que se dice un lector, pero [que] le gustaba estar a la moda». El caso es que por un trasunto u otro a Arrensberg se le considera un escritor de culto, no por su inexistente obra sino por el talento que se le presupone. En este caso es una expresiva metáfora de muchos de los escritores de este tiempo, más conocidos por los personajes que encarnan que por sus silentes obras, como puede deducirse del relato de Miguel Barrero —«Eternidad en Central Park» (Zenda, 6 de febrero de 2018)»— sobre la errante pluma del escritor del abultado equipaje, al que también atribuye, de acuerdo con la tesis de Armas Marcelo, un «libro frustrado, del que solo han transcendido traducciones intermitentes» y que «lleva por título Eternity at Central Park».
Pero en realidad Williams B. Arrensberg, más allá de estas mistificadoras fabulaciones, es un trasunto de Eduardo Úrculo, no un pseudónimo, como el hombre de sombrero que contempla y proyecta la luz de sus más conocidos cuadros, sino todo un heterónimo. Como el propio título de la escultura —ya he comentado más arriba que Úrculo es un magnífico narrador, de obra perfilada pero no escrita—, cabe preguntarse a dónde regresa el viajero con su preciado equipaje; desde luego, no es a Oviedo, ya que si este fuera su destino final el conjunto escultórico se titularía Williams B. Arrensberg regresa a Oviedo. Luego el Ulises urbano todavía no ha concluido el viaje de su odisea personal, aunque, como refleja su ensoñadora mirada de viajero bohemio, se encuentre muy cerca de atisbar su Ítaca particular. Como en el poema de Kavafis, llega a su destino enriquecido de cuanto ha ganado en su largo camino. En sus maletas de escritor que pinta transporta todos los colores que ha atesorado en su largo viaje, también sus obsesiones, sus skylines, sus vacas de la fertilidad, sus mariposas, sus manzanas de las Hespérides, sus sombreros y gabardinas, y también todos los aguaceros en los que ha limpiado sus pinceles.
Como indica Juan Jesús Armas Marcelo —y es la tercera vez que lo cito— «el emplazamiento de su escultura es una reivindicación añeja, fruto de un pacto no escrito entre Williams B, Arrensberg y Eduardo Úrculo». En realidad, el viajero está esperando la llegada del Carbonero con todo su preciado equipaje, para volver a Sama, a su casa de la calle Dorado. La línea de autocares que unía Oviedo con el Valle del Nalón tenía su parada en la plaza Porlier, en uno de los laterales de la Audiencia Provincial. En esos desvencijados autocares —que llevaban con orgullo el nombre del mineral que había llenado de grises las calles de su infancia: El Carbonero— había viajado Úrculo muchas veces, en distintas direcciones, pero siempre con un infalible punto de regreso.
Willians B. Arrensberg —el heterónimo de Eduardo Úrculo—regresa a la ciudad sin la que nunca habría emprendido el largo camino de su viaje por las galerías del mundo, por los puntos cardinales del universo de la pintura. Regresa, rico en saberes y experiencias, en busca de la ciudad que prefiguró el fulgor de sus pinceladas, para devolverle el color a sus desvaídos grises. Sama, no lo duden, es su Ítaca particular y el destino final de su viaje.







Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: