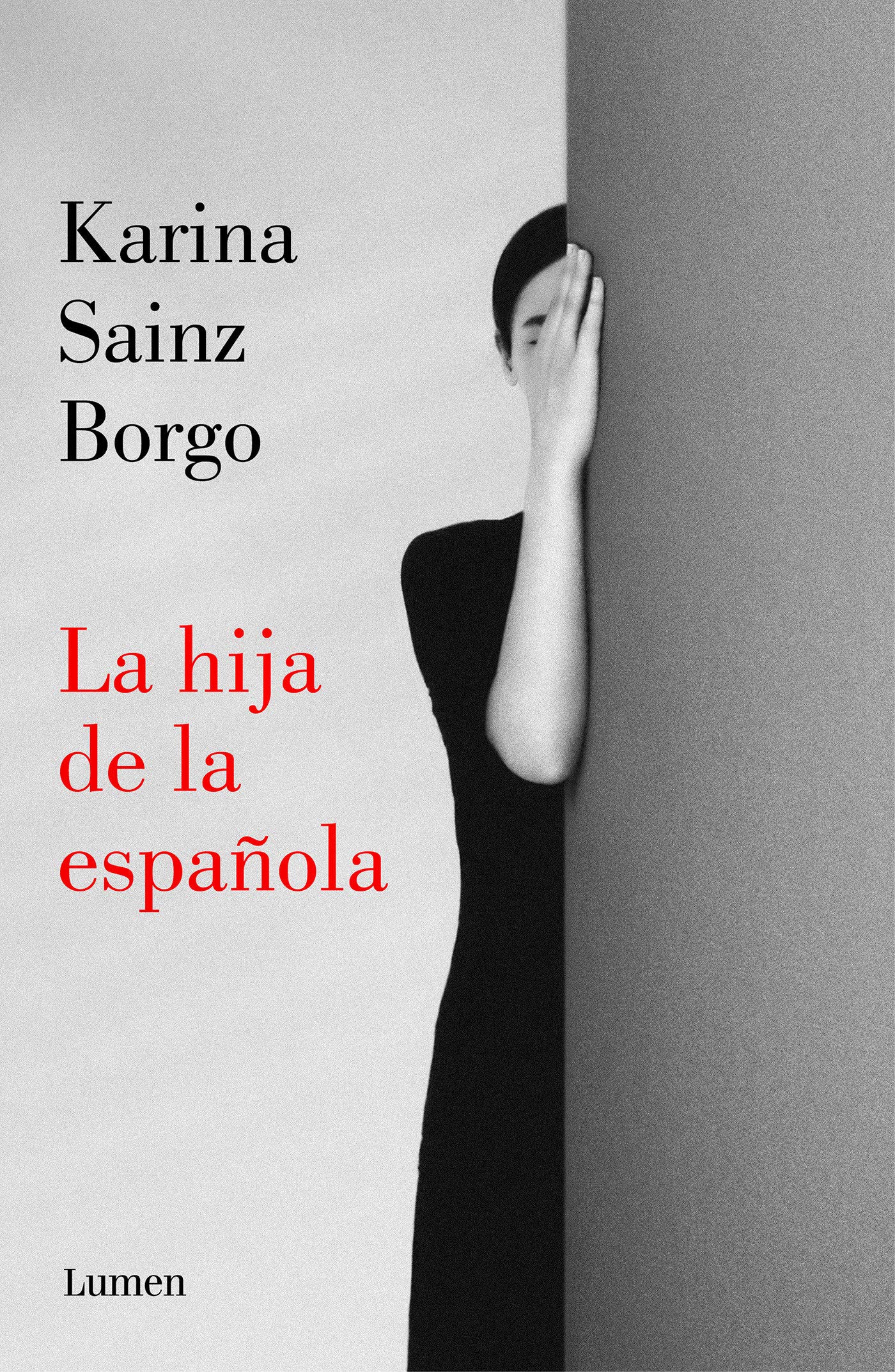
Llegué a Arsiero empujada por Nazarena, la sexta hija en una familia de ocho hermanas. Ella está trenzada, como yo, al linaje que formaron tres mujeres de piel morena con tres italianos de ojos claros que desembarcaron en Venezuela desde el puerto de Livorno, en 1890. Un contrato para construir el ferrocarril los condujo hasta la plantación de caña de azúcar más grande del Caribe. Ahí engendraron, se endeudaron y prosperaron. Todas las familias de Tolstói hechas carne en un casamiento. Nazarena es la heredera de ese mundo y protagonista de una novela que me persigue desde hace años. «Me parió una negra, tuve un padre italiano. Nací en una tumba. Llegué al mundo matando», dice en la página quince de un manuscrito al que le entrego todo el tiempo y la lucidez de los que dispongo.
Nazarena es el río del que nace mi biografía y la de mi familia. Es el motivo por el que he llegado a Arsiero, un pueblo de Vicenza, esa región al norte de Italia que me huracana el espíritu, acaso porque todos los paritorios, sarcófagos y lechos de mi familia comienzan aquí. Nazarena es el corazón que bombea las muchas sangres de este viaje y el músculo que el tiempo me trasplantó en el pecho. Quizá por eso algo ruge dentro de mí cada vez que me topo con el león alado de San Marcos que preside todas las plazas del Véneto. Nazarena es la mujer que perdió la cordura. Y yo la elegida para contar su historia.
OJOS DE CULEBRA BRAVA
Mi bisabuelo Giuseppe Borgo Cornoló nació el 16 de diciembre del año 1863, ocho antes de la unificación italiana, en Arsiero, un pueblo de tres mil habitantes al que he llegado en coche desde Verona. Son las doce de la mañana y llueve. Una garúa que cae dentro y fuera de mí. Estoy más cerca de Trieste que de Maracay, pero igual se encienden en mi boca palabras hechas de papelón. De pie, en medio de un valle frondoso, me pregunto qué empujó a un hombre que todavía no cumplía la veintena a embarcarse hacia un país a más de ocho mil kilómetros de distancia de estos montes casi suizos.
Se sabe, por las conversaciones de la familia, que Giuseppe Borgo Cornoló partió a América con dos amigos, después de firmar los tres un contrato de trabajo con la compañía alemana que en tiempos del general Guzmán Blanco construyó el ferrocarril que comunicaría la costa cumanesa con el Occidente del país. En aquel entonces, en Venezuela se producía caña de azúcar, café, ron y cacao. Aún no había estallado el pozo Barroso II, el reventón de la riqueza dormida bajo el suelo. Ignorante del futuro, aquel hombre alto y de ojos claros llegó a una tierra a punto de descubrir que El Dorado no era una ciudad bañada en oro, sino en petróleo.
Tras cruzar el Adriático y el Atlántico, Giuseppe Borgo Cornoló viajó desde el puerto de la Guaira hasta Turmero, un pueblo de la cordillera central venezolana, a diez kilómetros de Maracay, la capital del estado de Aragua, ese paraíso de ganado y caña de azúcar que acabaría convirtiéndose en el epicentro del caudillismo y origen del ejército venezolano. Ahí nacieron todas las mujeres de mi familia, los fantasmas más deseados en el diván de mis psiquiatras.
El 6 de octubre de 1893, Giuseppe Borgo Cornoló se casó con Amelia Borgo Trujillo, una negraza de ojos azabache que aún me mira colgada del clavo ardiente de mis recuerdos de infancia. Tuvieron nueve hijos y un negocio próspero, y juntos habitaron la primera casa del pueblo iluminada con carburo. Si mis ojos son verdes y mi piel morena se debe a las muchas noches de alcoba que siguieron a las de aquel casamiento. Algo mío hay en este lugar. Puede que sea esa mirada de culebra brava que atribuyen en mi país a quienes, como Nazarena, nacen con ojos claros.
En la cuesta del Cogollo del Cenglio, entre Piovenne y Tonezza, emerge Arsiero, este pueblo de tres mil habitantes cuyas casas recuerdan a las de mi infancia. Como mi bisabuelo, muchos otros procedentes de Vicenza migraron a América. La cesión del Véneto a Prusia como parte de un tratado de paz pergeñado por Garibaldi empobreció a casi todos sus habitantes, que se buscaron la vida en el Caribe como albañiles y constructores. En aquel país en el que todo estaba por hacerse ellos echaron las bases y raíces. Las casas en las que yo crecí son una variante de las que tengo frente a mí en este momento: los tejados a doble agua, los ventanales rectangulares e incluso las balaustradas de madera, que me recuerdan a los balcones caraqueños que un día amé.
FAMEDO DE ARSIERO
Llevo en el bolso una carpeta con un certificado de bautismo expedido en la iglesia de San Miguel Arcángel, un templo blanco y modesto al que lo rodean los cipreses. Desde aquí, enfrentada al valle de cúspides verdes, me entran ganas de gritar a las montañas qué saben ellas de mí. En los costados de la iglesia está el Famedo de Arsiero, un monumento funerario que recuerda a los ilustres del pueblo. Leo, una y otra vez, los apellidos Borgo y Cornoló. Son los de mi bisabuelo, los nombres de una familia y un tiempo. Son los nombres de Nazarena y los de todas las mujeres que parieron para que yo llegara hasta aquí.
Como ocurre con todo lo que escribo, novela y vida se quitan la palabra. Intentan dominarse la una a la otra. Encarnan el combate que ahora me sube desde las entrañas. No hay nada más político que los lazos de sangre. Existe en las familias una relación directa entre lo genealógico y lo crepuscular, como si en ellas anidara el germen de la sociedad y el tiempo al que pertenecen: cambian o caducan, se desvencijan o se agrietan, a veces desparecen, como si de un árbol comido por las termitas se tratara. Llevamos impresas las guerras de nuestros ancestros, aquellas por las que nuestros padres nos mintieron, como dijo Kipling en aquel poema dedicado al hijo muerto. No son las patrias, sino sus alcobas, lo que nos explica. Juntas forman ese avispero que llevo en la garganta.
Los apellidos de mi familia aparecen, también, en el monumento a los caídos de Arsiero en las dos guerras mundiales. Borgo y Cornoló. Otra vez. En la vieja casa familiar de la calle Real, mis tías hicieron colgar el retrato de Vittorio Emanuele II, rey de la casa de Saboya y eje del Risorgimento. Qué se dirían las unas a las otras, ensayando las recetas de los ñoquis en un país que se alimentaba de maíz pilado. En este valle acuden a mi mente Nazarena y las ocho mujeres vestidas de negro que me visitan en sueños. El tronco de mi familia está escrito por ellas, y aquí estoy, bebiendo cerveza alemana, preguntándome adónde fue ese ferrocarril y qué fue del progreso que llevó a mi bisabuelo a Venezuela. Tengo un alboroto dentro. Un alboroto inmenso. Es como barrer los patios de Nazarena, dar coces en el aire o rugir cual león del Véneto, con un libro abierto a mis pies.







Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: