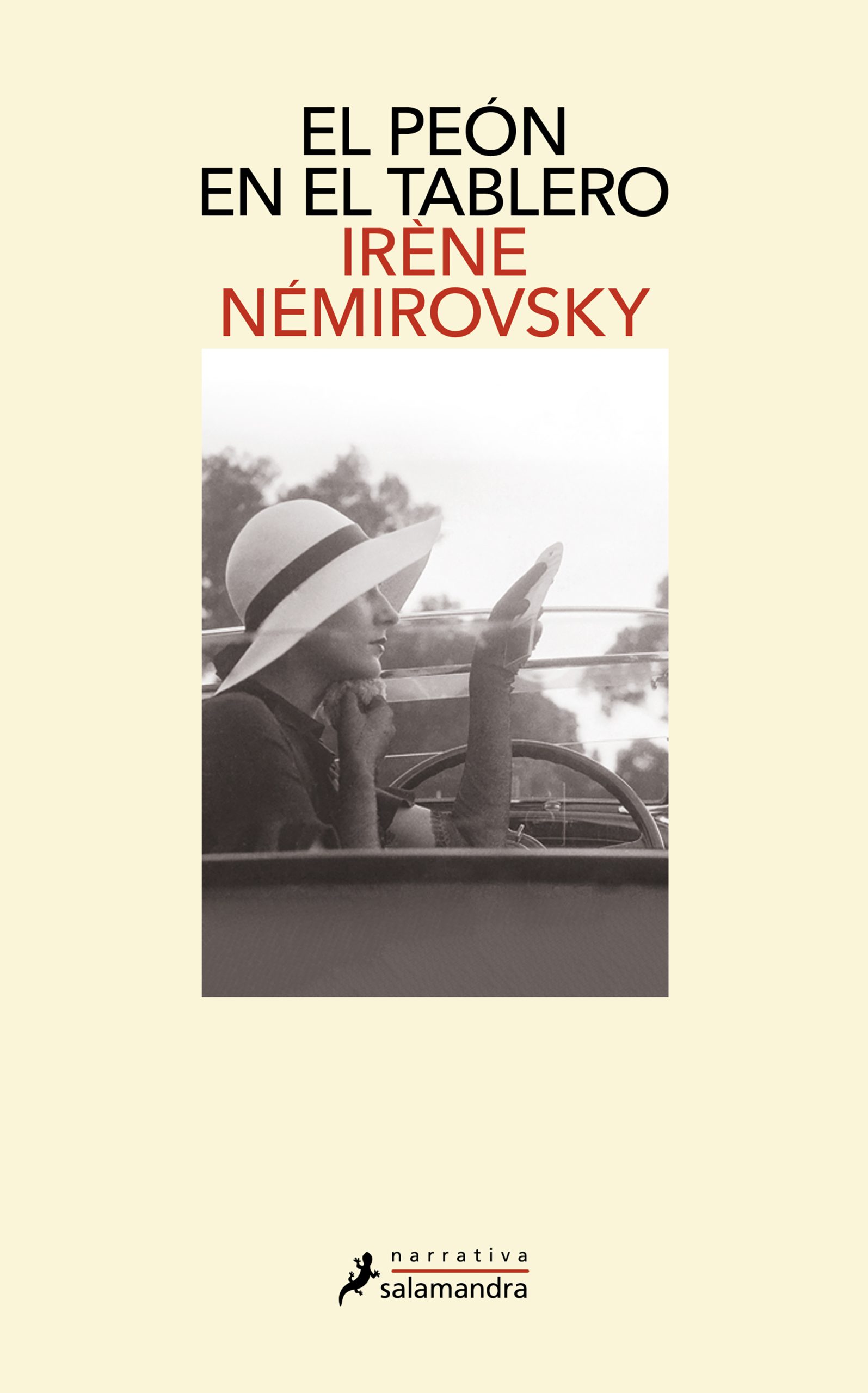
La editorial Punto de Vista publica en un único volumen dos de los títulos más emblemáticos de Irène Némirovsky: El baile y Las moscas de otoño. El primero es una reflexión sobre las ansias de ascenso social, y el segundo sobre la pérdida de ese mismo estatus social y la añoranza de la tierra perdida tras el exilio.
En Zenda ofrecemos el inicio de El baile, relato que, junto a Las moscas de otoño, componen esta nueva edición de Punto de Vista Editores.
***
El baile
1
La señora Kampf entró en la sala de estudio y cerró la puerta a su espalda con tanta brusquedad que hizo resonar todos los colgantes de la araña de cristal, agitados por la corriente de aire, con un tintineo puro y ligero de cascabel. Pero Antoinette no había dejado de leer, tan encorvada sobre su pupitre que tocaba la página con los cabellos. Su madre la observó un momento sin hablar; luego fue a plantarse delante de ella, con las manos cruzadas sobre el pecho.
En la estancia contigua, el ruido de una máquina de coser acompasaba una canción, un What shall I do, what shall I do when you’ll be gone away… [1] arrullada con una voz torpe y fresca.
—Miss —llamó la señora Kampf—, venga aquí.
—Yes, Mrs. Kampf.
La pequeña inglesa, de mejillas rojas, ojos asustados y dulces, un moño color de miel enrollado alrededor de su cabecita redonda, se deslizó por la puerta entreabierta.
—La he contratado —empezó en tono severo la señora Kampf— para vigilar e instruir a mi hija, ¿no es cierto?, y no para que se cosa usted vestidos… ¿No sabe Antoinette que hay que levantarse cuando entra mamá?
—¡Oh! Ann-toinette, how can you? [2] —dijo Miss con una especie de gorjeo triste.
Antoinette estaba ahora de pie y se balanceaba torpemente sobre una pierna. Era una niñita larga y lisa de catorce años, con la cara pálida propia de esa edad, tan reducida de carne que, a ojos de los adultos, parecía una mancha redonda y clara, sin rasgos, con los párpados bajos, ojerosos, una boquita cerrada… Catorce años, los pechos que crecen bajo el estrecho vestido de colegiala, y que hieren y molestan el cuerpo débil, infantil… los grandes pies y esos largos palillos con unas manos rojas al final, unos dedos manchados de tinta, y que un día quizá se vuelvan los brazos más bellos del mundo… una nuca frágil, pelo corto, sin color, seco y finos…
—¿Te das cuenta, Antoinette, de que tus modales terminan por ser desesperantes, pobre hija mía?… Siéntate. Voy a entrar otra vez, y harás el favor de levantarte inmediatamente, ¿entiendes?
La señora Kampf retrocedió unos pasos y abrió por segunda vez la puerta. Antoinette se levantó despacio y con una mala gracia tan evidente que su madre preguntó con vivacidad apretando los labios con aire de amenaza:
—¿Acaso le molesta a usted eso, señorita?
—No, mamá —dijo Antoinette en voz baja.
—Entonces, ¿por qué pones esa cara?
Antoinette sonrió con una especie de esfuerzo indolente y penoso que deformaba dolorosamente sus rasgos. A veces odiaba tanto a las personas mayores que habría querido matarlas, desfigurarlas, o por lo menos gritar: «No, me molestas», pateando el suelo; pero temía a sus padres desde su más tierna infancia. En el pasado, cuando Antoinette era más pequeña, su madre la había sentado a menudo en sus rodillas, estrechado contra su corazón, acariciado y abrazado. Pero eso Antoinette lo había olvidado. En cambio, había guardado en lo más profundo de sí misma el sonido, los chillidos de una voz irritada pasando por encima de su cabeza, «esta pequeña que siempre está entre mis piernas… », «¡has vuelto a mancharme el vestido con tus zapatos sucios!», «¡al rincón, así aprenderás, ¿me has oído, pequeña imbécil?!», y un día… por primera vez, ese día había deseado morir… en la esquina de una calle, durante una escena, aquella frase cargada de ira, gritada tan fuerte que los transeúntes se habían vuelto: «¿Quieres un bofetón? ¿Sí?», y la quemazón de un sopapo… En plena calle… Tenía once años, era alta para su edad. Los transeúntes, las personas mayores, todo eso no importaba… Pero, en el mismo instante, salían de la escuela unos muchachos y se habían reído mirándola: «¿Y ahora qué, amiguita?». ¡Oh!, aquella risa burlona que la perseguía mientras seguía caminando con la cabeza gacha, por la calle oscura de otoño… Las luces danzaban a través de sus lágrimas. «¿Todavía sigues lloriqueando?… ¡Oh, vaya carácter!… Cuando te corrijo, es por tu bien, ¿o no? ¡Ah!, y además no vuelvas a sacarme de quicio, te lo aconsejo…». Gente asquerosa… Y ahora, de nuevo, lo hacían aposta para atormentarla, torturarla, humillarla, de la mañana a la noche se ensañaban con ella: «¿Cómo sujetas el tenedor?» (delante del criado, Dios mío) y «Ponte derecha. Trata al menos de no parecer jorobada». Tenía catorce años, ya era una jovencita y, en sus sueños, una mujer amada y bella… Los hombres la halagaban, la admiraban, como André Sperelli halagaba a Hélène y a Marie, y Julien de Suberceaux a Maud de Rouvre en los libros… [3] El amor… Se estremeció. La señora Kampf terminaba:
—… Y, si crees que te pago una inglesa para tener esos modales, estás muy equivocada, pequeña…
Y más bajo, mientras apartaba una mecha que cruzaba la frente de su hija:
—Siempre olvidas que ahora somos ricos, Antoinette… —dijo.
Se volvió hacia la inglesa:
—Miss, tengo muchos encargos para usted esta semana… Doy un baile el 15…
—Un baile —murmuró Antoinette abriendo mucho los ojos.
—Pues sí —dijo la señora Kampf sonriendo—, un baile…
Miró a Antoinette con una expresión de orgullo, luego señaló a la inglesa a hurtadillas frunciendo el ceño.
—Espero que no le hayas dicho nada.
—No, mamá, no —dijo Antoinette rápidamente.
Conocía aquella preocupación constante de su madre. Al principio —dos años antes—, cuando habían abandonado la vieja calle Favart tras la genial jugada en la Bolsa de Alfred Kampf, con la bajada del franco, primero, y de la libra, luego, en 1926, que les había proporcionado la riqueza, todas las mañanas Antoinette era llamada a la habitación de sus padres; su madre, todavía en la cama, se limaba las uñas; en el cuarto de baño contiguo, su padre, un judío pequeño y enjuto con ojos de fuego, se afeitaba, se lavaba, se vestía con aquella rapidez enloquecida que le había ganado en el pasado el apodo de «Feuer» por sus colegas, los judíos alemanes, en la Bolsa. Durante años había pateado allí los grandes escalones de la Bolsa… Antoinette sabía que antes había sido empleado en la Banca de París, y antes todavía, en el pasado, botones en la puerta del banco, con librea azul… Poco antes del nacimiento de Antoinette se había casado con su amante, la señorita Rosine, la mecanógrafa del patrón. Durante once años habían vivido en un pequeño apartamento oscuro, detrás de la Opéra-Comique. Antoinette se acordaba de cuando pasaba a limpio sus deberes, por la noche, sobre la mesa del comedor, mientras la criada lavaba los platos provocando un gran estrépito en la cocina y la señora Kampf leía novelas, acodada bajo la lámpara, una gran lámpara colgante con un globo de cristal esmerilado donde brillaba el chorro vivo del gas. A veces, la señora Kampf lanzaba un profundo suspiro irritado, tan fuerte y tan imprevisto que hacía dar un brinco a Antoinette en su silla. Kampf preguntaba: «¿Y ahora qué te pasa?». Y Rosine respondía: «Me llega al alma pensar que hay gente que vive bien, que es feliz, mientras que yo paso los mejores años de mi vida en este sucio agujero remendando tus calcetines…».
Kampf se encogía de hombros sin decir nada. Entonces, la mayoría de las veces Rosine se volvía hacia Antoinette. «¿Y tú qué tienes que escuchar? ¿Te importa lo que dicen las personas mayores?», gritaba de mal humor. Luego acababa: «Sí, hija mía, si esperas que tu padre haga fortuna como promete desde que nos casamos, bien puedes esperar sentada, pasará el agua bajo los puentes… Crecerás, y seguirás ahí, como tu pobre madre, esperando…». Y, cuando decía la palabra esperando, pasaba por sus rasgos duros, tensos, huraños cierta expresión patética, profunda, que conmovía a Antoinette a pesar suyo y con frecuencia le hacía alargar, por instinto, los labios hacia el rostro materno.
«Mi pobre pequeña», decía Rosine acariciándole la frente. Pero en cierta ocasión había exclamado: «¡Ah!, déjame tranquila, ¿eh?, me aburres; lo cargante que puedes ser tú también…», y nunca más Antoinette le había dado más besos que no fueran los de la mañana y de la noche que padres e hijos pueden intercambiar sin pensar en ello, como los apretones de mano de dos desconocidos.
Y, luego, un buen día se habían vuelto ricos, de improviso, nunca había podido comprender cómo. Habían ido a vivir en un gran piso blanco, y su madre se había hecho teñir el pelo de un bello color dorado totalmente nuevo. Antoinette deslizaba una mirada temerosa hacia aquella cabellera llameante que no reconocía.
—Antoinette —ordenaba la señora Kampf—, repite, por favor. ¿Qué debes responder cuando te preguntan dónde vivíamos el año pasado?
—Eres estúpida —decía Kampf desde la habitación contigua—, ¿quién quieres que hable con la pequeña? No conoce a nadie.
—Sé de qué hablo —respondía la señora Kampf levantando la voz—: ¿y los criados?
—Si la veo decir a los criados una sola palabra, tendrá que vérselas conmigo, ¿me oyes, Antoinette? Sabe que debe callarse y aprender sus lecciones, y punto, eso es todo. No se le pide otra cosa…
Y volviéndose hacia su mujer:
—No es ninguna imbécil, ¿sabes?
Pero, en cuanto él se había marchado, la señora Kampf volvía a empezar:
—Si te preguntan algo, Antoinette, dirás que vivíamos en el Sur todo el año… No tienes necesidad de precisar si era Cannes o Niza, di solamente el Sur… a menos que te lo pregunten; entonces más vale decir Cannes, es más distinguido… Pero, naturalmente, tu padre tiene razón, sobre todo tienes que callarte. Una niña debe hablar lo menos posible con las personas mayores.
Y la despedía con un gesto de su bello brazo desnudo, un poco grueso, donde brillaba el brazalete de diamantes que su marido acababa de regalarle y que solo se quitaba en el baño. Antoinette se acordaba vagamente de todo esto mientras su madre preguntaba a la inglesa:
—¿Tiene Antoinette por lo menos una bonita caligrafía?
—Yes, Mrs. Kampf
—¿Por qué? —preguntó tímidamente Antoinette.
—Porque esta noche —explicó la señora Kampf— podrás ayudarme a hacer mis sobres… Envío cerca de doscientas invitaciones, ¿comprendes? No lo conseguiría sola… Miss Betty, autorizo a Antoinette a acostarse hoy una hora más tarde que de costumbre… Espero que estés contenta —dijo volviéndose hacia su hija.
Pero como Antoinette callaba, sumida una vez más en sus ensoñaciones, la señora Kampf se encogió de hombros.
—Esta pequeña siempre está en la luna —comentó a media voz—. Un baile, ¿no te enorgullece pensar que tus padres dan un baile? Me temo, pobre hija mía, que no eres muy espabilada —concluyó con un suspiro, mientras se iba.
***
[1] «Qué haré, qué haré cuando te hayas ido». Canción escrita en 1923 por Irving Berlin (1888-1989), compositor judío ruso-americano afincado en los Estados Unidos desde los cinco años. Fue cantada por primera vez por la soprano Grace Moore (1898-1947) y el tenor John Steel (1895-1971). Ha sido interpretada por reconocidos cantantes como Nat King Cole, Frank Sinatra o Bob Dylan.
[2] «¿Cómo has podido?».
[3] Personajes, respectivamente, de las novelas Il piacere (1889), del escritor italiano Gabriele D’Annunzio (1863-1938), y Demi-Vierges (1894), del francés Marcel Prevost (1862-1941).
—————————————
Autora: Irène Némirovsky. Título: El baile / Las moscas de otoño. Traducción: Mauro Armiño. Editorial: Punto de Vista Editores. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


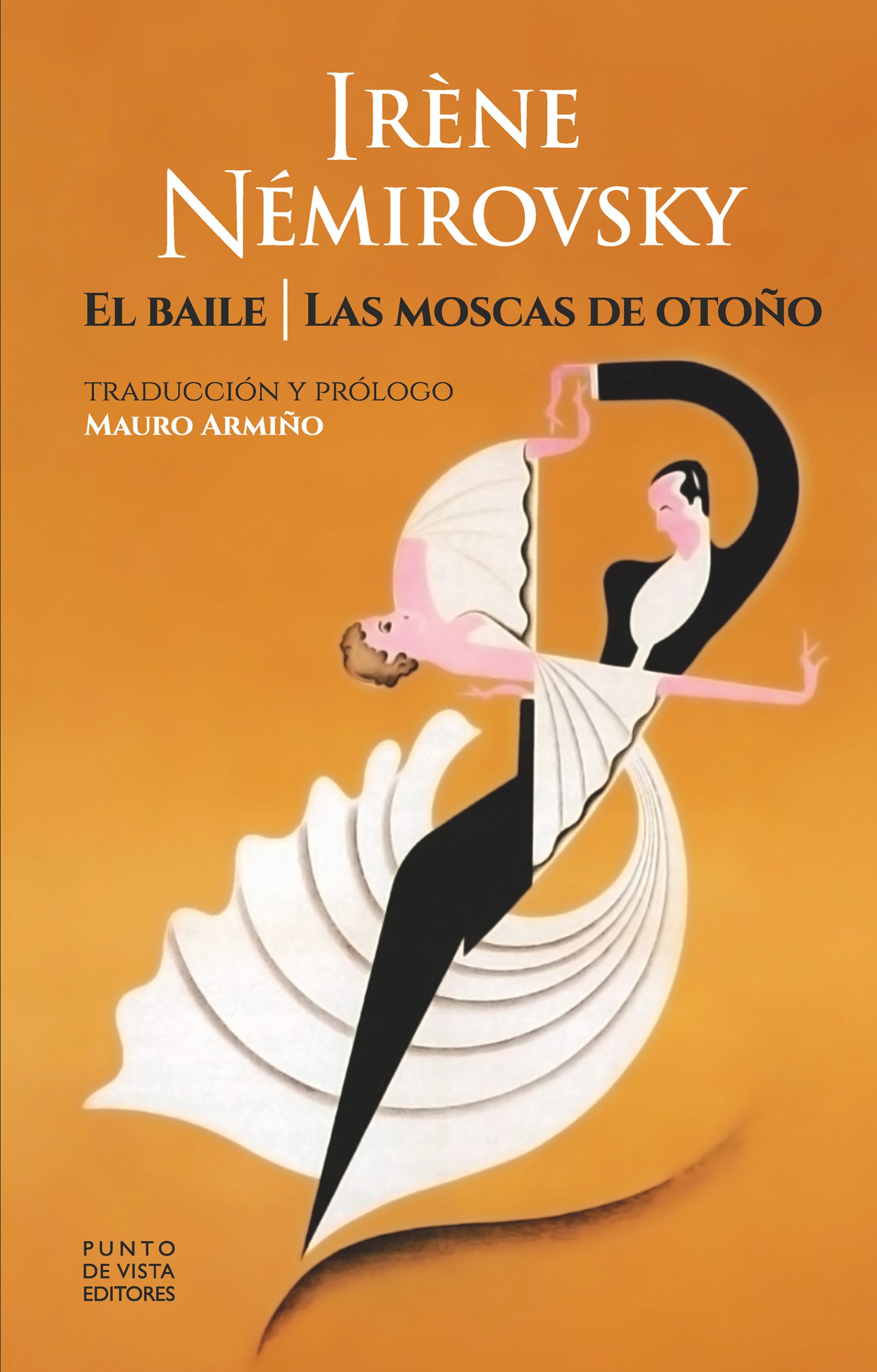
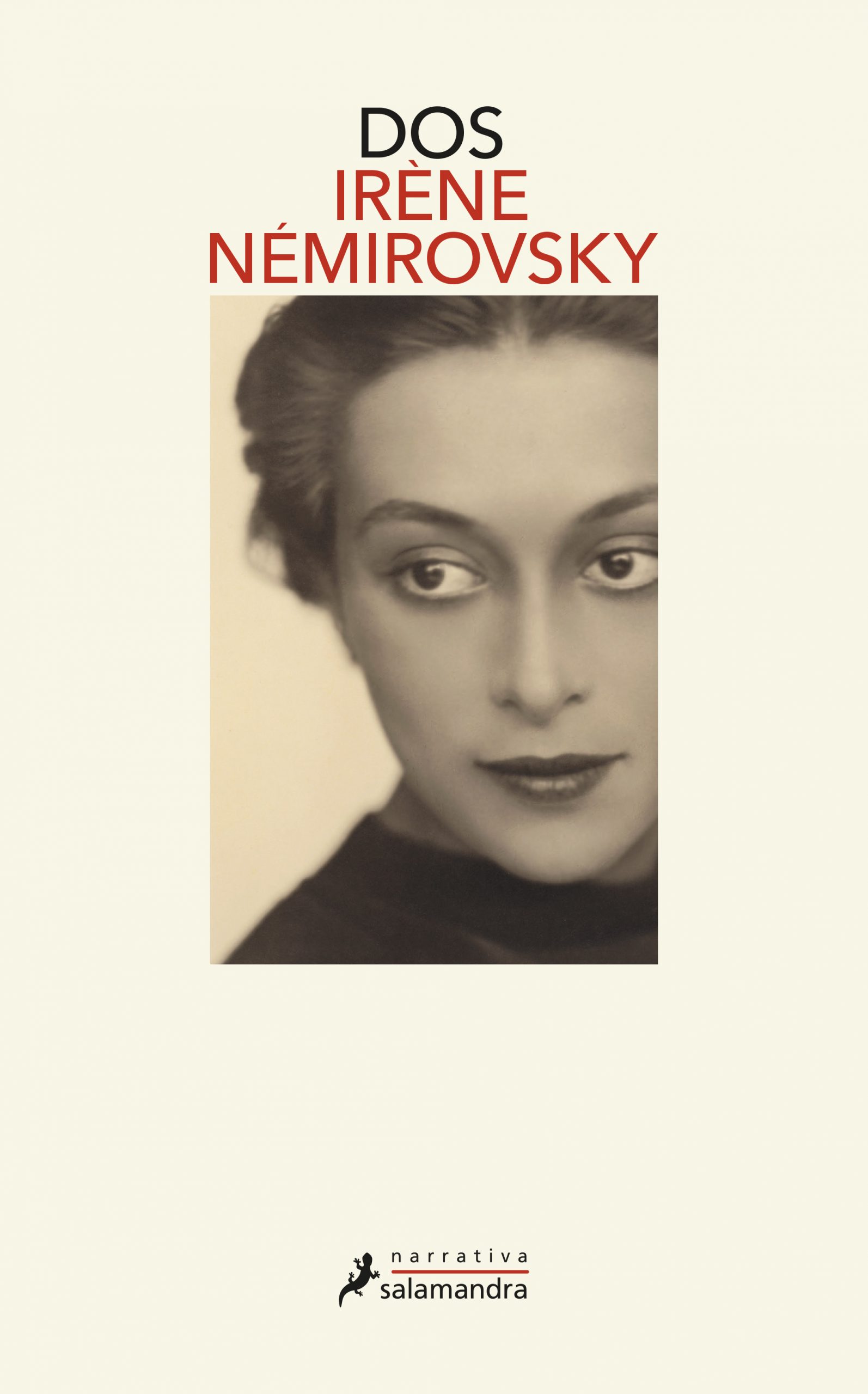

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: