
En 1886, mucho antes de que Sigmund Freud definiera conceptos como ego y ello (id), Robert Louise Stevenson publicó una novela de corte gótico, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la que indagaba en la doble personalidad y en los conflictos internos que arrastramos todos los seres humanos. La ficción se convirtió inmediatamente en un clásico que todavía hoy estremece a quien la lee.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de la nueva edición que Navona ha hecho de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con traducción de Alejandro Caja.
***
LA HISTORIA DE LA PUERTA
Mr. Utterson, el abogado, era un hombre de semblante severo; nunca sonreía; era frío, parco y retraído en la conversación; reservado en materia de sentimientos; alto y delgado, gris y aburrido y, a pesar de todo, se hacía querer. Cuando se reunía con sus amigos y el vino era de su agrado, algo profundamente humano chispeaba en sus ojos, algo que nunca llegaba a verterse en sus palabras pero que, además de hablar en aquellos signos mudos que aparecen en el rostro después de una buena cena, se manifestaba, aun con mayor fuerza y frecuencia, en las acciones de su vida. Era austero consigo mismo; cuando estaba a solas bebía ginebra para mortificar su afición a los vinos añejos, y aunque el teatro le gustaba, hacía más de veinte años que no pisaba una sala. Con los demás, sin embargo, mostraba una gran tolerancia, y algunas veces, casi con envidia, se sorprendía de la gran fuerza de ánimo que revelaban las malas acciones ajenas. Cuando un amigo se metía en líos, siempre se sentía más inclinado a ayudar que a juzgar; «Soy afín a la herejía de Caín», solía comentar con intención, «dejo que mi hermano se vaya al diablo como más le plazca». Esta forma de ser a menudo le había llevado a convertirse en la última amistad honorable, la última buena influencia en la vida de aquellos que tomaban el mal camino. Y nunca cambiaba un ápice su actitud hacia ellos mientras siguieran frecuentándole.
Sucedió que en uno de estos paseos fueron a parar a una calleja situada en uno de los barrios más ajetreados de Londres. La calle era pequeña y lo que se dice tranquila, si bien entre semana solía haber en ella la animación propia de una próspera vía comercial. A sus habitantes parecía irles bien, y se esforzaban en que les fuera aún mejor invirtiendo sus ganancias en toda clase de adornos y coqueterías, de modo que los escaparates que se sucedían en ambos márgenes ofrecían un aspecto de lo más tentador, como dos hileras enfrentadas de dependientas sonrientes. Incluso en domingo, cuando ocultaba sus encantos más prominentes y quedaba prácticamente desierta de viandantes, la calle brillaba como un fuego en mitad del bosque por contraste con el deslucido vecindario; daba gusto mirar las contraventanas recién pintadas, los adornos de latón relucientes y, en general, la limpieza y alegría que por todas partes se respiraba.
A dos puertas de una de las esquinas, en el margen izquierdo yendo en dirección este, los escaparates se interrumpían para abrirse a una plazoleta, y en ella se alzaba un edificio siniestro que proyectaba su gablete sobre la calle. Tenía dos pisos de altura y carecía de ventanas; en la planta baja había una puerta y en el piso superior podía adivinarse una abertura cegada en medio del muro descolorido. En cada detalle se apreciaban las huellas de un abandono sórdido y prolongado. La puerta, que carecía de campanilla o cualquier otra clase de timbre, estaba sucia y despintada. Los vagabundos, sentados en el vano, encendían cerillas sobre su superficie, y los niños montaban tenderete en los peldaños; algún escolar había probado su navaja en las molduras, y parecía que nadie se había preocupado de espantar a estos visitantes fortuitos ni de reparar los desperfectos durante al menos una generación.
Mr. Enfield y el abogado circulaban por la otra acera de la calle, pero al llegar a la altura de la entrada, el primero levantó el bastón, señalándola.
—¿Te has fijado alguna vez en esa puerta? —preguntó, y cuando su acompañante hubo asentido, prosiguió—. Cada vez que la veo me viene a la mente una historia muy muy extraña.
—¿De verdad? —dijo Mr. Utterson, alterando un punto su voz—. ¿De qué historia se trata?
—Bien, todo sucedió de la siguiente manera —continuó Mr. Enfield—. Iba yo caminando de vuelta a casa, quién sabe de dónde venía, hacia las tres de una negra madrugada de invierno y mis pasos me llevaron a una parte de la ciudad donde no podía verse literalmente nada salvo las farolas. Recorrí calles y calles, la ciudad entera dormía, calles y más calles iluminadas como en una procesión y desiertas como una iglesia, hasta que alcancé ese estado de ánimo en que un hombre escucha y escucha y empieza a desear que aparezca un policía. De repente pude ver dos figuras: la de un hombre bajo que avanzaba cojeando y a paso ligero en dirección este, y la de una niña de ocho o diez años que corría por una bocacalle tan rápido como le permitían sus piernecillas. Pues bien, al llegar a la esquina, como era natural, chocaron el uno con el otro. Y ahora viene la parte horrible de la historia, pues el hombre, tras atropellar a la niña (que quedó tendida en el suelo, llorando), siguió su camino como si nada hubiera pasado. Al contarlo parece que no fue nada, pero visto fue terrible. Aquel tipo no parecía un hombre, sino un maldito Juggernaut [1]. Lo llamé varias veces, corrí tras él, lo agarré del cuello y lo llevé de vuelta a donde estaba la niña, alrededor de la cual ya se había congregado un grupo de gente bastante numeroso. El hombre estaba completamente tranquilo y no opuso resistencia, pero clavó en mí una mirada tan espantosa que me hizo empezar a sudar. Los que allí se habían reunido eran familiares de la niña, y enseguida hizo su aparición también el médico, a quien alguien había ido a buscar. Al parecer, la niña no tenía nada, simplemente estaba asustada, según pudo comprobar el médico. Pero no pienses que todo terminó ahí, pues entonces ocurrió algo curioso. Desde el primer momento, aquel hombre había despertado en mí una profunda aversión, y lo mismo les había sucedido a los parientes de la niña, como es lógico. Pero fue la reacción del médico lo que me sorprendió. Este se ajustaba al tipo corriente de matasanos, de edad y aspecto indefinidos, con un fuerte acento de Edimburgo y la misma sensibilidad que un pisapapeles. Pues bien, él sentía lo mismo que nosotros; cada vez que miraba a mi prisionero, el médico se ponía enfermo y palidecía de deseos de matarlo. Yo sabía lo que pasaba en esos momentos por su cabeza del mismo modo que él sabía lo que pasaba por la mía, y como matar a aquel tipo era algo que no podíamos plantearnos seriamente, hicimos lo único que estaba en nuestras manos hacer: le dijimos que convertiríamos aquello en un escándalo y que nos aseguraríamos de que todo Londres supiera de la deshonra de su nombre, y que, si tenía amigos o una reputación por la que velar, haríamos lo posible para que perdiera ambos. Mientras tanto, a medida que los ánimos se iban calentando, teníamos que ocuparnos de mantener a las mujeres apartadas de él, pues estaban tan furiosas que parecían arpías. Nunca había visto un odio como el que encendía sus rostros, y en medio estaba aquel hombre, mostrando una frialdad negra, un desdén repulsivo. Aquel tipo también tenía miedo, pude advertirlo, pero cargaba con él como lo haría el mismísimo Satanás.
—Si tienen ustedes intención de sacar algún provecho de este accidente —dijo—, sepan que no pienso oponerme. Un caballero siempre intenta eludir el escándalo, así que díganme cuánto quieren.
Le apretamos las clavijas hasta exigirle cien libras para la familia de la niña. A él le habría gustado escapar, era evidente, pero vio algo en nosotros que le hizo temer por su integridad, y finalmente accedió. A continuación tenía que ir a buscar el dinero para pagar, y ¿adónde crees que nos condujo sino a este lugar, a esta puerta? Sacó una llave y entró en el edificio, y al poco salió con diez libras en monedas de oro y un cheque del Banco Coutts pagadero al portador por valor del resto, firmado con un nombre que no puedo mencionar aunque sea una de las claves de mi historia, pero te diré que se trataba de un nombre muy conocido que aparece a menudo en los periódicos. La cifra era elevada, pero la firma, de ser auténtica, habría podido avalar una cantidad mucho mayor. Me tomé la libertad de decirle a aquel caballero que todo el asunto me parecía un timo y que, en la vida real, nadie entra por la puerta trasera de una casa a las cuatro de la mañana para salir al cabo de un minuto con un cheque de otro hombre por valor de casi cien libras. Pero él conservó la tranquilidad y esa actitud desdeñosa. «No se preocupen», dijo, «me quedaré con ustedes hasta que abran los bancos y yo mismo haré efectivo el cheque». Así pues, nos pusimos en marcha el médico, el padre de la niña, nuestro amigo y yo. Pasamos el resto de la noche en mi casa, y a la mañana siguiente, después de desayunar, fuimos todos juntos al banco. Yo mismo entregué el talón, haciendo saber que tenía mis razones para pensar que se trataba de un cheque falso. Pero no, nada de eso. El cheque era auténtico.
—¡Demonios! —dijo Mr. Utterson.
—Yo reaccioné igual que tú —dijo Mr. Enfield—. Sí, se trata de una fea historia. Aquel hombre era un indeseable, un tipo realmente despreciable, mientras que la persona que firmó el cheque es un modelo de virtud, un caballero que goza de prestigio y se dedica a hacer lo que conocemos como buenas obras. Chantaje, supongo; un hombre honesto pagando una fortuna por los deslices que cometió durante su juventud. Desde entonces he llamado al edificio de la puerta «La casa del chantaje». Aunque eso no lo explica todo —añadió, y a continuación se hundió de nuevo en sus cavilaciones.
Mr. Utterson lo rescató del ensimismamiento preguntándole, de repente:
—¿Sabes si la persona que firmó el cheque vive ahí?
—Un lugar de lo más apropiado, ¿no es así? —replicó Mr. Enfield—. Pero no, me fijé en la dirección, y vive en no sé qué plaza.
—¿Y nunca has intentado averiguar algo más acerca del edificio de la puerta? —preguntó Mr. Utterson.
—Pues no, he tenido esa delicadeza —fue la respuesta—. No me gusta hacer preguntas, no soy quién para juzgar a nadie. Hacer una pregunta es como empujar una piedra pendiente abajo. Te sientas tranquilamente en la cima de una colina y la piedra rueda y rueda y arrastra a otras con ella, y al final van a dar todas en la cabeza de un pobre infeliz que estaba sentado tranquilamente en su jardín, la última persona en quien habrías pensado, y su familia se ve obligada a cambiar de nombre. No, ni hablar, es una norma que siempre cumplo: cuanto más sospechoso me parece un asunto, menos preguntas hago.
—Una buena norma —dijo el abogado.
—Pero he examinado el lugar por mí mismo —prosiguió Mr. Enfield—. No tiene aspecto de ser una casa. No tiene más puertas y por esta nadie entra ni sale, salvo el caballero de mi historia y solo muy de vez en cuando. En el primer piso hay tres ventanas que dan al patio, y en la planta baja ninguna. Las ventanas están siempre cerradas, pero están limpias. Y hay una chimenea que normalmente humea, lo que me lleva a pensar que ahí dentro debe de vivir alguien. Pero no estoy del todo seguro, pues los edificios están tan juntos que es difícil decir dónde acaba uno y empieza el otro.
Los dos hombres siguieron caminando en silencio hasta que Mr. Utterson dijo:
—Enfield, esa norma tuya… Sin duda es una buena norma.
—Así lo creo —contestó Enfield.
—Pero, a pesar de todo —continuó el abogado—, hay algo que quiero preguntarte. Me gustaría saber el nombre del tipo que atropelló a la niña.
—Bien —dijo Mr. Enfield—, no veo qué puede haber de malo en ello. Se llamaba Hyde.
—¡Hmmm! —exclamó Mr. Utterson—. ¿Qué aspecto tenía?
—No es fácil de describir. Hay algo anormal en su apariencia, algo desagradable, detestable, diría yo. Nunca he visto un hombre que me repugnara tanto, y sin embargo no soy capaz de hallar el motivo. Debe de tener alguna deformidad, al estar ante él se tiene esa sensación, aunque no puedo especificar de qué se trata. Su aspecto es completamente extraordinario, y sin embargo no soy capaz de nombrar nada que se salga de lo corriente. No hay manera, no me es posible describirlo. Y no es que no lo recuerde, todo lo contrario, en este instante puedo verlo como si lo tuviera delante de mí.
Mr. Utterson siguió caminando, de nuevo en silencio. Era evidente que estaba dándole vueltas a todo aquello.
—¿Estás seguro de que abrió con una llave? —preguntó por fin.
—Mi querido amigo… —comenzó a decir Enfield, visiblemente sorprendido.
—Sí, lo sé —dijo Utterson—, sé que debe de parecerte extraño. El caso es que si no te he preguntado el nombre del otro caballero es porque ya lo sé. Verás, Richard, tu historia me toca muy de cerca. Si has sido inexacto en algún punto, será mejor que rectifiques.
—Deberías haberme avisado —respondió Enfield, algo molesto—. Pero he sido exacto hasta la pedantería, como dices tú. El tipo tenía una llave, y te diré más, aún la tiene. Le vi utilizarla hace menos de una semana.
Mr. Utterson suspiró profundamente pero no dijo una palabra. Después el joven prosiguió:
—Otra lección que debo aprender, la de mantener la boca cerrada —dijo—. Me avergüenzo de tener la lengua tan larga. Hagamos un trato: nunca más volveremos a hablar de este asunto.
—Trato hecho, Richard —dijo el abogado estrechándole la mano—, de todo corazón.
***
[1] Del sánscrito Jagannath: uno de los nombres del dios Krishna, que era representado en una carroza que avanzaba aplastando a los devotos que le salían al paso. Por extensión, se utiliza para aludir a una fuerza irrefrenable que aplasta todo lo que se interpone en su camino. (Todas las notas son del traductor).
—————————————
Autor: Robert Louis Stevenson. Título: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Traducción: Alejandro Caja. Editorial: Navona. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


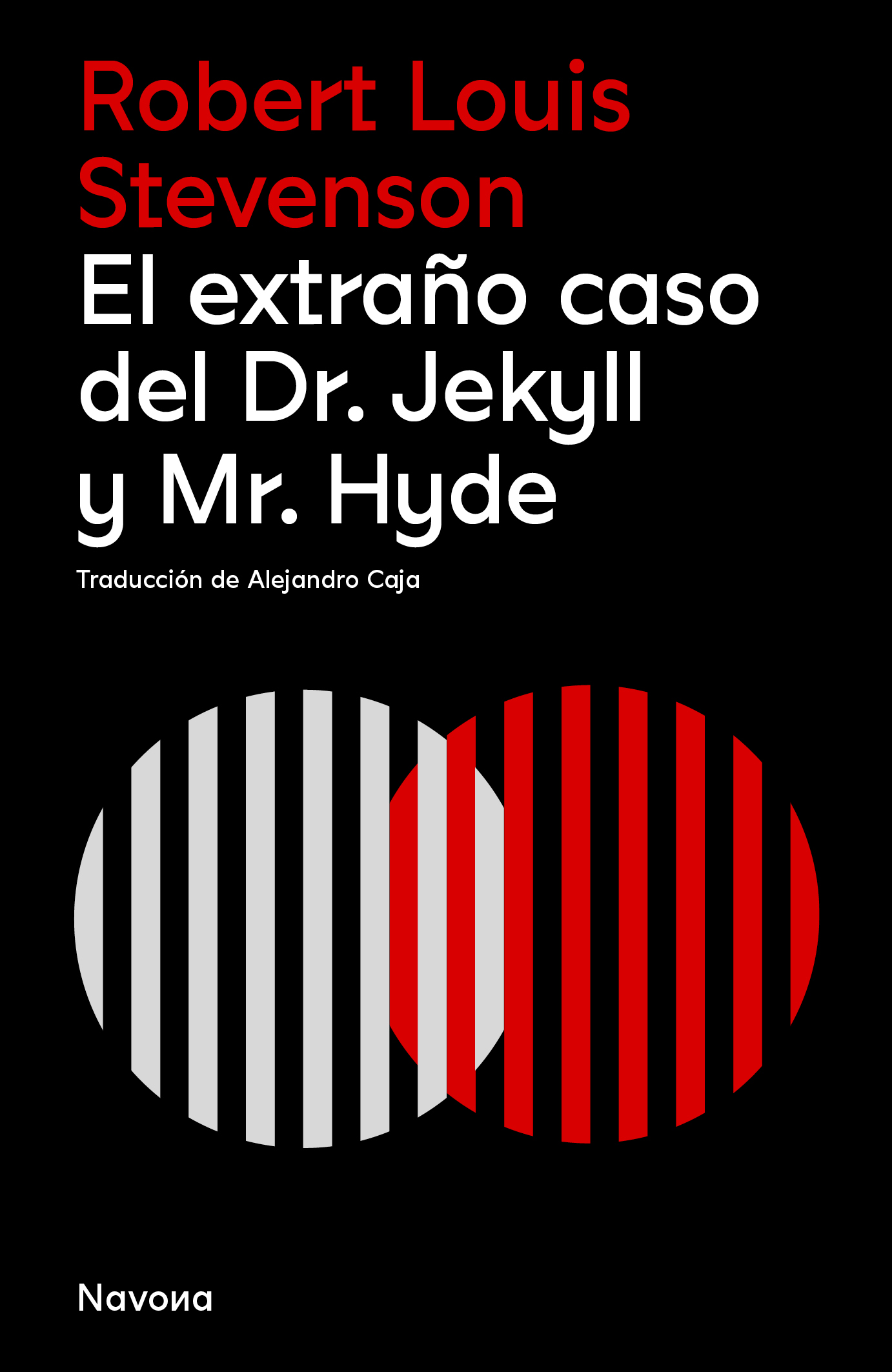



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: