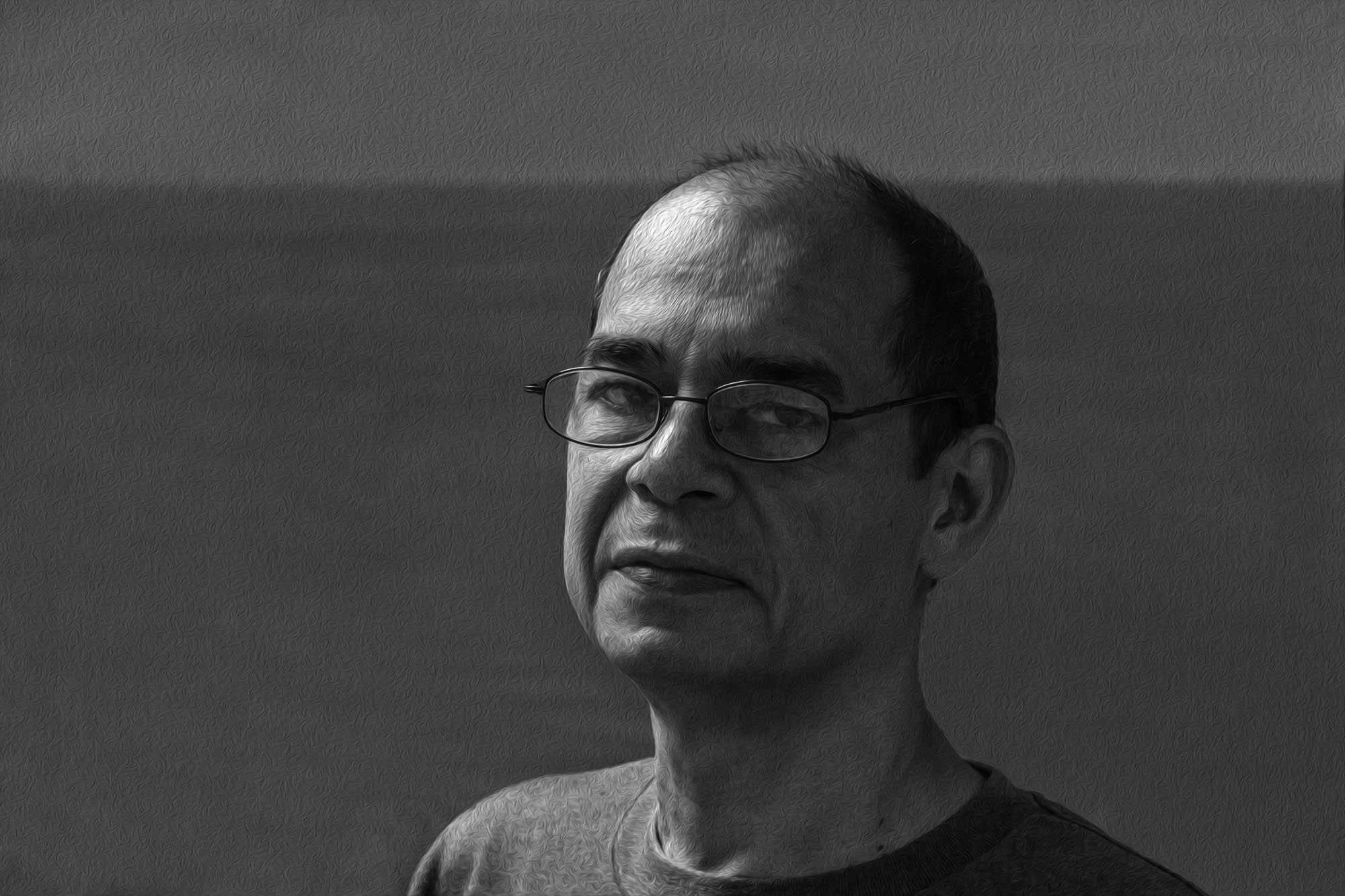
Entre los días 12 y 16 de junio el Instituto Cervantes celebrará Benengeli 2023, Encuentro Internacional de las Letras en Español, con la participación de unos 60 escritores del ámbito de la lengua española. Benengeli 2023, desarrollado por la sección de literatura del Instituto Cervantes y comisariado por Nicolás Melini, tiene lugar de manera presencial en ocho ciudades de cinco continentes (Sídney, Manila, Tokio, Bruselas, Toulouse, Mánchester, Tánger y Los Ángeles), y en otras tantas por medio de podcast de radio y colaboraciones con instituciones. Las actividades de Benengeli 2023, que toma su nombre del personaje historiador que Miguel de Cervantes ideó para que divulgara las andanzas de Don Quijote, Cide Hamete Benengeli, se podrán disfrutar en la web del Instituto Cervantes: www.cervantes.es.
Zenda publica tres propuestas de tres de los autores invitados. Hoy es el turno del escritor costarricense Carlos Cortés con su cuento “La caza”.
***
LA CAZA
Ese es. Mi hermano me pasó los binóculos y luego el Bala U. ¿Cómo sabés que es él? Lo sé, me dijo. Lo sé desde la primera vez. Llevaba en la billetera una foto recortada del periódico. La había recortado una década atrás. El Bala U reposó con tranquilidad en mi hombro. Me coloqué los binóculos y en el óvalo duplicado del lente surgió un hombre con un bigote que le cubría el labio superior, como el malhechor de una película mexicana. Me lo grabé en la cabeza e hice lo posible por odiarlo. Es él. Lo decidí desde la primera vez que lo vi, dijo Papi. A mi hermano nunca le gustó ese apodo que fue lo único que le quedó de la niñez. Pero no hay nada tan persistente como un apodo infantil. ¿Lo ves bien? Distinguí el bigote, el pelo brillante, aplastado por la gomina, y poco más. Le di vuelta a la ruedilla del enfoque hasta perfilarlo mejor. Entrecerré los ojos y apareció el rostro del hombre al que debía odiar. No veía casi nada así que hice lo indecible por mostrarme imperturbable y serio. Claro, contesté sin saber muy bien qué se esperaba de mí. Aunque nos conociéramos poco y no viviéramos juntos, mi hermano era una especie de héroe y quería que se sintiera orgulloso. Tengo un regalo para vos, mencionó mi décimo cumpleaños y convenció a mamá de que me dejara acampar con él. Lo tenía todo bien planeado. Pensé vagamente en el buceo, la careta, las patas de rana y el snorkel que supuse me regalaría y me lancé a preparar la mochila. Llegamos de noche a la playa y no vi nada, apenas la presencia intangible del Caribe como una bocanada rabiosa. En la madrugada me despertó y salimos a toda prisa sobre la línea de marea. Me advirtió que no sumergiera las pisadas en la arena caliente, me hundiría y la caminata se volvería más lenta. La arena estaba brillante y tersa, como un espejo en el que se dibujaron nuestras huellas, de una blancura lunar. Caminamos durante horas y me pareció que atravesábamos el mundo de un extremo al otro. Hablamos poco, habían desaparecido el hermano bromista de las risotadas estruendosas en las fiestas familiares y los chispeantes ojos azules, que ahora lucían opacos. Me dijo que caminaríamos varias horas antes de que el sol nos impidiera avanzar y volvió a quedarse callado. Me sentí culpable. Me pregunté qué había hecho yo mal. Quería que aquel hermano remoto, hijo de un padre que no conocí, me quisiera y estuviera orgulloso de mí por algo que nunca sería capaz de hacer. Papi tenía la misma edad que tengo yo ahora cuando murió papá y pensé que eso nos hacía algo así como gemelos. Sé que es él, lo he buscado muchas veces, desde que lo vi en el periódico. ¿Estás seguro? Por primera vez el Caribe mojó mis pies y me sorprendió el contacto casi eléctrico con la piel, como una mantarraya líquida. Había soñado muchas veces con aquel mar y no fue lo que esperaba. El sol escondido detrás de un cielo gris, opresivo, tormentoso, y sin embargo ardiente. Cruzábamos a grandes trancos el espacio abierto entre el borde boscoso y la marea baja zigzagueando entre las palmeras y los troncos desguazados como un cementerio de naufragios. Hay que tener cuidado, los cocos se caen de repente y te abren la jupa, mierma, me dijo. Por un instante contemplé la hilera de cocotales como en una postal turística, inmóviles, como recién plantados. Incrédulo asentí en silencio, aunque me alejé de las palmeras cargadas de cocos amarillos. Así cruzamos una playa blanca en el que permanecía de pie el esqueleto de un muelle metálico corroído por el salitre, a punto de derrumbarse. El mar está subiendo, me dijo, con voz grave. No me quejé ni una vez del hambre o del cansancio. Ni del aceite de coco que apestaba impregnándome la camiseta con un olor rancio embadurnado en el cuerpo, como me rogó mamá que hiciera. Un negro decapitó de un machetazo nítido un coco, extrajo el jugo y nos dio de beber. Papi le pagó, tomamos el agua de pipa de un sorbo, de pie, furtivamente, y seguimos adelante. Al llegar al puerto abandonamos la playa y nos internamos en la sombra verde que poco a poco se mostró como una montaña. En un cruce de caminos un hombre nos esperaba con el cuerpo cubierto de iguanas muertas, atadas en ristra, y nos las ofreció. Al ver mi mirada de terror se acercó con dos de los cadáveres agarrados de la cola, divertido, y las agitó haciendo el amago de lanzármelas. Pensé que cobrarían vida al escalar sobre mí con sus dedos de lagarto en miniatura. Luego se alejó sin decir palabra. El camino lastreado ascendía por una pendiente hasta llegar a una caballeriza. Papi se detuvo en un desvío al lado del sendero y escuchamos por primera vez las risas. Se acuclilló con la mochila entre las manos y extrajo los binóculos y el Bala U. El rifle sobresalía del salveque en un estuche de cuero cuarteado. Es él. ¿Estás seguro? No puede ser otro. ¿Y si nos equivocamos? Está muy lejos. Apuntó con los binóculos y asintió. Es él. Lo vi por primera vez. Un hombre de bigote prominente, mirada sombría y pelo lustroso se destacó en un grupo de hombres y mujeres. Los sonidos del monte nos protegían y aun así hablábamos por medio de susurros y gestos mínimos. Un tiro en medio de los ojos. No voy a matarlo por la espalda como hizo con mi papá. Hasta entonces no lo sabía, pero no dije nada. No me quejé. No me quebré. Abrí el estuche, extraje el Bala U y retiré la pana en que venía envuelto. Lo sopesé y no tenía mucha diferencia con mis rifles de juguete. Parecía un rifle de los que mamá había decidido no regalarme más. ¿Lo hacemos?, me dijo. Hice lo posible por odiar a aquel hombre que tenía en la mira. No quería defraudarlo. Quería ser valiente, rubio y de ojos azules, como mi hermano, aunque fuera imposible. Mi hermano era igual a su madre y yo a la mía. Solo nos unía aquella repentina inyección de veneno como la mordedura de una cascabel acechando por la selva. Nadie se va a dar cuenta, me dijo. Nadie, le contesté. Nadie. Nos quedamos horas disfrazados entre las ramas de los cacaoteros podridos por la plaga de la monilia. De vez en cuando Papi tomaba los binoculares, enfocaba y asentía convencido e impotente, como un general antes de entrar en batalla, una batalla perdida de antemano. Yo estaba listo con el Bala U cargado o que imaginaba cargado, tan pesado como un rifle de juguete. ¿Te sentís bien?, me dijo. No quise defraudarlo y decirle que me sentía mareado por el hambre y el calor, con un hueco abierto en el estómago. El zumbido constante de la selva nos rodeaba. Oíamos a los monos aulladores acorralándonos, sitiándonos, cada vez más cerca. O se desgajaba con violencia la rama de un árbol y en su caída precipitaba un estruendo de palos secos que se estrellaba contra la cáscara del suelo. Podíamos oír las voces cerca de nosotros, cada vez más próximas, la voz del hombre susurrándonos al oído, pidiéndonos que lo matáramos. La mirada sombría y el pelo lustroso y la piel estriada por la edad desafiando nuestra impotencia con cada uno de sus movimientos. Me imaginé que una de aquellas ramas gigantes de un árbol invencible le partía en dos el cráneo. Vamos, me dijo, se va a cazar. Lo seguimos durante un rato, a larga distancia, orientados por la seguidilla de disparos que detonaron contra el cielo. Una ráfaga de disparos y el silencio caía después sobre el mundo. Lo seguimos un rato más hasta que se detuvo al borde de un río a beber agua. Un río negro teñido de fibras vegetales como cuerpos que emergieran de nuevo a la superficie. En los binóculos aparecieron las manchas de sudor que le marcaron la musculatura sobre la camisa color caqui. Mi hermano me pidió el rifle y yo lo sopesé en el aire lento, lentísimo, antes de entregárselo. Apuntó sin hacer ruido y me arrastró hacia él hasta colocarme delante de la mirilla, a punto de tiro. El rostro cubrió el centro de la imagen con la claridad de una diapositiva. ¿Querés disparar vos?, me dijo. Negué con la cabeza. No quería defraudarlo, era mi hermano y me había dado su regalo. El hombre al que debía odiar. ¿Disparo?, mierma. No. El ruido rutinario de la vida nos acompañó de vuelta. En el puerto volvimos a pasar delante del hombre negro que nos ofreció agua de coco y aceptamos. Antes de partir le pedí el machete para abrir un coco de un solo golpe, como él había hecho. Entre risas me lo entregó y se hizo a un lado. Lo intenté varias veces, el coco rodó entre mis piernas, intacto, me di por vencido y seguimos. Era de noche cuando volvimos a la tienda de campaña en el pueblo. Me acosté y el odio me aturdió las sienes como las ramas de los árboles que se estrellaban a tierra con un ruido ensordecedor. Papi se volvió de espaldas y se quedó dormido. Yo no pegué un ojo en toda la noche. A pesar de eso soñé con el hombre de las iguanas muertas, con las iguanas que me caminaban por el cuerpo con sus dedos de lagarto en miniatura desollándome la piel. Era el odio. Mi hermano me había inoculado el odio en una ceremonia secreta, silenciosa, como la mordedura instantánea de una cascabel, y nunca más podría liberarme.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: