
Supongo que, como les ha sucedido a tantos otros —y, especialmente, a quienes procedían de otros campos como el periodismo o, en este caso, el mundo del cine—, Gutiérrez Aragón ha tardado en acomodarse en el siempre selecto parnaso de las letras. Y no por el hecho de no haber encontrado un estilo, un carácter personal para su prosa, sino porque rara vez son perdonados quienes se prueban en otros ámbitos, fuera de esa otra faceta por la que han sido reconocidos. El ilustre y largamente premiado cineasta cántabro, desde 2009, tiene en su haber novelas de indudable valía como La vida antes de marzo, El ojo del cielo y Rodaje, por citar sólo tres de ellas. Textos de enorme pureza, brillantes, escritos con la delicadeza y la soltura propias de un profesional de la literatura. No en vano Juan Marsé —hombre tan poco dado a la celebración propia y ajena— tuvo ocasión de elogiar una obra como Gloria mía.
En la nota inicial del autor, para que nadie se llame a engaño y no se pueda sentir defraudado, Gutiérrez Aragón avisa: casi todos estos cuentos, que parecían completamente diferentes en apariencia, tienen en común “el tema —si no el argumento— del relato en sí mismo, el de la propia forma narrativa como inquietud del autor”. Y más cosas aún, que uno adivina cuando entra en materia. Como, por ejemplo, la elección, en varios de los casos, de los espacios cerrados a la hora de desarrollar la trama: bien un cine, bien un teatro, donde siempre ocurren cosas y no del todo normales. Porque gran parte de la sustancia que da aliento a estas páginas reside en el misterio, en lo extraordinario, en lo sorprendente y poco común. La referencia es, sin duda alguna, si nos remontamos en el tiempo, el grandísimo Edgar Poe, pero sin desechar del todo las más que evidentes influencias de todo un Borges o de Buñuel, en alguna que otra situación puntual.
El primero de estos relatos, “El matemático”, destaca, sobre todo, por el carácter, tan perfectamente definido, de uno de sus personajes, Raimundo: un tipo rodeado de silencio que sólo habla de matemáticas y de fútbol en aquellas noches de juventud, con libros y música de Machín como telón de fondo. El narrador se pregunta qué habría sido de Raimundo si no se hubiera ahogado en la playa. Y la cuestión parece dirigida a nosotros mismos, a nuestras propias vidas, si hubiéramos tomado otras decisiones a lo largo del tiempo. Un Raimundo que, como hombre de ciencias, en una de sus intervenciones deja aviso de su filosofía existencialista: “Aunque todos los hombres de la Tierra se pusieran a calcular todos los decimales durante un millón de años, no llegarían nunca al final. Siempre quedaría un vacío, un precipicio, como si quisieran llenar los huecos entre dos puntos de una recta”.
“Ópera interrumpida”, a mitad de camino entre el surrealismo de El ángel exterminador de Buñuel y el absurdo de novelas como Patio de butacas o El gallitigre, del aragonés Javier Tomeo, es, sin duda, uno de los mejores cuentos del libro. Sucede en el Teatro Real de Madrid —Gutiérrez Aragón también se decanta por espacios reconocibles—, y pone a prueba la imaginación del lector cómplice para que haga un esfuerzo y complete los espacios en blanco que va sembrando por el camino. El obligado encierro de estos personajes, por causas que nos resultan del todo desconocidas, da lugar a que el autor haga un estudio —tan actual, después de la pandemia que nos mantuvo recluidos— sobre el comportamiento de los seres humanos en ciertas situaciones, que, en otro contexto, sería imposible de admitir.
Volvemos a un espacio cerrado y a un entorno que Gutiérrez Aragón conoce a la perfección: el interior de un cine; el conocido y ya histórico Cine Carretas de Madrid, al que solía acudir Azorín en sus últimos años, con su sombrilla roja y su cara de tortuga, circunstancia que no pasa inadvertida al autor. Los guiños a conocidas obras son evidentes, como la Divina comedia, cuando se refiere, irónicamente, al «confort» del lugar: “quien allí entrara debía dejar toda esperanza, aparte del paraguas”. Por lo que, de ningún modo, podía faltar un Dante que se internara en estos parajes, Pelayo Pelayo (¿un nuevo guiño al Humbert Humbert de Lolita?), y un Virgilio que lo condujera de la mano, y que no es otro que un tal Virginio, acomodador del Carretas, en tanto que no le llaman para un rodaje. En nuestro paseo por este escenario de suelo pringoso, repleto de masturbadores, mamonas y «felatrices», no podían faltar los retretes, en donde, junto al típico “¡Viva España!”, hay pintadas ciertamente curiosas: “Jodel gusta más que comel”. Pura sabiduría popular.
No menos inquietante es “Sevilla en el fondo del mar”, donde se practica, de manera meritoria, el realismo mágico heredado de los escritores hispanoamericanos, con especial atención al Cortázar de los cuentos o a García Márquez. Los sevillanos se fijan ahora en las maravillas reflejadas en el cielo, con lo que terminan por caer en el paganismo y, lo que es peor aún, en el olvido de sus más preciadas vírgenes. Lo real maravilloso, como sucede en los dominios de Macondo, se va convirtiendo, poco a poco, en un hecho cotidiano, hasta el punto de perder el interés de los habitantes de la capital andaluza. Justo en esa misma línea se inscribe “El gran viaje”, donde lo fantástico desafía a la realidad. Se cuenta el hecho que le sucede a un tal Luis Mantecón, mozo de una botica ubicada en General Mola. Se juega aquí con el tiempo, como Borges supo hacerlo, con tanta destreza, en su día. Y con la sorpresa final, con la consiguiente conclusión a la que nos lleva el relato: “A veces pasan cosas aparentemente intrascendentes que nunca se olvidan por el resto de la vida”.
“El nestrovich”, “Kehler” y “Oriente” rematan este volumen, sin duda meritorio, de una incuestionable calidad. En el primero, donde aparece una extraña e inofensiva criatura que convive con los humanos pero que resulta de una extrañeza brutal, Gutiérrez Aragón consigue, en esta ocasión, una atmósfera inquietante, a base de medias palabras y de muchos sobreentendidos y veladuras. En «Kehler» destaca su espléndido final y la meticulosidad del autor, que no deja ni un solo cabo suelto. En esas páginas, como en el cuento que cierra la obra, aparece el nombre del propio Manuel Gutiérrez Aragón en una especie de cameo que termina por resultar divertido. En “Kehler” se habla, una vez más, de cine, de ese “oficio de discretos” que significa dedicarse a la producción. El realizador cántabro aprovecha la ocasión para meter su propia cuchara y dejarnos disfrutar de frases que sólo una persona de su oficio, tirando de experiencia, podría pronunciar: “Un director queda peor si deja sin utilizar algo que le ha dado producción que si lo utiliza, aunque no sea necesario”.
Con “Oriente”, un texto que se desarrolla a toda velocidad y que podría haberse alargado con muchas más páginas hasta convertirse en novela, se pone la guinda a este pastel no demasiado edulcorado, original, con sus ingredientes bien medidos y con todo un abanico de registros lingüísticos, aunque sin abusar de ese barroquismo, tan típicamente español, con el que, en más de una ocasión, se mueren por anoxia los buenos cuentos. Gutiérrez Aragón, como Baroja, como Ignacio Aldecoa, como Antonio Pereira o Cristina Fernández Cubas dentro de nuestro territorio comanche, es un excelente y fino contador de historias. Un escritor que derrocha imaginación, que se aprovecha de su experiencia y de lo mucho que sabe, y que, sobre todo, parece disfrutar con su trabajo.
—————————————
Autor: Manuel Gutiérrez Aragón. Título: Oriente. Editorial: Anagrama. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




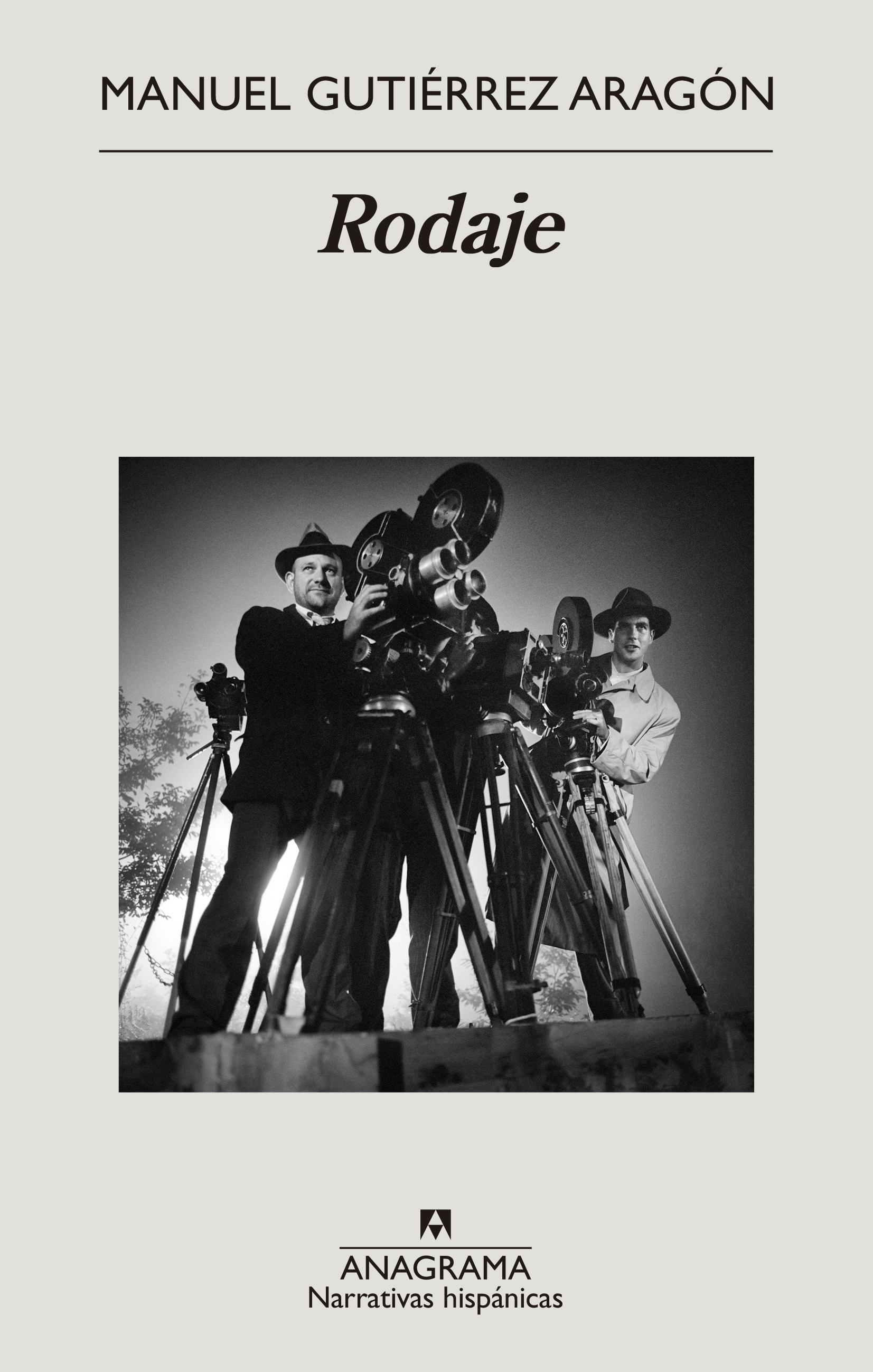

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: