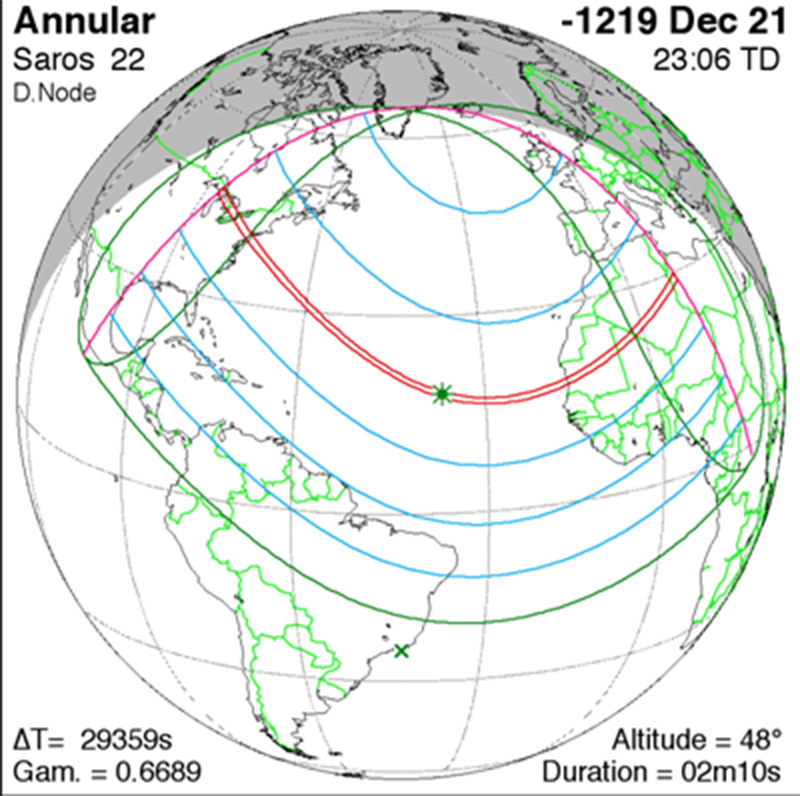
Ctesipo era el más veterano de los pretendientes, por su fuerza y barbarie se ganó un lugar preferente en el lecho de Penélope. Angelao, Anfimedonte y el resto de los aspirantes encontraron su turno cuando el tiempo apocó la combatividad del aqueo. Yo llegué mucho después, ya ninguno disputaba la elección de la reina y solo se discutía quién de ellos resistía más con la esposa de Ulises. Penélope nos trataba a todos con la misma displicencia y jamás permitió que la luz del sol la sorprendiera en compañía de alguno de nosotros. Cada noche, en la hora de destejer el sudario de Laertes, la reina se deshacía de su amante y llamaba a Euriclea para adecentar el aposento, temerosa de la aparición inesperada de su marido. Jamás echó en falta a Ulises, y cuando este partió con los argivos en sus corvas naves hacia Troya, ofrendó un buey a Zeus para demorar su regreso y repitió su oblación cada equinoccio de primavera. Años después recibió la noticia del naufragio de Ulises en la isla de Ogigia e hizo libaciones a Calipso para retenerlo todo el tiempo posible, hastiada de su falta de deseo, su grosería y la leyenda que anhelaba dejar a los siglos venideros.
Los días se sucedieron y la reina eligió esta vez a Liode, después fueron Elato y Pisandro. Durante semanas soporté que Telémaco sirviese la copa del elegido a otros. La noche en que llenó de nuevo la mía decidí vestirme con la astucia legendaria de su padre. Ella siempre nos recibía de espaldas, yo aproveché su descuido e impregné su almohada con esencias de adormidera. Logré que las luces de Helios nos hallasen amalgamados en un solo cuerpo. Aquella noche, el sudario de Laertes no se deshizo. Penélope abrió sus ojos y me sorprendió entrando a deshora en su carne mientras la aurora trepaba sobre las sombras de la torre. No se desprendió de mí y se dejó llevar por las embestidas de un animal hambriento de ella. Yacimos en su lecho el día y la noche sin que su esclava Melanto, encomendada a desalojar los amantes de la torre, enmendara la osadía de la reina. Telémaco no bajó a los salones por primera vez desde la partida de su padre, así fue en los siguientes días, con el resto de los pretendientes resignados con alimentarse de pingües cabras y mezclar el vino en las cráteras.
Una noche en la que Bóreas soplaba fuerte, llegó un nuevo comensal que por sus miserables vestiduras semejaba un harapiento mendigo. En tanto que los otros pretendientes arrojaban su desprecio al nuevo invitado, yo reconocí en su tobillo una singular marca, la cicatriz que le hiciera un jabalí a Ulises cuando fue al Parnaso con los hijos de Autólico. Comprendí las intenciones del divino Ulises tan pronto como observé que Telémaco llevaba las marciales armas del salón a una de las habitaciones, nadie advirtió que quedábamos inermes sin los cascos, los abollonados escudos y las agudas lanzas. Avisé a Euriclea, la confidente de Penélope, para que advirtiese de la llegada del rey y sus intenciones de iniciar una hecatombe. Parecía claro que ninguno escaparíamos de la muerte y el hado. La discreta Penélope mandó a sus esclavas a que echaran por tierra las brasas de los tederos para que hubiese luz y calor en los salones, luego ordenó colocar un magnífico sillón en frente de los hombres y bajó de su torre. Lucía una espléndida túnica talar que semejaba árida binza de cebolla, de colores dorados y de púrpuras, reluciente como un sol. Todos la contemplábamos admirados. Telémaco apareció con una docena de segures y las clavó en el suelo, abrió un gran surco y las alineó en cordel. Acto seguido, colocó sobre la mesa el arco que en su día fue del divinal Ulises, junto a una aljaba que contenía muchas saetas. La reina nos retó a un certamen: aquel que más fácilmente manejara el gran arco de Ulises y pasase una flecha por el ojo de las doce segures, sería el elegido, el hombre con quien ella se casaría. No hubo pesar en su voz ni tampoco un atisbo de duda. El silencio ahogó nuestros pensamientos hasta que Liondre y Pisandro se adelantaron para probar sus fuerzas con el arco. Ninguno consiguió armarlo.
Uno tras otro fueron dominados por la fatiga sin lograr su propósito. Solo quedamos dos, y sabía quién era mi oponente. Mandé a una de las esclavas a colocar junto a la lumbre una pelleja con una gran bola de sebo en su interior, luego calenté el arco y, untándolo con la grasa, conseguí armarlo, probé la cuerda asiéndola con la diestra y se dejó oír un hermoso sonido semejante a la voz de una golondrina. Me acomodé el arco, tiré de la cuerda, apunté al blanco y despedí la saeta sin errar ninguna de las segures. Desde la primera hasta la última, las atravesé todas.
Mi contrincante no disimuló su sorpresa, ni tampoco su derrota. Sin descubrir su personalidad, salió de los salones en dirección a la playa, donde ancoró su barco la noche anterior. Lo seguí precaviéndome de su reacción y, cuando ya oteaba el hervor espumoso de las olas, se percató de mí y descolgó del hombro su aguda espada. Le hice ver que mis intenciones eran de dialogar, de decirle que no todo estaba perdido para él.
—No vine a recuperar mi esposa ni mi reino —me anunció—. Regresé en busca de mi inmortalidad, la que me auguró Tiresias en su profecía, en la que vencía a todos los pretendientes con mi arco. Ahora solo queda ponerme en camino hasta llegar a los hombres que no conocen el mar, allí donde confundirán mi remo con un bieldo.
—No, divino Ulises —le repliqué—. La Historia no la hacen los héroes, la crean quienes la narran y lo dejan por escrito. Recompensaré la pérdida de tu reino con la inmortalidad.
—¿Quién eres y de qué país procedes? —me preguntó.
—Mi nombre es Homero y vengo de Esmirna. Yo haré que tu nombre perdure en la memoria de los siglos.






Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: