
Un puñado de horas para siempre. La vida no aguanta de un hilo. Aguanta en el puño de una mano. Los días que cuentan de verdad los tienes entre tus dedos, media docena —no más—, algunos más anchos que otros. Lo mismo pasa con los libros que un autor consigue escribir, a veces apenas unas frases que quedan, un capítulo o, con suerte, un libro entero. Pero no hace falta más. Basta con un solo verso, un ínfimo poema, para que la muerte se eche hacia atrás, para se quede de lado, pateada, callada, fulminada.
Los huesos de San Juan han sido viajeros. Hace tres décadas regresaron a su sepulcro de origen, están ahora en el convento de los padres carmelitas descalzos de Segovia. Ahí están ahora el tronco, el cráneo, los dedos, los puños. Hace unos años se estudiaron esos huesos, el fémur y los demás, se pudo saber su estatura, no era alto, apenas un metro sesenta de estatura, o algo más. A ese cuerpo le faltan ahora los dos brazos y las dos piernas, de rodilla para abajo. Están repartidos como reliquias, esparcidos como los restos de Santa Teresa por medio mundo. Úbeda se quedó apenas con un dedo, el índice de la mano derecha. De su voz, de su luz, nos quedan los poemas, rotundos. Allí están los ojos, las entrañas, las primaveras. Estamos llenos de funerales, de aniversarios, de muertes repetidas, de fines de siglos, de declives. Y sin embargo allí están Juan, el que se sube al altar, el que coloca una tarima en su celda para orar. Allí está él enfermo, con las llagas invadiéndole todo el cuerpo, ese cuerpo que como todos se le ha ido erosionando, cada vez más despojado, cada vez más un estorbo, un cuerpo remendado que luego se irá esparciendo.
San Juan de la Cruz muere un 14 de diciembre de 1591. Su obra no se edita hasta 1618, y de esa primera edición queda excluido de la impresión el Cántico espiritual. Demasiada nitroglicerina, azufre por todos los versos. En 1621 muere en Bruselas la que había sido la destinaria de los versos, Ana de Jesús. El año siguiente aparece el Cántico, en francés, pero el traductor omite cuidadosamente en nombre de Ana. Habrá que esperar 1627, y además fuera de España, en Bruselas, para que el Cántico vea la luz en su lengua original. A la península no llegará hasta 1630, casi 40 años después de la muerte de San Juan de la Cruz, casi 50 años después de haber sido escrito.
El Cántico es un vértigo, una cumbre, y el subtítulo ya delata la historia carnal, porque la carne también es espiritual: Canciones del alma o de la esposa. La carne, el gozo, el deleite, en sus versos aplauden los días, el enfado, el enojo, la felicidad, el júbilo. Y es que las mujeres estuvieron por todas partes en su vida: él mismo era confesor de monjas por medio España, de Ávila hasta Granada, y finalmente Segovia. Allí compartía con mujeres orantes, disfrutaba, se deleitaba más con ellas que con los varones, los demás frailes, y hombres de todo pelo que se le cruzaban por delante. Dos de sus principales obras, los Cánticos y Llama de amor viva, fueron dedicadas a dos mujeres: Ana de Jesús y Ana de Peñalosa.
La primera Ana merece mención aparte. Ella era una carmelita descalza, discípula de Santa Teresa. Conoce a San Juan cuando todavía es novicia, y la relación entre ellos se mantendrá hasta la muerte del santo. La dedicatoria de los Cánticos es, de arranque, hormonal. De ahí que se haya buscado borrado, por su osadía, en ella están un yo y un tú, un aquí y un ahora, un hombre y una mujer. Luego siguen colas, escritas en octavas, más fáciles de memorizar, cuarteros surrealistas donde los cuerpos se arrojan al vacío, y en vez de caer suben, echan raíces hacia arriba. En todo ese poemario el amor incendia, aligera, eleva. Empieza relatando con un encuentro, furtivo, entre amada y amado, un encuentro con gemidos, y habrá que esperar varias estrofas, hasta la 28, para que las cosas entren en su cauce, para se hable de bodas. San Juan escribe erguido, crispado, deleitado, nada de oraciones susurradas, aquí hay desgarro, verbos que montan sobre las frases.
Casi todo el poemario fue escrito en 1577, en la cárcel de Toledo. Está dispuesto en estrofas de cinco versos de dos medidas, heptasílabos, endecasílabos. La elección no es nada fortuita: el heptasílabo era la medida para contar los placeres de la carne, y el endecasílabo para hablar de los amores imposibles, y no consumidos. La métrica lo delata de entrada todo. Todo lo que sigue es de alto voltaje, como la Santa Teresa de Bernini atravesada por la flecha, en pleno corazón, con los ojos en blanco, en pleno éxtasis místico, gimiendo de amor. Y déjame muriendo, escribe san Juan, un no sé qué que queda balbuciendo. La pérdida de los sentidos, el trance, el gozo, imposible decirlo mejor. Así escribe nuestro fraile, y por si fuera poco, sigue subiendo el tono: allí me dio su pecho / allí me enseñó ciencia muy sabrosa / y yo le dí de hecho / a mí, sin dejar cosa; / allí le prometí de ser su esposa. Esos versos nos hablan del deseo abisal, hacen volar el lenguaje, se hacen sencillos como villancicos, cantados de villas en villas, y nos habla sin tapujos ni artilugios, llanamente, sencillamente, de manera apabullante, del amor, cuando el corazón se queda sin remedio, cuando se mete de lleno en la levedad del aire, se dejar llevar, alcanzar, volar.
Aquí los besos, perdón, los versos, saben a moras. Y la muerte puede entonces seguir detrás, venir caminando a nuestras espaldas, cantando después de una noche de verbena, y no importa, porque habremos vivido, besado, amado. Nos habremos empachado, habremos sido mozas y mozos, mozuelos, todos regresando una noche de verano hacia la aldea. Habremos sido de los que se muerden los labios antes de leer, o antes de hablar, de los que duermen de pie como los pinos, espachurran grosellas a puñetazos, hacen bailar las salamandras, queman los campos de trigo con el mechero, bajan por las laderas de los montes, sin frenos, bajo un sol de evangelio, de oro azul. Habremos sido los que se quedan con el pan duro sobre la mesa, esperando otro mollete, que tuestan las castañas, esperando que los bosques vuelvan a caminar, y los lobos a ladrar. Habremos visto brillar los ojos de las mujeres como si fuera medias de seda, sortijas, collares. Habremos sido hombres anchos como pantanos, menudos como gorriones, de los que cuidan los maizales y se alegran como prados verdes cuando ella se pone de pie, le dice te adoro, te admiro, te amo, y él responde lo mismo, porque no sabe como decírselo mejor.
Imposible igualar, en este otro poemario, el desgarro de vivir una vida incompleta, truncada, pero sin eje, fuera de su lugar. A menudo eso hacemos, nos quedamos fuera de nuestro epicentro, nos dejamos llevar por una vida que no es nuestra del todo, que a menudo se hace ajena. Y una noche, un día, nos descubrimos tan como nunca ya seremos, como nunca hemos sido, sin remedio de volver, porque la vida no es un borrón, cada línea se queda escrita:
Vivo sin vivir en mí
y de tal manera espero,
que muero porque no muero.
En mí yo no vivo ya,
y sin Dios vivir no puedo.
Y entonces, en medio de todo esto, llega Antón Lamazares, pintor, amigo, también de una aldea de Lalín, y trotamundos que pasó, como muchos gallegos errantes, por un sinfín de ciudades: Barcelona, Nueva York, París, Berlín y ahora Madrid. Para él la poesía es lo más grande, por eso pinta poemas, que son sentimientos, utiliza su propio alfabeto, llamado Delfín, como su padre, y ahí están los poemas, a la vertical del cuadro, de arriba hacia abajo, de oeste en este. Ahora Antón pinta con un punzón, sobre telas que son de cartón, humildes, como si fueran cubiertas de resina, picoteadas por avispas. Cuando San Juan concibe durante su cautiverio el Cántico, lo hará memorizando, no tenía ni papel, ni nada dónde escribir. Y así, entre vacíos y silencios, entre cuatro muros de una celda, salieron los versos.
Y entonces un día, antes de los años de la peste del covid, apenas unos meses antes, nos vamos todos a Toledo, a ver el mano a mano entre El Greco y Lamazares. Y, allí, en medio de los lienzos, en la ciudad donde San Juan compuso el Cántico, nace la idea del libro, en medio de los óleos y de los versos. Nos quedamos en el Museo del Greco un buen rato, parándonos delante de cada obra, abrumados de ver salir de esos iconos, de esos colores, los poemas como pepitas extraídas del lienzo. Llegamos por fin a la capilla, delante de más dípticos y polípticos, la tarde se hace espléndida, oro en barra. No hay prisa de regresar, así que nos sentamos a tomar el sol, varios tragos, mientras suenan las campanas. La tarde despliega la alfombra, la meseta está más allá de estas calles, llenándose de mejillas amarillas. Las colinas, boca abajo, y el cielo, boca arriba, zumban como colmenas, el viento anda por allí, libre, con todas las alas sueltas.
Acabamos de salir de los pasillos, de las salas, la cabeza repleta de colores, y de esos versos que no se nos quitan de encima. Aquí estamos, sentados en esta esquina, las casonas ellas también todas quietas, esperando, en manada. Hablamos de la vida, de que nos gustaría envejecer danzado de rama en rama, ser como los pájaros, joyas en la melena del cielo. Pero los poemas regresan, los tenemos atravesados en la garganta, los colores batidos se han quedado pegados a nosotros, como claras de huevos, y los versos enlazados por las caderas, las palabras sobre los lienzos como ropas tendidas, o, quizás, capotes tendidos sobre la barandilla, antes de que nos caiga encima el día. Y así nos brillaban los ojos como si fueran charcos, puntas, lanzas, herraduras, los tenemos que arden, son cerillas, jardines. Lo terrible, temible, imposible, no es morir, sino hacerlo de espaldas, morir sin haber vivido. Y eso nos dice San Juan; con su pasión, con sus versos no cesó de explorar su imperio para regresar, a cada verso, hacia el punto de partida, y conocerse allí por primera vez. La vejez no debería ser la enfermedad, el declive, la chapa, debería delirar, alegría cuando se abre el día, cuando la noche se hace piernas, pechos, nalgas, la vejez debería ser ese furor, esa rabia, porque te apagan la luz, porque los dardos ya no duelen en el cuerpo.
Lo sabemos, somos el tiempo, la famosa parábola del agua, lo que se pierde, lo que no espera, lo que se va. Lo sabemos, es nada lo que fue todo. Y también somos las pisadas que no haremos, los pasajes que no tomamos, las puertas que no abrimos, le reloj que se vacía. Pero seguimos a flote, porque somos también ese sol que abre los ojos, esta tarde que ahora nos crece, San Juan que siempre ama. Somos los que se atan al mástil, pero que desean deshacer las cuerdas, cortarlas con los dientes, ansiando que el mar de nuevo nos voltee, y que la sirena se alce sobre la proa, trepe por la quilla y se suba al barco, y nos dé un bocado, de esos que te arrancan los labios, te comen hasta el corazón.
Somos esos árboles al borde la carreteras que saltan al cuello, los que reciben el amor en carne viva, los que pasan del verde al rojo, al oro, al púrpura, que se hacen resina, rutas, retinas, lienzos colgados en un museo. Somos los que hacen saltar las monedas en el aire y cuentan las volteretas, el pico de los pájaros brilla como un rubí, esos versos tendidos al sol, barnizados por la luz, lustrados por el tiempo, que no si quiera la nada borra. Lo sabemos: si dos se juntan la tierra se expande, si dos árboles se juntan se hacen bosques.
Lo sabemos: somos el éxtasis, la agonía, el tiempo jugado, apostado, ganado, y perdido, somos ese misterio de carne y hueso, de amor y alma, que nunca más volverá a suceder.
Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.
—————————————
Autor: San Juan de la Cruz (Obras de Antón Lamazares). Título: A la tarde te examinarán en el amor. Editorial: La Cama Sol. Venta: Todostuslibros.


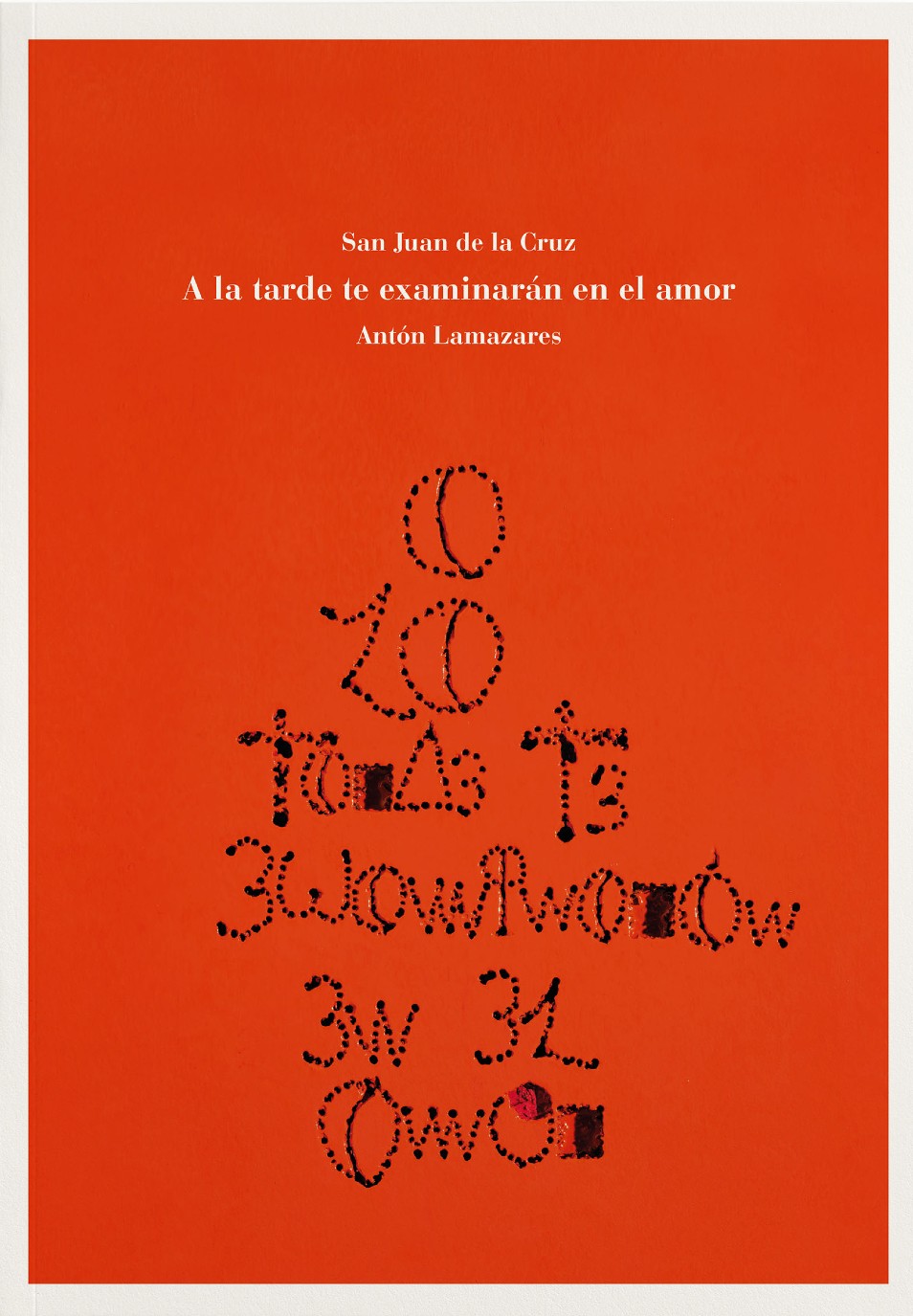
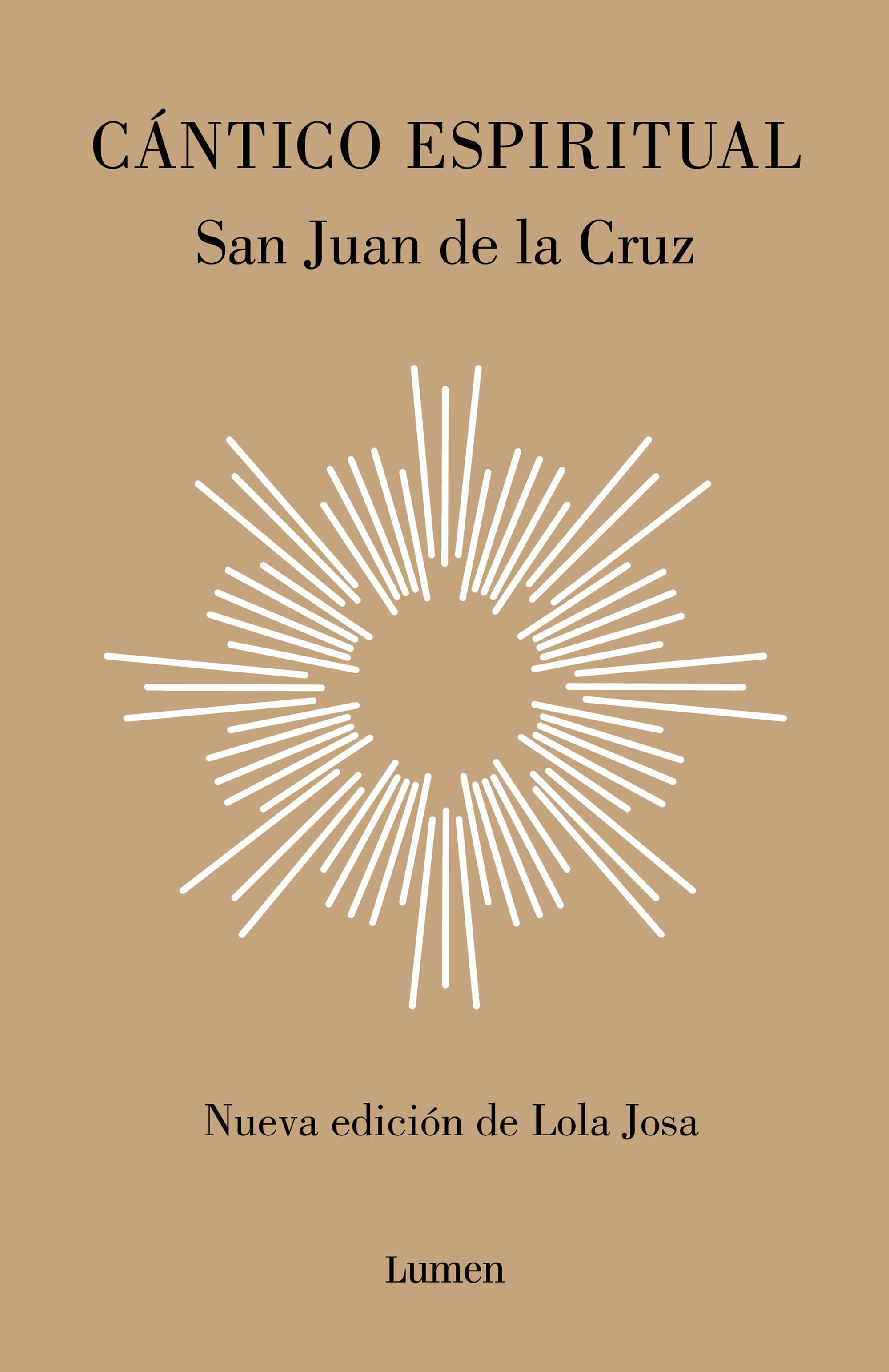


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: