
El niño alumbrado, el poeta iluminado. El pequeño príncipe de rostro afeminado y angelical, que aun siendo maltratado y navegar durante años como Un barco ebrio: «Nuestra barca, alzada en las brumas inmóviles, se orienta hacia el puerto de la miseria, la enorme ciudad del cielo manchado por fuego y lodo. ¡Ah, los andrajos podridos, el pan mojado en lluvia, la ebriedad, los mil amores que me crucificaron…!», logró recomponerse, hallar un puerto sereno, asentarse y convertirse, paradójicamente, en el burgués que tanto criticó en sus primeros años. Jean Nicolas Arthur Rimbaud, fallecido otro 10 de noviembre, pero de 1891 a la edad de 37 años, fue uno de esos poetas bohemios, marginados y dotados —genio prematuro—, que a temprana edad descubrió la seducción y el cortejo de unas voces que provenían de su interior y se apropiaban de su alma y de su ser para componer. Unas voces a veces de hombre, otras de mujer; voces rotas y dulces; voces que confundía con los sonidos de la naturaleza que en noches de tormenta, cuando los relámpagos centelleaban y rugían al otro lado del cristal de su ventana, el niño Rimbaud, lejos de asustarse, vibraba. Absorto y embrujado por la intensidad de ese breve instante en que una chispa puede originar el peor de los infiernos y generar unas llamas que, empujadas por el viento, arrasan los campos más fértiles convirtiéndolos en secarrales del que ya nada puede volver a germinar, encontró Rimbaud el simbolismo que necesitaba para sus poesías. Para que éstas, a su vez, alcanzasen la libertad que él buscó tan desesperadamente en vida. Conmovido por la abstracción y la contemplación de los escenarios más inhumanos por los que pasó, comprendió que la belleza del hombre también esconde, en ocasiones, la más descarnada perversión. Así lo comprobó cuando siendo apenas un adolescente fue violado por un pelotón de soldados. Así lo comprobó cuando, el que fuera su amante a lo largo de dos años, el poeta Paul Verlaine, sacó un revólver y preso de la ira, los celos y los efectos de las drogas y el alcohol, disparó contra él causándole una herida en la muñeca izquierda que, pese a ser superficial, dinamitó su relación.
Cuando a la edad de siete años un padre te abandona dejándote a merced de una madre, Marie-Catherine-Felicité-Vitalie Cuif, severa y tirana que aun yendo todos los domingos a misa, obvia lo que el credo católico-cristiano ha intentado enseñar durante siglos, y se preocupa más por la imagen, por aparentar, por no aceptar que se ha convertido en madre soltera sin quererlo y en la comidilla de cuantos conocen su situación, inevitablemente, y tengas la edad que tengas, tu carácter comienza a revolverse y a rebelarse contra la imposición y la autoridad. A Marie-Catherine, una heredera de gran fortuna y nacida entre algodones burgueses, que soñaba con lujos y un amor quizá estable, fiel y con el que poder envejecer, la vida le dio el primer revés cuando conoció al soldado con honores que le dejó embarazada en cinco ocasiones para después huir y convertir el libre albedrío en su filosofía vital. Y ella, aun sin portar un luto permanente similar al de Bernarda Alba, convirtió su casa en una jaula. En la primera prisión que conocería Rimbaud. Sin poder jugar con los otros niños del barrio de Charleville porque su madre los consideraba de casta inferior, el pequeño Rimbaud sólo tenía una opción: escapar. Y así lo hacía, para poder oxigenarse. Para coger aire, para salir con el traje que su madre le había obligado a ponerse y horas después volver a casa con la ropa hecha jirones; con los pies manchados de barro y el pelo revuelto, cubierto de hierba, ramas y pétalos con los que había fantaseado. Sin embargo, en el momento que Marie veía al niño atravesar la puerta con ese aspecto y su media sonrisa, pícara a la par que burlona, lo cogía del brazo y le pegaba la correspondiente paliza que precedía al castigo que el niño consideraba aún más extremo: el encierro en el granero. «En un granero, donde fui encerrado a los doce años, conocí el mundo, ilustré la comedia humana. En una despensa aprendía la historia (…)», compuso años más tarde al rememorar las horas vacías y oscuras que pasaba entre las cuatro paredes en las que, sin dejar de mirar hacia el horizonte, se hacía la promesa de escribir algún día una Canción de la torre más alta o una Sensación que ya empezaba a latir en su alma: «En las tardes azules de verano, iré por los senderos / picoteado por los trigos, pisando la hierba menuda: / soñador, sentiré su frescura bajo mis pies. / Dejaré que el viento bañe mi cabeza desnuda. / No hablaré, no pensaré en nada: / pero el amor infinito se levantará en mi alma, / y llegaré lejos, muy lejos, como un bohemio, / por la Naturaleza –feliz como con una mujer».
El niño prodigio, l’enfant terrible, considerado por sus profesores como un genio del mal, finalmente, huyó a París con dieciséis años. Allí se refugió y se convirtió en el poeta vidente, moderno, independiente y adelantado a su tiempo que él mismo había vaticinado: «El poeta es un artista pero es más, es —debe ser— un vidente. Debe ser el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito, el sabio supremo», le escribió a su amigo Demeny en 1871. Si había que serlo todo, Rimbaud lo sería; si había que descender a los infiernos para comprender cómo era el mundo, él estaba dispuesto a hacerlo, no sólo para probar la libertad en su máxima expresión, sino también para vengarse del pasado asfixiante y encorsetado que tantas cosas le había negado.
Y así abrazó la locura y se dejó llevar —sin necesidad de pensar— por la marea y los vientos de las calles de París, Londres o Bruselas, donde se fugó con Verlaine; donde el ritmo de sus rimas estaba inspirado en el frenesí de su día a día; en sus noches sin dormir. No había tiempo para el descanso, sólo para vivir, experimentar y transcribir lo sentido y lo pensado. Ser hechizo, creando nuevas imágenes y un nuevo lenguaje cargado de simbolismo, sin dejar de estar maldito; sin rechazar la decadencia a la que estaba llegando como ser humano. Aunque se reprochara y se negara, cuando se miraba al espejo, Rimbaud seguía viendo al niño angelical y rebelde, despeinado y con aspecto desaliñado. Y puede que en esa manifestación venida del pasado, atisbara la grieta de Cohen, y, en consecuencia, tomara la decisión de su vida: alejarse de la poesía.
De ese modo, con veinte años, Rimbaud se quitó para siempre la careta de artista, pero sin dejar de probar; en busca de su sitio y también de su suerte. Probó como soldado —quién sabe si tras la pista de aquel fantasma al que pocas veces llamó «padre»—, luego como desertor y, en los últimos años de su vida, como comerciante y traficante de armas en Egipto, Etiopía y Yemen, donde el errante insaciable ya no se acordaba de las Fiestas del Hambre, Mi Bohemia ni de El durmiente del Valle. Ahora el mejor de los poetas del siglo XIX se había convertido en un hombre aseado, respetado y renovado. Se había entregado a otros placeres y a muchas mujeres. Y aun así, cuando se sentaba bajo la noche estrellada después de una larga jornada, no podía evitar recitar algunos versos de Mañana: «Sin embargo, hoy, creo que he acabado el relato de mi infierno. (…) Desde el mismo desierto, en la misma noche, mis ojos cansados siguen despertándose con la estrella de plata, siguen, sin que los reyes de la vida se conmuevan, los tres magos: el corazón, el espíritu y el alma. (…) Esclavos, no maldigamos la vida». Arthur Rimbaud, por su parte, no volvió a maldecirla y regresó a Francia, concretamente a Marsella, convencido de haber encontrado lo que había perseguido durante años. ¿El qué?, le preguntaron. Y respondió: «La Eternidad», lo que para él había sido «el sol mezclándose con el mar».



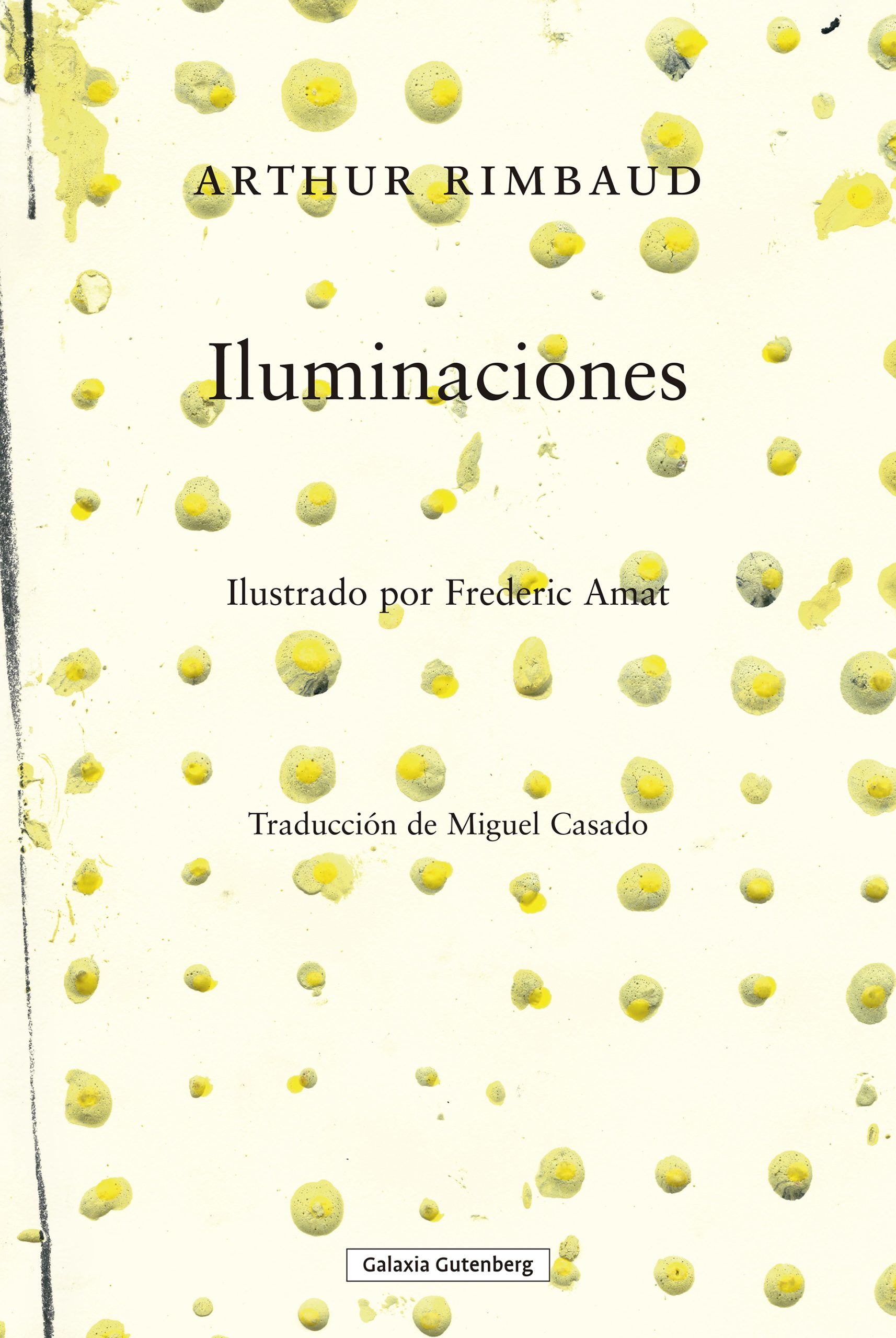


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: