
Redonda es mucho más que una isla inaccesible: es un mar de rocas y ruinas que custodia entre sus acantilados la historia más extravagante y maravillosa de la literatura. Este artículo es el testimonio escrito del viaje que me llevó hasta Redonda con la intención de rendir tributo a Javier Marías, en una aventura tan impresionante como quijotesca.
El siete de junio recibí su llamada. Era él, Javier Marías. El monarca del tiempo, el escritor que conoció y recordaba aquello que nunca sucedió, el rey de Redonda. Mientras departía con él no podía evitar imaginármelo en esos mismos instantes en la biblioteca de su casa de la plaza de la Villa, rodeado de libros y de soldaditos de plomo, con su Olympia Carrera de Luxe a un lado y alguna que otra caja de cigarrillos cerca. Su voz me era muy familiar, aunque jamás hasta entonces había tenido el placer de hablar con él. Escucharle, sí, muchas veces. En nuestra conversación su voz sonaba extrañamente íntima, cercana, casi cariñosa.
—Sí, lo sé, pero…
—Y déjeme decirle, además, que el reino de Redonda, el título en sí, no tiene mayor importancia.
—Lo sé, pero aun así estoy decidido a hacerlo —alegué, con un hilo de voz, al fin.
—Bien, en ese caso le pediría que no dejara en Redonda El monarca del tiempo, como planeaba. De toda mi obra, no es uno de mis favoritos.
—Por supuesto. ¿Cuál desearía que dejara en Redonda?
—Bien podría dejar Tu rostro mañana… aunque si es demasiado voluminoso, Corazón tan blanco, o Negra espalda del tiempo… De hecho, el que usted tenga a buen decidir, a excepción de El monarca del tiempo.
—Llevaré, entonces, Fiebre y lanza, la primera parte de Tu rostro mañana.
—Ah, y quería pedirle algo, ya que va usted a visitar Redonda. ¿Sería usted tan amable de enviarme un correo en cuanto vuelva de la isla, con alguna fotografía?
—Faltaría más, don Javier. Será todo un honor. Es más, pensaba hacerlo, en cualquier caso.
—Se lo agradezco. Con un par, tres a lo sumo, bastará. Al fin y al cabo, las disfrutaré impresas, ya que mi correo lo gestiona Mercedes López-Ballesteros y es ella quien me imprime todo lo que recibo, fotografías incluidas.
Una semana antes había escrito a la agencia literaria de Marías, Casanovas & Lynch, con la esperanza de que le informaran de la aventura que tenía en mente desde hacía años y que, por fin, ese verano de 2022, tan cercano aún y tan distante ya, pensaba llevar a cabo: arribar al reino de Redonda y dejar allí, en tributo a la primera y única monarquía literaria de la historia, algunas obras del Parnaso redondiano.
Quizá, fantaseaba yo, el rey de Redonda me escribirá algún escueto correo y entonces podré contarle el tributo que le tengo preparado. En el mejor de los casos, a mi retorno de Redonda accederá a verse conmigo en alguno de los cafés que abrazan la plaza de la villa de Madrid y podré narrarle mi hazaña e incluso entregarle un pedacito de su reino. Seguro que le hará ilusión y lo colocará junto a alguno de esos soldaditos de plomo que protegen su biblioteca. Alguna tarde de invierno, en la sala Dámaso Alonso de la Real Academia Española, sacará del bolsillo de su americana la piedra volcánica que le traeré de Redonda y se la enseñará, fascinado como un niño, a Arturo Pérez-Reverte.
Pienso en todo ello sin aprehender del todo que aquel pasado que podría haber sido futuro jamás será presente: el ocho de septiembre envié un largo correo a Javier Marías (y una cantidad excesiva de fotografías, dadas sus indicaciones previas) sin saber que apenas 72 horas después despertaría con la terrible noticia de su fallecimiento.
Esta es la historia de mi viaje a los dominios del viento, de las letras y del ensueño en pos del reino de Redonda. Javier Marías supo de él aunque no llegara a leerlo.
El origen de la aventura
Todo empezó en la costa cretense de Sitía, en un imperecedero verano de seis años atrás. El eco de una conversación entre amigos en una de aquellas noches mediterráneas resuena en mi cabeza desde entonces. Miguel, Eduardo y yo divagábamos sobre libros, viajes, recuerdos compartidos y futuros por vivir en el patio de una pequeñísima casa griega, bajo el insomne centelleo de las estrellas, cuando la charla deriva hasta Javier Marías y el reino de Redonda.
«¿Sabéis que Javier Marías es rey de Redonda?», les pregunto. «Redonda, su reino, existe», continúo. Me observan atónitos. Es decir, que no es sólo un juego literario, existe físicamente: la isla de Redonda, así bautizada por Cristóbal Colón en su segundo viaje a América, se ubica exactamente en las coordenadas 16º 56’ 18” de latitud norte y 62º 20’ 42” de longitud oeste, a unas veinticinco millas náuticas de la isla de Nieves, a treinta y cinco de Antigua y a algo menos de veinte millas de Montserrat. No dan crédito, aunque la noche augura ser larga e insomne y yo acabo prometiéndoles que pondré pie en Redonda.
Del sueño a la realidad
Aquella noche cretense, en plena discusión acerca de la naturaleza real o ficticia de Redonda, decidí que algún día no muy lejano pondría pie en el mítico reino, en esa isla aparentemente inaccesible y perdida en los confines del Caribe.
Seis años más tarde, tras la conversación con Marías, la odisea cobraba por fin visos de realidad.
Era primero de agosto y empezaba la odisea: de avión en avión, de vuelo en vuelo, de Barcelona a Londres, de Londres a Antigua. Tenía los nervios a flor de piel. Aïda, mi pareja, había decidido acompañarme. Dudaba, como todos los que sabían de mi objetivo, que consiguiera llegar a Redonda, pero al fin y al cabo la isla de Antigua era un destino paradisíaco. El plan era sencillo: tras pasar unos días en Antigua volaríamos hasta la isla de Montserrat, el destino menos visitado del mundo y la isla más cercana a Redonda. La elección de visitar Montserrat no era casual: un pescador de la isla con nombre de corsario inglés era el único que se había comprometido a intentar acercarme a Redonda.
Durante meses había contactado con decenas de pescadores y marineros de las islas de Antigua, San Cristóbal, Nieves y Montserrat, las más próximas a Redonda, y todos sin excepción me habían dado por loco. Unos, la mayoría, afirmaban que agosto, en plena temporada de huracanes, era el peor mes para intentarlo. Otros alegaban que Redonda era una reserva protegida de fauna y flora y que por tanto no era posible desembarcar en ella sin una autorización expresa de las autoridades antiguanas. Otros se escudaban en que los fondos no estaban bien cartografiados y, por ende, no estaban dispuestos a arriesgar su barco llevándome hasta allí. Muchos argumentaban lo peligroso de tratar de hacer pie en la isla. Al fin y al cabo, debería nadar o acercarme en cayac, y la de Redonda era una costa rocosa, azotada por un oleaje furioso e impredecible. Por si fuera poco, sus aguas están infestadas de tiburones. Sólo John Lee, el pescador de Montserrat, se aviene a intentarlo. ¿Valiente, insensato? Sea como fuese, John era —es— mi única opción.
Montserrat
El pasado y el presente se entremezclan en mi memoria. O quizá sea que, simplemente, el rememorar el pasado lo torna presente.
Después de unos días recorriendo Antigua por fin llega el momento de volar a Montserrat y encontrarme con John. La única manera de llegar a la isla de resonancias catalanas es volar en una pequeña avioneta Islander desde Saint John en un vuelo de apenas media hora en el que somos los únicos pasajeros. El vuelo es espectacular, aunque el aterrizaje es de los que cortan el hipo: la avioneta toma tierra en la única pista, cortísima, del aeródromo de Brades, enclavado entre montañas.
Tras bajar del Islander y abrazar a la piloto, la realidad nos conmueve: Montserrat, habitada por apenas cinco mil personas, es un edén de playas desiertas, frondosísimos bosques tropicales y enormes iguanas que se pasean a su aire por doquier. No hay hoteles, sólo pequeños alojamientos de gente local. La isla es aún una colonia británica, así que al pasar por la única calle (digna de ese nombre) de la isla, nos sorprende toparnos con la casa del gobernador británico, ante la que ondea una enorme Union Jack. «Parece que hemos retrocedido dos siglos atrás», le digo a Aïda.
En nuestro apartamento nos espera Raphael, un policía de la isla que nos acompañará a Plymouth, la capital de la isla y la única capital del mundo completamente sepultada bajo la lava y a la que sólo se puede acceder con permiso policial. «Javier, yo también os acompañaré a Redonda», me lanza al momento. «Genial, Raphael. Tengo unas ganas tremendas de lanzarme al agua y pisar la isla», le contesto. «¿No has hablado con John?», me pregunta, incrédulo. «¿Por qué?», le pregunto. «Es imposible acceder a Redonda, no podrás llegar». «No, Raphael, esa no es una opción. John lo sabe», respondo, entre irritado y alarmado. Raphael suelta una carcajada y me asegura que hablará con John.
Al día siguiente, desde la terraza del mítico café Hilltop, contemplo a lo lejos, varado en medio del mar Caribe, el reino de Redonda. De hecho, Redonda es visible desde casi toda la costa oeste de Montserrat. Tan visible como inalcanzable. David Lea, el propietario del café, es un antiguo camarógrafo de National Geographic. A él se deben los documentales de la erupción del volcán Soufrière Hills, el que sepultó para siempre la mitad sur de la isla, capital incluida. Entablamos conversación y al poco descubro que David es el mayor conocedor de Redonda. La ha visitado decenas de veces, aunque se le dibuja una mueca de inquietud cuando le confieso que la razón de mi presencia en la isla es alcanzar Redonda. «Es imposible», zanja. La última vez que alguien llegó en barco fue en el 2008, hace 14 años, en una expedición de 18 aventureros, él incluido. «Necesitas un barco grande, y esta es la peor época del año para intentarlo». «Sólo quiero saber dónde desembarcar», insisto. David garabatea a mano un mapa de la isla, me indica un punto impreciso y concluye: «en el caso de que puedas acercarte a la isla, la única manera de llegar a ella y tratar de ascender a la cima es por la quebrada, verás las ruinas del antiguo amarradero. A sotavento. Lo verás».
Poco después me llama John. Mi plan es sencillo: tratar de llegar a Redonda cuanto antes. Así, si algo falla, siempre puedo volver a intentarlo. Al fin y al cabo, sólo estaré cinco días en Montserrat. Pero el corsario reinventado a pescador es tajante: según el parte meteorológico, el cuarto día es el único con una ventana de buen tiempo. «Tú eres libre de lanzarte al agua y hacer lo que quieras allí, pero lo de llevarte es cosa mía. Yo mando». La suerte está echada… Me lo juego todo a una carta.
El reino de Redonda
Por fin, el gran día. Son las cinco de la mañana, todavía noche cerrada en Montserrat, cuando embarcamos en el barco de pesca de John. Nos quedan unas buenas dos horas de navegación, por lo poco. Cargo con un petate estanco cargado de libros. De tres, en concreto: Una primera edición de Finding the Words: A Publishing Life, de John Wynne-Tyson (Juan II de Redonda), un libro del que me había hablado Marías en nuestra única conversación telefónica y que yo había conseguido adquirir, in extremis, en una librería de viejo de Londres; La mujer de Huguenin, de M. P. Shiel (Felipe I de Redonda), en la edición de Reino de Redonda, y una edición de bolsillo de Tu rostro mañana: Fiebre y lanza, de Javier Marías (Xavier I de Redonda). Nada de John Gawsworth (Juan I de Redonda).
El mar está revuelto y la superficie del agua es puro ébano. Recuerdo entonces las advertencias de los pescadores con los que hemos hablado en Montserrat: Hay tiburones, sí, pero también decenas de especies venenosas y muy territoriales. Es una costa realmente peligrosa.
De repente, tras algo más de una hora de navegación, las nubes se difuminan y aparece, en el horizonte, una impresionante y gigantesca mole de roca. Cual castillo varado en mitad del Caribe, los acantilados de Redonda, algunos de casi trescientos metros de altura, se precipitan verticales al mar. Un silencio ensordecedor envuelve la humilde embarcación. Los cuatro estamos extasiados ante la presencia de la isla. De repente, estupefactos, contemplamos cómo cientos de aves nos sobrevuelan amenazantes, graznando enardecidamente ante nuestra presencia. Alcanzo a ver decenas, quizá cientos, de alcatraces, gaviotas, piqueros, rabihorcados.
Al cabo de unos cuarenta minutos, John fondea ante la costa de sotavento de Redonda. Ante nosotros, una pequeña línea de costa de guijarros parece ser el único acceso seguro a tierra. Sin pensármelo, me echo a la espalda el petate cargado de literatura, tributo a los monarcas de Redonda, y me lanzo al agua.
Estoy cerca, muy cerca. Nado con dificultades hasta la costa y accedo a Redonda. Aïda, que se ha cargado de valor, se lanza también al poco. Inspecciono esa parte de la isla y trato de subir por uno de los salientes verticales, pero a los pocos minutos me doy cuenta de mi error: he desembarcado al noreste de Reynold’s Rock, en una pequeña playa sin continuidad, lejos de la quebrada de la que me había hablado David.
Me lanzo de nuevo al agua, completamente solo, lejos de la vista del barco y de Aïda, y nado lo más rápido posible hasta que, a unos doscientos metros, dejó atrás la «Blow Hole» y descubro la quebrada y las ruinas del antiguo amarradero, del que ya apenas queda nada. No las tengo todas conmigo: el oleaje es mucho más fuerte en esa zona y no paro de pensar en qué peces habrá a mi alrededor. Estoy a apenas diez metros de la costa cuando una ola me estampa, furiosa, contra las rocas. Me incorporo con dificultad, avanzo unos pasos y me dejo caer en tierra. Tengo heridas casi por todo el cuerpo, pero al menos la mochila ha amortiguado el tremebundo golpe en la espalda.
Tras unos minutos maldiciendo mi absurda idea de alcanzar Redonda, por fin me incorporo lentamente y contemplo la costa del reino, formada por guijarros y rocas volcánicas tras las que se elevan acantilados de cientos de metros. Acabo de poner pie en el mítico reino de Javier Marías, el limbo físico en el que convergen ficción y realidad. Imagino el semblante de Marías cuando le cuente mi proeza y sonrío. Reviso el petate: los libros están secos e intactos. Lo mismo que el móvil. Saco las zapatillas deportivas, me las calzo e inmortalizo el momento con alguna que otra instantánea. La herida del talón me sangra y mancha mis deportivas, pero la adrenalina me evade del dolor.
Trato entonces de subir hasta la cima por la ruta que me había indicado David, una ascensión directa a través de la «quebrada». El desnivel es acusadísimo, casi vertical, y no existen puntos de apoyo, ya que todas las rocas a las que trato de agarrarme se rompen a la mínima presión y caen sobre mis pies, provocándome más magulladuras y heridas. Es tremendamente peligroso y al cabo de un par de horas desisto. Bajo de nuevo a la costa y doy una enorme vuelta a la isla tratando de encontrar otra ruta alternativa, aunque sin suerte: no encuentro otro acceso posible. Es entonces cuando recuerdo mi verdadero objetivo: dejar en la isla las tres obras, en homenaje a los monarcas de Redonda.
El tiempo apremia, así que asciendo de nuevo unas decenas de metros por la quebrada y dejo allí mis obras predilectas de Jon Wynne-Tyson, M. P. Shiel y Javier Marías. Es hora de volver.
El barco está a unos doscientos metros de la costa, mar adentro. Me lanzo al agua y avanzo, inquieto, tratando de no pensar en los peligros de los que tanto me han alertado, aunque siento el regustillo de mi propia sangre a cada brazada. De pronto, a dos metros de mí, bajo el agua, veo una sombra enorme. Se me hiela el alma. Me temo lo peor. Pero no, es una tortuga gigante que sólo pretende nadar junto a mí. «Si esta tortuga está aquí es que no hay tiburones cerca», me digo. Tras unos pocos minutos que se me hacen eternos, me agarro a la escalera metálica del barco, subo rápidamente y respiro aliviado. Ahí están John, Raphael y Aïda, esperándome. ¿Has podido dejar los libros?, me pregunta Aïda. «Sí, claro», sonrío.
John pone rumbo a Montserrat. Nos esperan dos horas de fuerte oleaje. Mientras nos alejamos de Redonda me vienen a la cabeza unas palabras de Paul Éluard: «hay otros mundos, pero están en este». Mientras el mar de Redonda se abre, inexorable, ante nuestra proa, alejándonos cada vez más del mítico reino, pienso en Javier Marías. Sobre nuestras cabezas un manto de aves persigue, amenazante, la estela de nuestro barco.
Entonces lo intuyo. La felicidad es eso: una bandada de gaviotas volando hacia el horizonte, una sola gaviota pirueteando en el inmenso cielo de cualquier isla desierta. Y se lo debo a Javier Marías. Sonrío, luego río tímidamente y acabo haciéndolo a lágrima viva. Ride si sapis. Gracias, rey de Redonda.









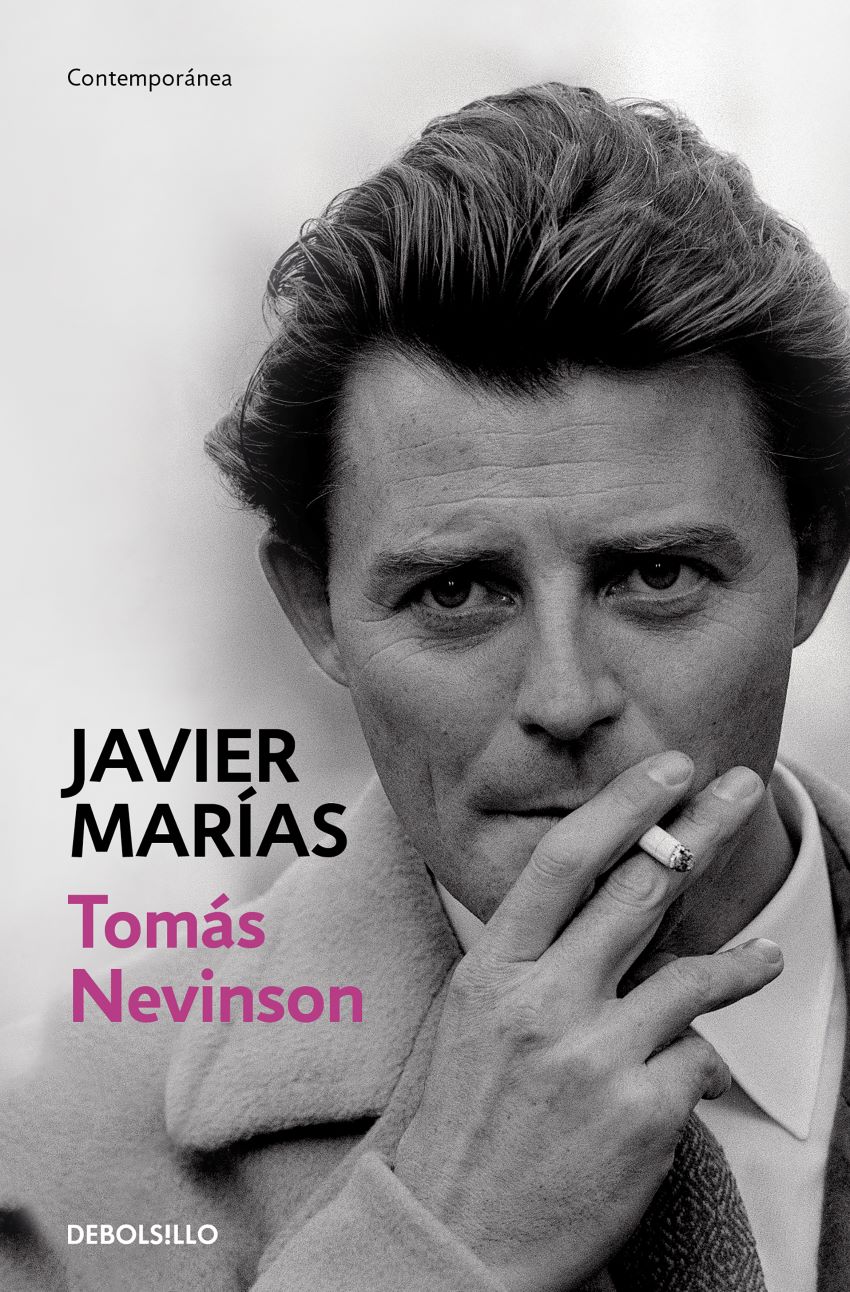

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: