
Los primeros lectores
He picoteado estos días en varios pasajes de El espejo del mar, el libro de recuerdos autobiográficos de Joseph Conrad que constituye para muchos una de sus obras irrenunciables —decía Benet que no hay en él una sola página de estilo menor, ni un solo personaje o frase de reputación dudosa, ni nadie que venga «de fuera con voz propia»—, y he recordado una anécdota que contó hace unos años Vila-Matas a propósito de los inicios del polaco en el raro oficio de la escritura. Parece que Conrad, que andaba embarcado en alta mar cuando dio por concluido el manuscrito de la que sería a la postre su primera novela, La locura de Almayer, dio a leer aquellas páginas inaugurales a uno de sus compañeros de travesía, un marinero de modales bruscos y es de suponer que escasa afición por la lectura cuyo nombre de pila era Jacques. Fue una temeridad sin duda alguna, a buen seguro motivada por el ansia de dar a conocer aquello que acababa de salir de su pluma y condicionada por el hecho de encontrarse en un lugar en el que resultaba imposible encontrar un lector consecuente en varias leguas a la redonda. El caso es que Conrad preguntó a Jacques si le aburriría mucho leer algo escrito con una caligrafía tan intrincada como la suya y éste le respondió que en absoluto, que lo haría con mucho gusto. Pasaron las horas, transcurrió la noche y, con la amanecida, el escritor en ciernes acudió en busca de su compañero, que ya se había leído la otra entera. Quiso saber si le había interesado. «¡Ya lo creo!», respondió el rudo Jacques tras un breve silencio que se le hizo eterno al pobre Conrad. «¿Te ha resultado clara la historia?», abundó. «Por supuesto, perfectamente», certificó el marino para su tranquilidad. No todos los escritores piensan en sus futuros e hipotéticos lectores cuando escriben, lo que resulta normal cuando se interpreta la escritura como un ejercicio estrictamente personal al que uno se entrega para formular de manera compleja y digresiva preguntas que acaso no tengan respuesta y de cuya existencia ni siquiera es consciente hasta que van avanzando las páginas, si es que no adquiere corporeidad y sentido una vez puesto el punto final. Sin embargo, negar la impronta que marcan aquellas personas que, por elección o por azar o por necesidad, posan por primera vez su vista sobre lo que otros han escrito sería eludir un hito que terminará por influir de una u otra forma en el resultado final. Tanto si es una persona de confianza —una amistad, una pareja, alguien a quien se le confiere criterio o autoridad por las personas que sean— como si media con ella un vínculo más, vamos a decir, profesional —una agente, un editor—, la primera respuesta que uno recibe acerca de algo que durante meses o años fue propio e intransferible puede corroborarlo o destruirlo, modificarlo total o sustancial o parcialmente, puede constituir un aliciente para perseverar en el camino o puede suponer la señal que marque el fin de la andadura. No sabemos, por fortuna, qué habría pasado si el pobre Conrad hubiese recibido aquella mañana en alta mar una respuesta desabrida del marinero al que eligió como primer lector de sus cuitas novelescas; quizás habría deducido que no era lo suyo la literatura, tal vez se habría volcado en los oficios navales, eludiendo las veleidades que terminarían por incorporar su nombre a la posteridad; seguramente se habrían extraviado aquellas páginas o habrían sido guardadas como una mera extravagancia pasajera, una anécdota que habría pasado luego de mano en mano entre sus descendientes hasta que alguno de ellos decidiera arrojarlo a la basura o prenderle fuego. Cuánto no deberá la literatura, todas las artes, a esos Jacques anónimos que, al tener el privilegio de ser los primeros destinatarios de obras que luego fueron grandes pero entonces eran sólo un cúmulo de dudas, optaron por prestarles la atención que merecían y, en vez de dejarlas para más adelante o despachar el compromiso con cualquier subterfugio que a nada comprometiera, dieron satisfacción y aliento a sus artífices, un «ya lo creo que es interesante», un «se entiende perfectamente», un «sigue así, no cejes; pese a las incertidumbres y las frustraciones y los desvalimientos que puedan aguardar en cada curva, es éste el camino que debes recorrer.»
La cuarta víctima
Se ha dicho muchas veces, y con razón, que los finales de Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández encarnan las tres suertes funestas que tenía reservado el franquismo para sus opositores: asesinato —ellos lo llamaban ajusticiamiento, para dotarlo de una pátina legalista o conferirle una justificación ignominiosa—, exilio y cárcel. Uno de los aciertos de Cuatro poetas en guerra, la novela gráfica con guión de Ian Gibson e ilustraciones de Quique Palomo que acaba de publicar Planeta, radica en incorporar a ese trío a otro poeta que no suele figurar en la nómina de represaliados por nuestra sanguinaria dictadura y cuya postura frente a la rebelión militar de 1936 le obligó a pagar un precio que no fue tan drástico como el de los otros tres, pero sí igual de oprobioso. Azaña entendió que Juan Ramón Jiménez serviría mejor a la causa republicana fuera de España que dentro, y lo nombró agregado cultural de la embajada de Washington para que desde allí se ocupara de recabar simpatías que fortalecieran la cada vez más endeble democracia española. No lo consiguió, y la victoria del autoritarismo lo arrumbó no ya en el exilio, sino en un olvido cada vez más acentuado que le negó el reconocimiento académico en su propio país mientras fuera comenzaban a rodearlo de laureles. Fue una amargura extraña: cosechaba éxitos en tierra extraña y era deliberadamente ignorado en la propia, y ni siquiera el Nobel de Literatura le granjeó el reconocimiento, aunque fuera a regañadientes, de una España atrapada en los resquemores nacionalcatólicos, que entendían como traición imperdonable todo lo que no fuera adhesión plena. A Juan Ramón lo admiraron mucho Lorca y Machado y también él admiró a ambos, y sabemos que se dolió de la muerte del primero y lamentó profundamente los aciagos últimos días del segundo. De Juan Ramón y de su pena negra se habla poco cuando se glosa el enorme lastre intelectual que supuso la dictadura franquista para el desarrollo de una sociedad que vio cómo sus mejores mentes eran aniquiladas, o sometidas, o vilipendiadas, desahuciadas unas y caricaturizadas otras en un proceso largo y lento, pero eficaz a la hora de instaurar en el imaginario colectivo una serie de prejuicios que aún perduran y se extienden, a menudo de manera soterrada y, por lo tanto, inadvertida. Es un acierto recuperarla ahora como la cuarta víctima de las insidias franquistas, el depositario de ese castigo que no era la muerte, ni el exilio, ni la cárcel, sino otra cosa que venía a ser una especie de sumatorio imperfecto de las tres: el desprecio hacia su figura, el ostracismo de su legado, la negación de un talento que se extinguió a muchas millas de su lugar de origen, convencido de que en él nadie lo recordaría nunca.
Postal de Burdeos
Me comenta un amigo que anda preparando un viaje al Périgord. Le recomiendo que ya que va por allí se acerque a visitar la torre de Montaigne, y me vienen fogonazos de la última vez que anduve por Burdeos, pronto hará cosa de un lustro. En mi primera visita a la ciudad, corría el mes de marzo de 1997, me sobrecogió la espectacularidad del monumento a los Girondinos. A mi regreso, veinte años largos después de aquella estancia brevísima, lo busqué con la ansiedad del animal que se halla en un entorno hostil y olisquea por los alrededores algún rastro familiar que lo guíe hacia el camino de vuelta a casa. Lo encontré con relativa facilidad porque las nuevas líneas de tranvía que recorren desde el arranque del presente siglo la capital aquitana han instalado a sus pies el que viene a ser su gran nudo gordiano. El primer desajuste vino dado por la propia envergadura del memorial, mucho más alto e intimidante de lo que resultó ser en realidad, quizá porque sus dimensiones se apreciaban menoscabadas desde la distancia que imponían las dos décadas transcurridas. El segundo tuvo que ver con las trampas que tiende la memoria: cada vez que yo evocaba ese rincón bordelés, se me aparecía anclado a las orillas del río, de las que en realidad resultó separarlo una de las mayores explanadas de Francia, la Place des Quinconces, cuya superficie ocupa el terreno que separa el homenaje a los revolucionarios moderados de las aguas torrenciales del Garona. No hubo forma, pues, de encontrar al que había sido entonces en ése que regresaba a Burdeos como si jugase a ser un Ulises de cuarta mano en pos de una Ítaca improvisada. No pude rehacer los pasos exactos que en aquella ocasión lejana nos habían llevado desde el monumento colosal hasta los dominios catedralicios, ni supe vislumbrar cómo intuimos la ruta que a partir de allí nos condujo a la Place de la Bourse. En mi magín sólo conservaba y conservo de aquella experiencia fugaz tres fotografías, tomadas en cada uno de esos enclaves, que con el paso de las décadas han quedado desprovistas de sentido, piezas sueltas de una narración huérfana de hilo argumental. Paseé por Burdeos en mi segunda visita a la ciudad como si nunca antes hubiera estado allí y mi periplo tardoadolescente se adscribiese al equipaje difuso de las ensoñaciones. Me diluí entre las multitudes que atravesaban Sainte-Cathérine o descendían por Saint-Rémy, admiré las bóvedas acristaladas de la Gare de Saint-Jean, deambulé entre los puestos del mercadillo árabe que alborotaba los marchitos esplendores góticos de Saint-Michel, me dejé apabullar por las ampulosidades neoclásicas del Grand Thêatre, seguí el itinerario que unías las viejas puertas que una vez dieron entrada y salida a la vieja villa, me di de bruces con una placa que recordaba que en la ciudad vivió el poeta Hölderlin y crucé el río para contemplar desde el otro lado la perfección nocturna y alucinada del Puerto de la Luna, que se perfilaba ante mis ojos como un vestigio mudo de la época en que toda la luz del mundo brilló en Francia. Las caminatas concluían, invariablemente, alrededor del Miroir en cuyas aguas buscaba Burdeos su reflejo. Las luces de los mercadillos alteraban la serenidad de una noche prematura. Se acercaban las fechas navideñas, y era también el otoño un viajero que huye.



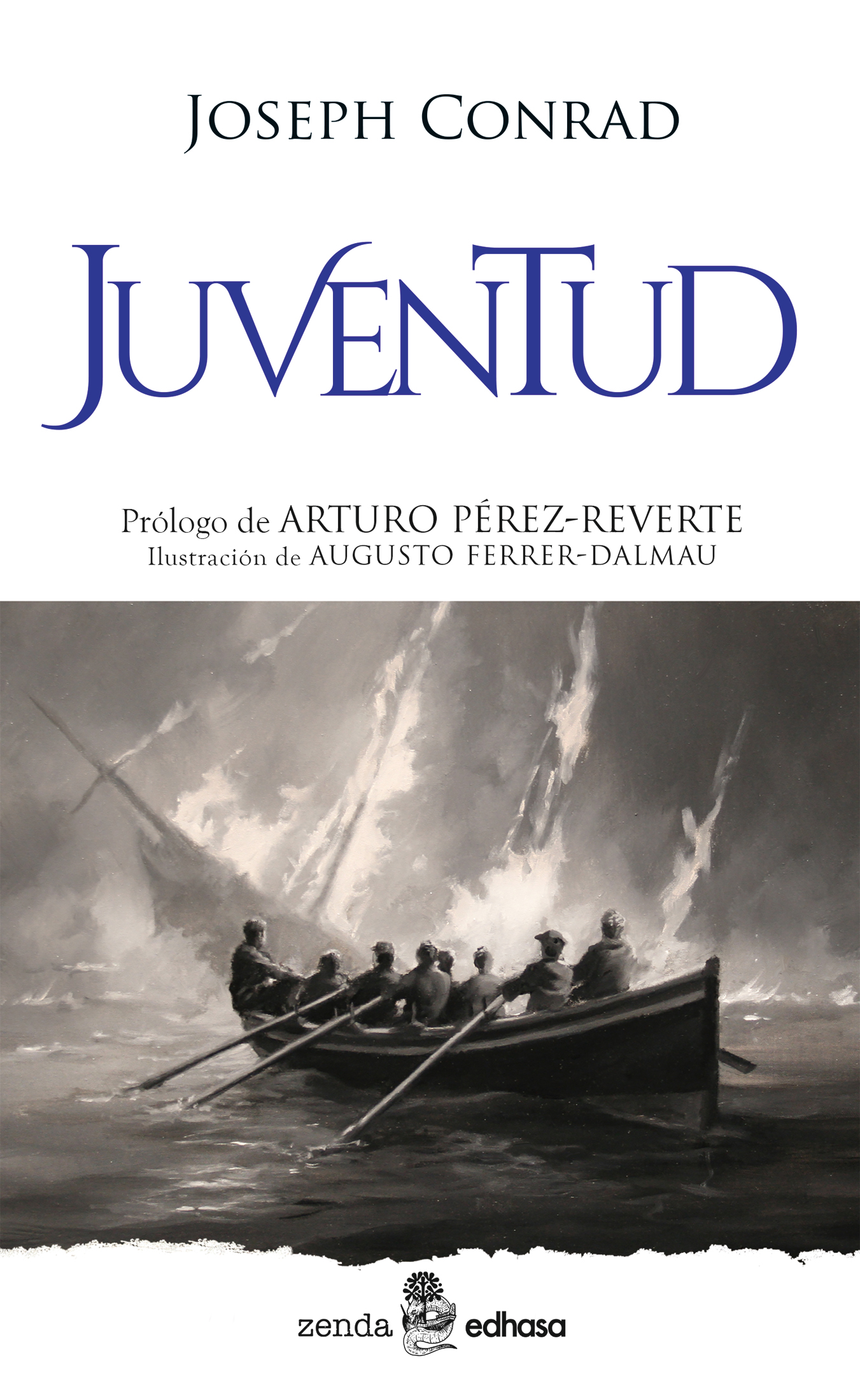


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: