
Si la trayectoria política de Manuel Azaña lo convierte en uno de los grandes protagonistas del siglo XX, su vertiente intelectual no es menos destacable: traductor y escritor, colaboró en varias revistas culturales y ganó el Premio Nacional de Literatura en 1926. El jardín de los frailes (Nocturna Ediciones) narra las vivencias de un adolescente en un colegio religioso de El Escorial —donde el propio Azaña estudió hasta 1898—, un joven «con todas esas apetencias, generosas o no, pero fervientes, que el mundo desconoce o pisotea». Así, el autor disecciona una atmósfera en la que «aprendíamos a refutar a Kant en cinco puntos, y a Hegel, y a Comte, y a tantos más» en esta novela de formación muy alabada por Salinas: un retrato del artista adolescente con el que Azaña llegó definitivamente a la conclusión de que era imprescindible limitar el poder de la Iglesia para regenerar España.
Zenda publica las primeras páginas de esta novela que retrata y critica la educación en los colegios religiosos.
***
PRÓLOGO
Buena porción de El jardín de los frailes se publicó, no sin recato, en los cuadernos de La Pluma, pronto hará seis años. Es obra vieja. Antes de enranciarse la imprimo completa en volumen, venciendo el pudor. Razones en apoyo de haberla suspendido cuando la escribía no tengo; tampoco en disculpa de publicarla hoy, si todavía es necesario disculpar la aparición de un libro. Quisiera tan sólo declarar a los amigos inclinados a otorgarme la merced de leerlas el enigma de unas confesiones sin sujeto. Se exige demasiado a la amistad: incluso que lea los libros y no los desacredite. Pondré aquí los límites del crédito a que este libro aspira.
He puesto el mayor conato en ser leal a mi asunto, respetando, a costa de mi amor propio, los sentimientos de un mozo de quince a veinte años y el inhábil balbuceo de su pensar, en tal cruce de corrientes y tensión que en otro espíritu pudieran mover un giro trágico. No gusto yo, con acción egoísta, del tiempo pretérito. Me apiado de la mocedad verdadera, ignorante de su virtud: los placeres en proyecto son el origen del infortunio.
Nada más digo. ¡Quién no se forja la ilusión de escribir para gente avispada!
Madrid, diciembre de 1926
1
La primera vez que oí hablar de los Schlegel fue en El Escorial de Arriba, una tarde de otoño, hace ya veintitantos años. No eran pasto de la murmuración del vecindario de San Lorenzo: se hablaba de ellos en una sala baja, fría, donde un par de docenas de adolescentes, de codos en los pupitres de pino todavía pegajosos de barniz, sufríamos la iniciación literaria. Encaramado en la tribuna, un fraile joven, quebrado de color, escuálido, de boca rasgada y dientes desiguales, nariz aguileña y ojos saltones entreverados de sangre daba suelta a su elocución caudalosa. De voz insegura, tan pronto ronquilla y velada como chillona y metálica, entre gallos y rociadas de saliva, con el tropel de palabras que le salía de la boca se trompicaba. Era el padre Blanco, uno de los brotes más lozanos que ha dado en nuestra época el añoso tronco agustino. En el aula hostil, la luz cenizosa de noviembre pesaba en los párpados. A tales horas ya nos rendía el cansancio cotidiano. Esforzábamos la atención para no sucumbir al tedio o al sueño. La lección del padre Blanco era, no obstante, soportable como ninguna porque hablaba de cosas inteligibles y amenas cuya inserción con nuestra sensibilidad personal veíamos patente. Teníanle los suyos por crítico literario de primer orden y ponderaban su arremetida contra Clarín, para los frailes arquetipo del impío. Dentro y fuera de clase era el padre Blanco parlanchín y burlón. Los estudiantes le llamábamos fray Sátira. Andaba casi a brincos; cada ademán, una sacudida. Empezaba a toser; ardía en sus pupilas la calentura. Murió algunos años después, creo que en Jauja. Su Historia, que nunca nos dieron a leer, no vale tanto como pensaban.
Nuestra preparación de bachilleres, si juzgo por la mía, era modesta. El que más, recitaba de coro páginas del Campillo. Yo había cursado ese librito en mi colegio de Alcalá y conservaba en la memoria algunas nociones más sólidas: «¿Qué son tropos? Formas figuradas de hablar». O bien: «Criticar es aplicar los juicios de la sana razón a las obras literarias y artísticas». Campillo fue uno de esos catedráticos zumbones, amigos de ensañarse con los alumnos haciendo chistes a su costa. Era exigente y, como decían, clerófobo; al verlo en la comisión de exámenes, los alumnos del colegio de segunda enseñanza se helaban de espanto. Pero los frailes lo amansaban a fuerza de comidas pantagruélicas y vino sin tasa. Tomábase don Narciso licencias increíbles. Una tarde, sentado en el tribunal, como le doliese un callo, se quitó una bota, la puso sobre la mesa, extrajo del bolsillo una navaja y, recortado un pedazo de cuero en la parte que le laceraba, se calzó tan campante. Andando el tiempo, alcancé a Campillo en el Ateneo, donde tuvo apestosa fama. Era un andaluz procaz, de ingenio pronto, fecundo en chocarrerías. En la biblioteca de la casa hubo un ejemplar de La Regenta, famoso por las notas que don Narciso le puso al margen. El ejemplar desapareció, ni sé si por decreto de un bibliotecario pudibundo o porque algún bibliómano curioso lo haya guardado para sí. Dos hijos que don Narciso tenía no heredaron la vocación literaria de su padre: tal vez los reverendos Escolapios de Alcalá, en cuyas aulas fueron a cursar la segunda enseñanza, suscitaron en ellos otras inclinaciones y se dedicaron a barristas.
Mis condiscípulos, sin tener más acción que yo, no estaban mejor preparados. Ignoro si llevaría alguno en el coleto el mismo fárrago de lecturas desordenadas que perturbó los albores de mi adolescencia. Sólo sé que estudiar leyes me parecía el suicidio de mi vocación. El tiempo sólo a medias me ha desmentido. Las novelas de Verne, de Reid, de Cooper, devoradas en la melancólica soledad de una casona de pueblo ensombrecida por tantas muertes, despertaron en mí una sed de aventuras furiosa. Amaba apasionadamente el mar. Soñaba una vida errante. La primera vez que me asomé al Cantábrico y vi un barco de verdad, casi desfallecí de gozo. Me sucedía lo que a los niños de ahora les ocurre con el cine: ellos quieren ser Fantomas como yo quise ser el capitán Nemo. Esa enfermedad se pasó pronto: me libré de ser pirata, no ha habido disciplina ni conveniencia capaces de doblegarme a ser jurista. Leía, pues, sin previa censura. Devoré con manifiesto estrago de mi paz interior cuantos libros de imaginación hallé guardados en la librería de mi abuelo: Scott, Dumas, Sue, Chateaubriand, algo de Hugo, traducidos, y sus secuaces españoles. Recuerdo haber vivido entonces en un mundo prodigioso. De esa prueba, que me sirvió para entender la locura de don Quijote, salió encandilada mi acción precoz a leer de todo. El padre Blanco la conocía. Quiso enmendar mi gusto y me dio a leer a Pereda. Era lectura lícita y la alternábamos con los folletines de Rocambole recibidos a escondidas. Diome más adelante Pepita Jiménez. Me aburrió.
—Es natural —dijo el padre—. Hay que estar muy versado en los místicos españoles.
Fuera de esos regalillos, en punto a lecturas nos tenían en seco. Reducíase la historia literaria a las páginas del libro de texto, grueso tomo con nociones preliminares de estética, traducidas o adaptadas de Leveque: «La gota de rocío suspendida de los pétalos del lirio, el puro y casto andar de la doncella, la inmensa masa del océano agitado por la tempestad…», decía el libro para empezar a inculcamos la noción de lo bello. El padre Blanco, oyéndonos decorar entre risas tales sandeces, se impacientaba. El mismo padre rigió aquel año la cátedra de Historia de España. Leíamos la obra de Ortega y Rubio, bondadoso señor, enemigo irreconciliable de Felipe II. No he olvidado algunos rasgos de su estilo: «Felipe II desembarcó en Inglaterra, bebió cerveza, fue galante con las damas y se captó las simpatías de los ingleses». Hablaba también de su «mano de hierro». El libro tenía entonces dos tomos; ahora, muchos más. O la materia o el saber del autor engrosaron con los años.
Para acabar de formarnos el espíritu estudiábamos un libro de filosofía, parto de un profesor de Barcelona, almacenista de bacalao que en los ratos de ocio producía metafísica. Ortodoxia pura.
—Vamos a ver, jóvenes —interrogaba el fraile—. ¿Qué es la verdad de conocimiento?
—Adequatio intellectus et rei —respondíamos con aplomo.
Nunca he vuelto a pisar terreno tan firme.
Cúpole iniciarnos en el tomismo a un padre montañés, de poca talla, locuaz en demasía, un tantico suspicaz y marrullero. Voz aguda, ojos claros, y en los labios finos, remusgos fugaces de desdén o de ira. Listo como el hambre, el único fraile «señorito», a lo que creo, de seguro el más sociable. Tenía gracia para hablar a las señoras. Era mejor jinete que metafísico. Poseía el colegio una cuadra de seis u ocho caballos, picadero y guadarnés bastante bien puestos. Algunos estudiantes tenían montura propia. Cuadra, picadero y guadarnés entraban en la superintendencia del padre. Allí pasaba los grandes ratos cabalgando en la Peonza, yegua alazana de pura sangre, nerviosa y fina, que a pocos se les podía confiar. Las tardes de paseo montaba en la yegua, y calada la teja, remangados los hábitos sobre el sillín, al viento la muceta y la cogulla, salía por las puertas falsas seguido de los alumnos de equitación, soberbio en el animal que se encabritaba, y se iban a galopar por las carreteras de Guadarrama o de Valdemorillo.
Comentarios sobre los méritos y gracias de la yegua entreveraban (no siempre ha de estar el arco tenso, recomienda Esopo) la clase de metafísica. Servía de comodín en la hermenéutica.
—Eso —explicaba el padre— es como si pensásemos una Peonza con ocho patas…, ¿entienden? Eso…
¿Entienden…? Es como si yo les dijese: la Peonza es verde y amarilla…
El padre quedábase a lo mejor absorto, de codos en la mesa y el rostro entre las manos. No bastaba nuestra algazara para despabilarlo. Nos tiroteábamos con libros y boinas. Algunos encendían a hurtadillas un cigarro, batiendo el aire con furia para disipar el humo. Los días muy fríos, un pelirrojo del diablo solía bajar un frasquillo de alcohol y, derramándolo en la tarima entre dos filas de bancos, prendíalo fuego. Sus vecinos se apretujaban disputándose el sitio para acercar a la llama los dedos ateridos.
————————————
Autor: Manuel Azaña. Título: El jardín de los frailes. Editorial: Nocturna Ediciones. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



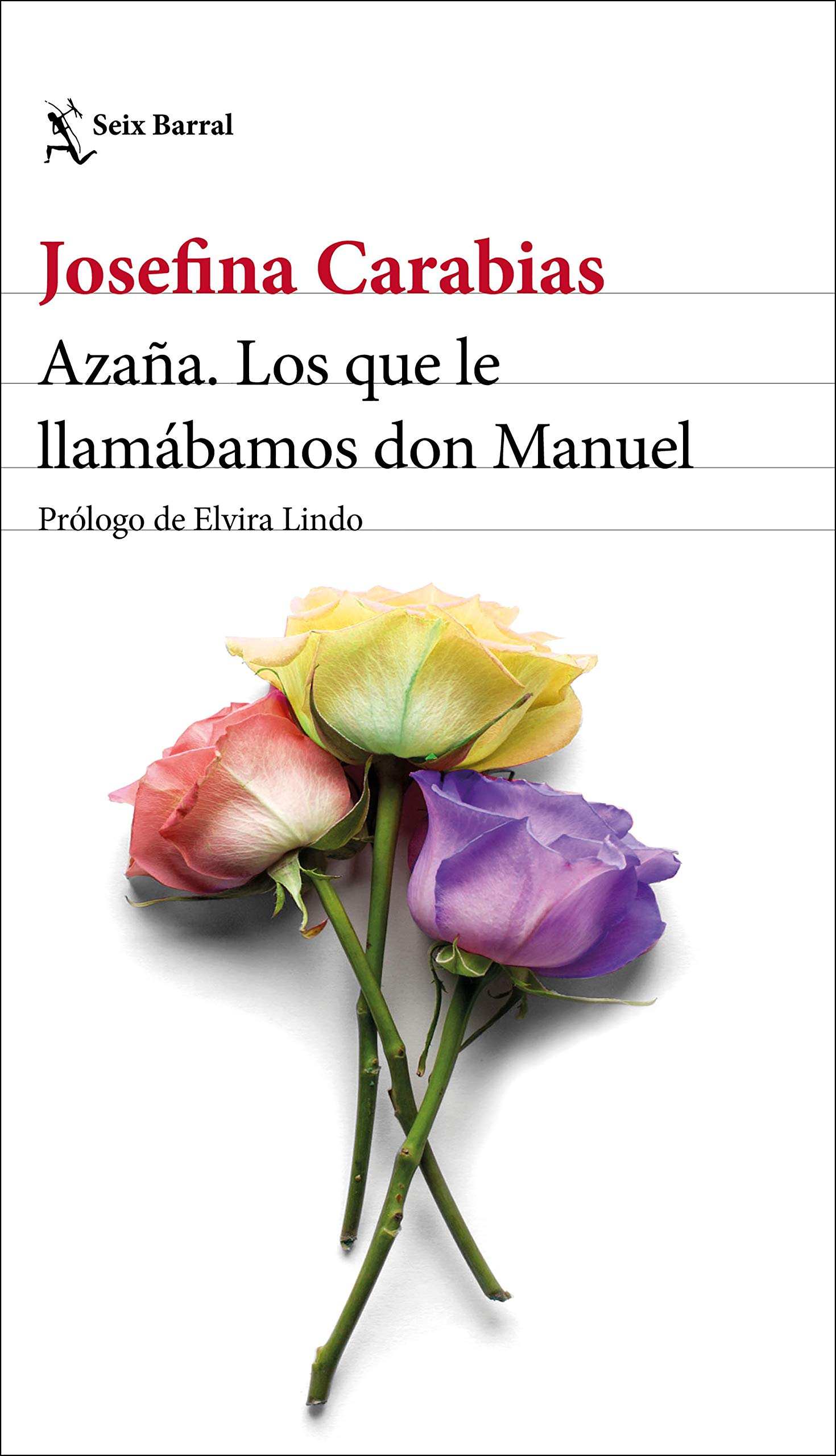

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: